La conquista de la tierra, que mayormente quiere decir quitársela a otros que tienen diferente complexión o una nariz ligeramente más chata que la nuestra, no es una cosa muy agradable si se la mira demasiado de cerca. Lo único que la redime es la idea. Que haya una idea en su fondo; no un prurito sentimental, sino una idea; y creer generosamente en la idea: algo que se pueda erigir, ante lo cual prosternarse, ante lo cual ofrecer un sacrificio...
INTRODUCCIÓN
En 1978, cinco años después de la publicación de Orientalismo, empecé a reunir ciertas ideas que se me habían hecho evidentes durante la escritura del libro acerca de la relación general entre cultura e imperio. El primer resultado fue la serie de conferencias dictadas en universidades de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra entre 1985 y 1986. Esas conferencias forman el núcleo central del presente libro, que me ha ocupado constantemente desde entonces. Las ideas expuestas en Orientalismo, que se limitaba a Oriente Próximo, han sufrido un considerable desarrollo en el campo académico de la antropología, la historia y los estudios especializados. De la misma manera, yo intento aquí extender las ideas del libro anterior para así describir un esquema más general de relación entre el moderno Occidente metropolitano y sus territorios de ultramar.
¿A qué materiales no provenientes de Oriente Próximo he recurrido aquí?: a escritos europeos acerca de África, la India, partes del Lejano Oriente, Australia y el Caribe. Considero esos discursos africanistas e indianistas, como a veces se los ha denominado, como parte del esfuerzo general de los europeos por gobernar tierras y pueblos lejanos y, por lo tanto, relacionados con las descripciones orientalistas del mundo islámico y con los modos espaciales de representación de las islas caribeñas, Irlanda y el Lejano Oriente por parte de los europeos. Lo chocante en estos discursos es la frecuencia de las figuras retóricas que encontramos en sus descripciones del «Este misterioso», así como los estereotipos sobre la «mente africana» (o india, o irlandesa, o jamaicana, o china). Y, de igual manera, las nociones acerca de llevar la civilización a pueblos primitivos o bárbaros, las ideas inquietantemente familiares sobre la necesidad de las palizas, la muerte o los castigos colectivos requeridos cuando «ellos» se portaban mal o se rebelaban, porque «ellos» entendían mejor el lenguaje de la fuerza o de la violencia; «ellos» no eran como «nosotros» y por tal razón merecían ser dominados.
Sucedió, sin embargo, que en casi todo el mundo no europeo la llegada del hombre blanco levantó, al menos, alguna resistencia. Lo que yo dejé fuera de Orientalismo fue precisamente la respuesta a la dominación occidental que culminaría con el gran movimiento de descolonización en todo el Tercer Mundo. Junto con la resistencia armada en lugares tan diversos como la Argelia decimonónica, Irlanda e Indonesia, se dio otra de tipo cultural en casi todas partes, junto con afirmaciones de identidad nacional y, en el plano político, la creación de asociaciones y partidos cuya meta común era la autodeterminación y la independencia nacional. Nunca se dio el caso de que un activo agente occidental tropezase con un nativo no occidental débil o del todo inerte: existió siempre algún tipo de resistencia activa, y, en una abrumadora mayoría de los casos, la resistencia finalmente triunfó.
Esos dos factores —el esquema general y planetario de la cultura imperial y la experiencia histórica de la resistencia contra el imperio— conforman este libro de tal forma que lo convierten en el intento de hacer algo distinto, no únicamente una secuela de Orientalismo. En ambos libros he puesto el énfasis en aquello que de una manera general llamamos «cultura». Según mi uso del término, «cultura» quiere decir específicamente dos cosas. En primer lugar, se refiere a todas aquellas prácticas, como las artes de la descripción, la comunicación y la representación, que poseen relativa autonomía dentro de las esferas de lo económico, lo social y lo político, que muchas veces existen en forma estética y cuyo principal objetivo es el placer. Incluyo en ella, desde luego, tanto la carga de saber popular acerca de lejanas partes del mundo como el saber especializado del que disponemos en disciplinas tan eruditas como la etnografía, la historiografía, la filología, la sociología y la historia literaria. Puesto que mi perspectiva se refiere exclusivamente a los imperios modernos de los siglos XIX y XX , he estudiado en especial formas culturales como la novela, a la que atribuyo una inmensa importancia en la formación de actitudes, referencias y experiencias imperiales. No quiero decir que únicamente la novela fuese importante, pero sí que la considero el objeto estético de mayor interés a estudiar en su conexión particular con las sociedades francesa y británica, ambas en expansión. Robinson Crusoe es la novela realista moderna prototípica: ciertamente, no por azar, trata acerca de un europeo que crea un feudo para sí mismo en una distante isla no europea.
Una gran parte de la reciente crítica literaria se ha volcado en la ficción narrativa, pero se presta muy poca atención a su posición dentro de la historia y el mundo del imperio. Los lectores de este libro descubrirán rápidamente que las narraciones son fundamentales desde mi punto de vista, ya que mi idea principal es que los relatos se encuentran en el centro mismo de aquello que los exploradores y los novelistas afirman acerca de las regiones extrañas del mundo y también que se convierten en el método que los colonizados utilizan para afirmar su propia identidad y la existencia de su propia historia. En el imperialismo, la batalla principal se libra, desde luego, por la tierra. Pero cuando tocó preguntarse quién la poseía antes, quién tenía el derecho a ocuparla y trabajarla, quién la mantenía, quién la recuperó y quién planifica ahora su futuro, resulta que todos esos asuntos habían sido reflejados, discutidos e incluso, durante algún tiempo, decididos en los relatos. Según ha dicho algún crítico por ahí, las naciones mismas son narraciones. El poder de narrar, o de impedir que otros relatos se formen y emerjan en su lugar, es muy importante para la cultura y para el imperialismo, y constituye uno de los principales vínculos entre ambos. Más importante aún: los grandes relatos de emancipación e ilustración movilizaron a los pueblos en el mundo colonial para alzarse contra la sujeción del imperio y desprenderse de ella. Durante el proceso, muchos europeos y norteamericanos, conmovidos por estos relatos y por sus protagonistas, lucharon también por el surgimiento de nuevas historias sobre la igualdad y la comunidad entre los hombres.
En segundo lugar, la cultura es, casi imperceptiblemente, un concepto que incluye un elemento de refinada elevación, consistente en el archivo de lo mejor que cada sociedad ha conocido y pensado, según lo formuló Matthew Arnold alrededor de 1860. Arnold creía que si la cultura no neutraliza, al menos amortigua los estragos de nuestra moderna existencia urbana, agresiva, mercantil y brutalizadora. Leemos a Dante Alighieri o a William Shakespeare para poder seguir en contacto con lo mejor que se ha conocido y pensado, y también para vernos, a nosotros mismos, a nuestro pueblo, a nuestra tradición, bajo las mejores luces. Con el tiempo, la cultura llega a asociarse, a veces de manera agresiva, con la nación o el estado; esto es lo que «nos» hace diferentes de «ellos», casi siempre con algún grado de xenofobia. En este sentido, la cultura es una fuente de identidad; una fuente bien beligerante, como vemos en recientes «retornos» a tal cultura o a tal tradición. Acompañan a estos «retornos» códigos rigurosos de conducta intelectual y moral, opuestos a la permisividad asociada a filosofías relativamente liberales como el multiculturalismo y la hibridación. En el antiguo mundo colonizado, tales «retornos» han producido variedades de fundamentalismo religioso y nacionalista.


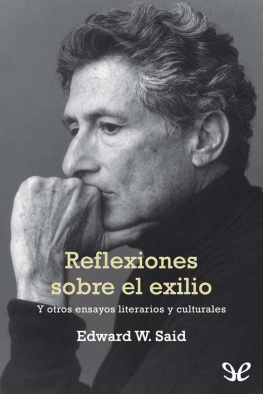
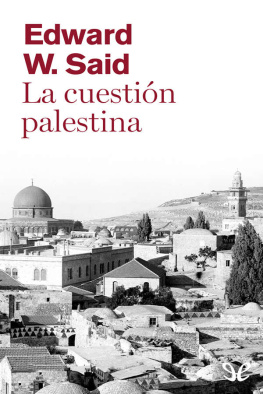
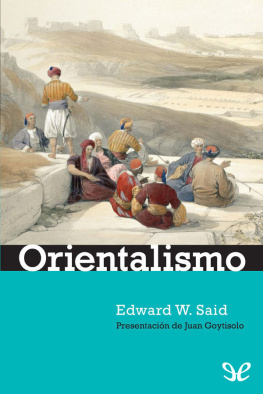
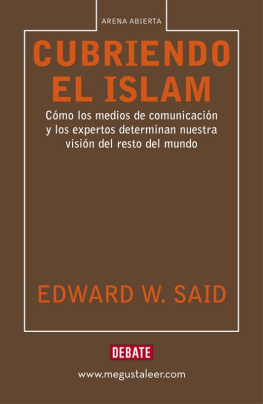
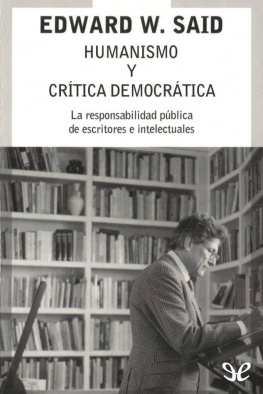


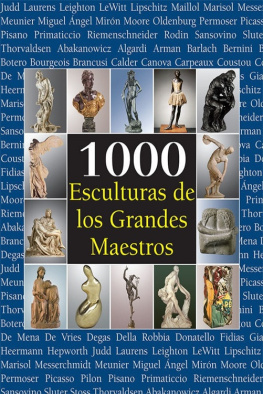




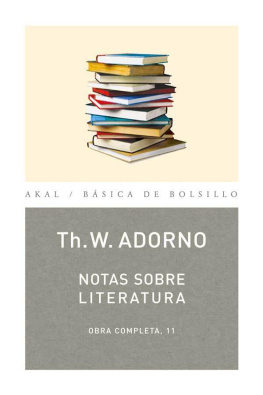


 @megustaleerebooks
@megustaleerebooks @megustaleer
@megustaleer @megustaleer
@megustaleer