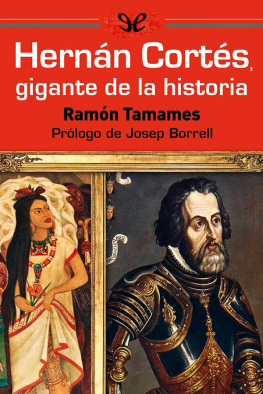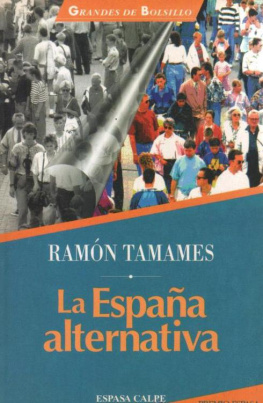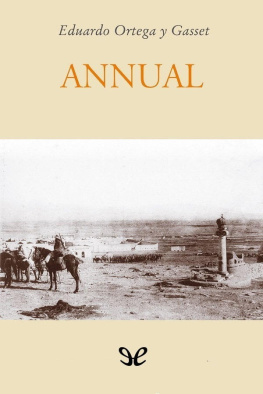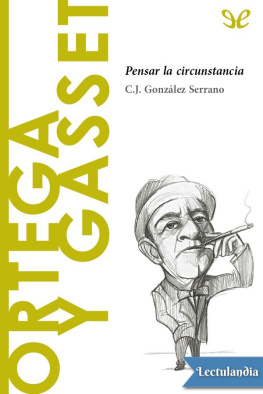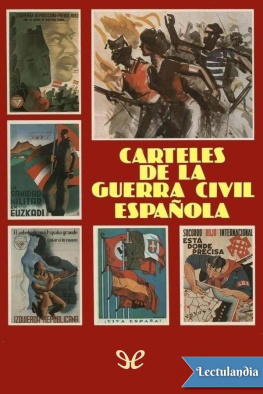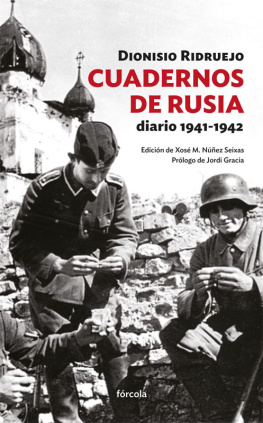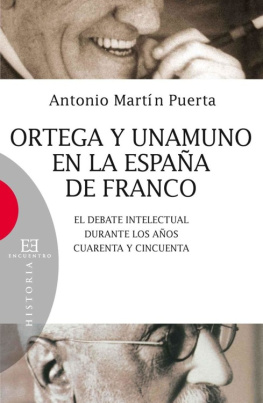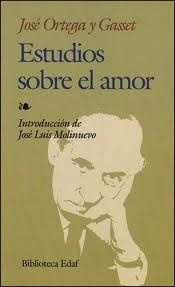ANCESTROS Y NIÑECES
PRIMEROS RECUERDOS
Lo más lejos que sé de mis orígenes familiares es de mi bisabuelo paterno, Manuel, que murió joven, de modo que al frente de la familia hubo de ponerse su hijo mayor —y abuelo mío—, Clemente. Este último nació en 1868, en septiembre, como él mismo recordaba con frecuencia cuando hablaba de «la Gloriosa», la revolución que lleva el nombre de ese mes y ese año. Y su lugar natal fue El Cubo del Vino, en la propiamente llamada Tierra del Vino, contigua a la Tierra del Pan, en Zamora, con ascendientes del pueblo de Tamame, en la vecina comarca del Sayago, fronteriza con Portugal. Mi padre nació en Cáceres, el 12 de enero de 1901, y como se dice en frase ya casi olvidada, «iba con el siglo».
En cuanto a los primeros recuerdos personales, se remontan a mis tres años, cuando en 1936 vivíamos en una casa muy amplia en el barrio de Chamberí de Madrid, nombre de resonancias castizas, a pesar de que en realidad proviene de la actual Saboya francesa. Pues, según se dice, fue Isabel de Farnesio, esposa de Felipe V y saboyana ella, quien, a instancias de los pobladores de un naciente suburbio en el norte de la capital, les ofreció ese nombre.
La vivienda de mis padres tenía un sótano que durante la Guerra Civil (1936-1939) hizo las veces de refugio de toda la casa para los bombardeos. Tiempo de desasosiegos y miserias, en el que, la verdad sea dicha, mis hermanos y yo fuimos muy felices. Los «aviones de Franco» que sobrevolaban Madrid bombardeaban implacables, dejando muertos, heridos y destrucción. Y en varias ocasiones arrojaron panecillos en bolsas de papel rojo parafinado muy reluciente, algunos de los cuales cayeron en el jardín de nuestra casa. En su envoltorio llevaban escrito: «Con el trigo de nuestros graneros daremos pan a la España famélica hoy dominada por el terror rojo». Y todo el mundo decía: «¡No comáis esos panecillos, que están envenenados...!». Pero, naturalmente, acabamos comiéndonoslos y la verdad es que era un pan blanco muy bueno... aunque fuera de propaganda.
Recuerdo la entrada de las tropas nacionales en Madrid (28 de marzo de 1939), y a mi abuela, que era modista, a la máquina de coser, confeccionando a toda prisa una bandera bicolor, «nacional», con gamuza amarilla y un retal de un vestido rojo de mi madre; a fin de colocar la enseña en uno de los balcones que daban a la calle, según lo había ordenado algún bando militar escuchado por radio. Ese mismo día se llevaron a mi padre detenido, para no volver hasta dieciocho meses después. Le condenaron primero a muerte, luego a treinta años; y finalmente «lo soltaron», pues lo de «ponerle en libertad» era un eufemismo, dadas las circunstancias...
Las penurias en casa se traducían sobre todo en la monotonía del cotidiano rancho familiar, lo que desde entonces me hizo aborrecer la sopa de ajo, las gachas de almortas y las lentejas «con bicho dentro» que, como se decía entonces, «tienen hierro y proteínas». Esas lentejas eran conocidas por los madrileños como las «píldoras del doctor Negrín», el presidente del Gobierno de la República durante todo 1938 y hasta marzo de 1939.
Desde la niñez aprendí a apreciar el giro de las cuatro estaciones del año, y de temprana edad data igualmente mi especial querencia por el verdor de la vegetación y el sonido del agua:
—De su infancia, ¿de qué siente usted verdadera nostalgia? —me preguntó un día un periodista.
—De los grandes árboles del jardín de casa de mis padres, al final de la primavera, que con sus hojas ya crecidas ampliaban la resonancia de la lluvia hasta semejar un diluvio. Después, el olor a tierra mojada lo impregnaba todo. Con mi madre, desde la ventana, veía caer las gruesas gotas atravesando la arboleda...
Guardo con amor muy especial el recuerdo de ese lugar paterno, un escenario un tanto descuidado, lo que le daba —al menos en mi recuerdo transformado— un aire romántico. Había una higuera muy hermosa, y en los juegos infantiles, gateando, subíamos a sus ramas...
En una alta pared crecía una gran hiedra que reptaba más y más por el ladrillo desnudo, formando un jardín vertical, como ahora se dice, que se vio tristemente quebrado cuando unos obreros de Telefónica, en el tendido de nuevas líneas, para facilitar su trabajo, cortaron el viejo y renovante tejido vegetal de muchos años. Y entre las raíces de la enredadera, uno de los operarios, poco «zoologista» él, al descubrir una tortuga, un ser entrañable para nosotros, se llevó la gran sorpresa, ante una especie que debía de serle absolutamente extraña, lo que le llevó a exclamar: «¡ Andá , qué cucaracha tan grande!».
Entre los árboles del jardín, el rey era un Ailanthus altissima , cuyo nombre linneano sólo conocí muchos años después, por un arquitecto italiano, Campos Benutti, en un paseo por los alrededores de Bolonia, dónde él, como técnico municipal de parques y entornos, había dejado prosperar una docena de esos hermosos árboles; que tienen una apariencia evocadora de las frondas del pintor Henri Rousseau:
Ése es el nombre —me dijo— del árbol que procede del Sudeste asiático, donde sus hojas servían de alimento para una variedad de gusanos de seda de calidad inferior. En el siglo XVIII , por algún marinero que trajo unas pocas semillas, el árbol entró en Europa... y hoy crece en los solares de las ciudades mediterráneas, sobre todo, en sus arrabales. Es muy umbroso, y dioico. Las hembras lucen flores rojas muy brillantes.
Sobresaliendo en una parte del jardín, prosperaba un inmenso plátano, el Platanus hispanicus , la especie más frecuente en Madrid, y cuyo nombre la mayoría de nuestros conciudadanos no acaban de aprenderse. Un árbol para mí admirable, tal vez premonitoriamente, pues con el tiempo lo vislumbré resplandeciente en el Largo de la ópera Jerjes , de Georg Friedrich Händel, con el sublime canto que integran las siguientes palabras: « Ombra mai fu di vegetabile , cara ed amabile, soave più ...» [Jamás sombra de la naturaleza fue más amable y más tiernamente querida...].
En una pequeña caseta adosada a uno de los muros del jardín, los cinco hermanos Tamames Gómez teníamos nuestro «laboratorio» , donde fabricábamos pólvora, fundíamos metales y tramábamos fechorías varias. Encapsulábamos la pólvora allí producida, en cartuchos de papel, que al arder en su extremo parecían soplillos de soldadores. Y también fabricábamos petardos, que estallaban ensordecedores, con gran escándalo en el vecindario. Hasta que un día, para evitar una eventual tragedia, la muchacha que trabajaba en casa desde tiempos inmemoriales para nosotros —Genoveva, del pueblo de Sotos del Burgo, provincia de Soria, a orillas del río Ucero—, y a quien siempre llamábamos Geno, decidió, por su cuenta y riesgo, acabar con el laboratorio... con gran indignación nuestra, y aplauso de la autoridad paterna.