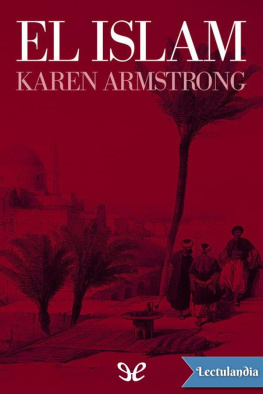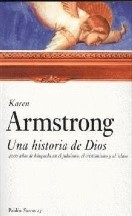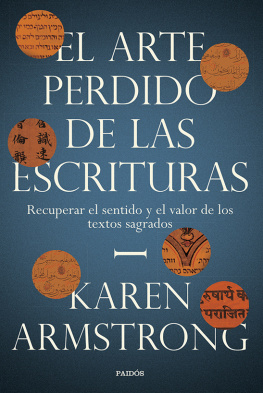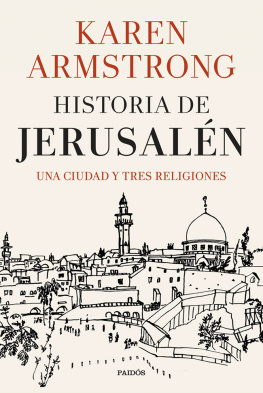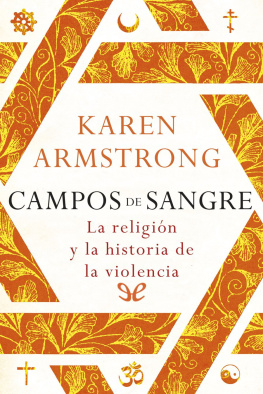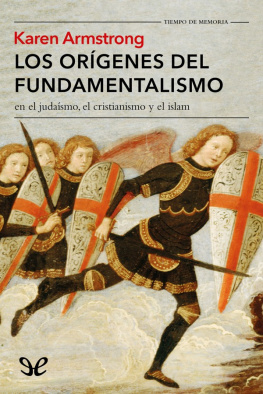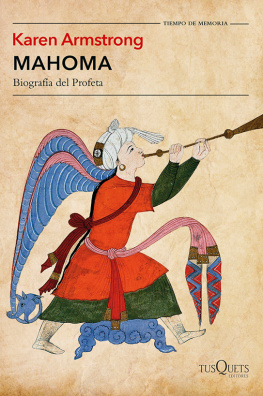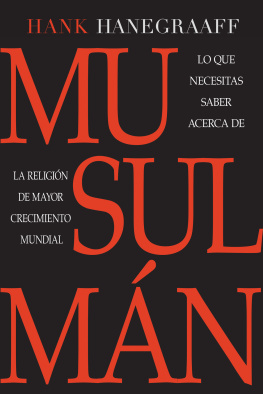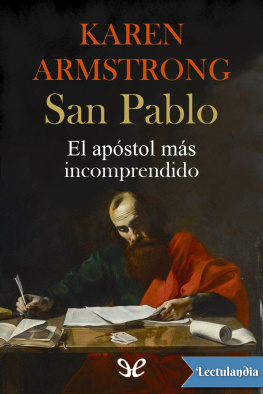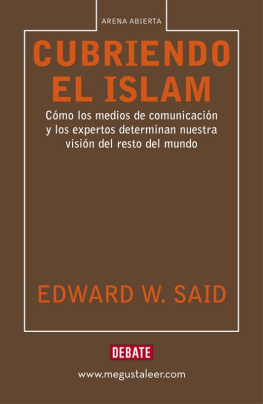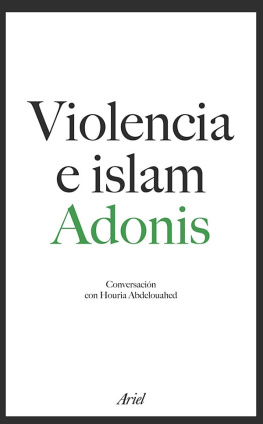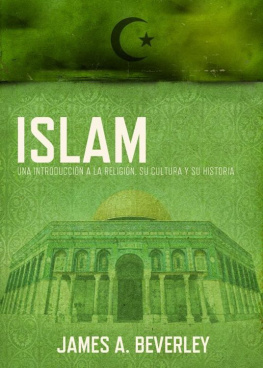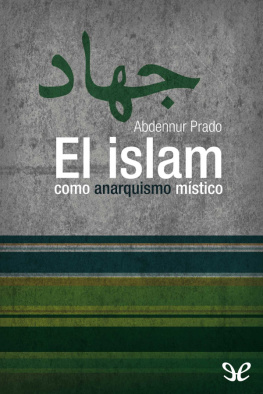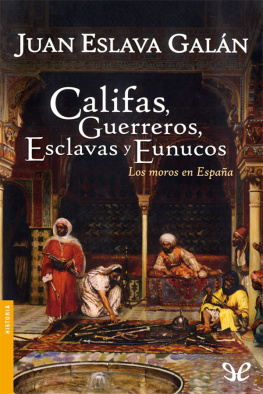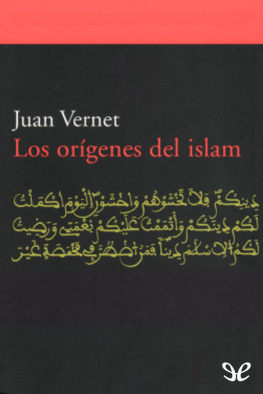1.
Los inicios
El Profeta (570-632)
En el mes del ramadán del año 610 de la era cristiana, un comerciante árabe tuvo una experiencia que cambiaría la historia del mundo. Cada año por aquellas fechas, Muhammad ibn Abdallah solía retirarse a una cueva en la cumbre del monte Hira, situado en las afueras de La Meca, en el Hiyaz árabe, donde rezaba, ayunaba y daba limosna a los pobres. Desde hacía tiempo le preocupaba lo que él percibía como una crisis de la sociedad árabe. En los últimos decenios su tribu, los quraysíes, se habían enriquecido comerciando con los países circundantes. La Meca se había convertido en una floreciente ciudad mercantil, pero en aquella agresiva lucha por la riqueza se habían perdido algunos de los antiguos valores tribales. En lugar de cuidar de los miembros más débiles de la tribu, tal como prescribía el código nómada, los quraysíes se concentraban ahora en ganar dinero a expensas de algunos de los grupos familiares, o clanes, más pobres de dicha tribu. Asimismo, tanto La Meca como el resto de la península eran presa de cierta inquietud espiritual. Los árabes sabían que el judaismo y el cristianismo, que se practicaban en los imperios bizantino y persa, eran más sofisticados que sus propias tradiciones paganas. Algunos habían empezado a creer que el Dios supremo de su panteón, al-Ila (cuyo nombre significaba simplemente «el Dios»), era la misma deidad a la que rendían culto judíos y cristianos; pero este no había enviado a los árabes ningún profeta ni escrituras en su propia lengua. De hecho, los judíos y cristianos con quienes se topaban los árabes solían mofarse de estos por haber quedado al margen del plan divino. En toda Arabia las tribus luchaban unas contra otras, en un ciclo homicida de venganzas y contravenganzas. A muchas de las personas más reflexivas de Arabia les parecía que los árabes eran un pueblo perdido, exiliado para siempre del mundo civilizado e ignorado por el propio Dios. Pero todo eso cambió la noche del decimoséptimo día del ramadán, cuando Mahoma se despertó y se encontró dominado por una devastadora presencia, que le oprimió fuertemente hasta que oyó brotar de sus labios las primeras palabras de unas nuevas escrituras para los árabes.
Durante los dos años siguientes Mahoma guardó silencio respecto a su experiencia. Tuvo nuevas revelaciones, pero únicamente las confió a su esposa, Jadiya, y a su primo Waraqa ibn Nawfal, que era cristiano. Aunque ambos se convencieron de que aquellas revelaciones procedían de Dios, Mahoma no se sintió capaz de predicar hasta el año 612, y poco a poco fue ganando conversos: su joven primo Alí ibn Abu Talib, su amigo Abu Bakr y el joven mercader Uzman ibn Affan, de la poderosa familia Omeya. Muchos de los conversos, incluyendo a un importante número de mujeres, procedían de los clanes más pobres; otros se sentían descontentos con la nueva desigualdad que reinaba en La Meca, que percibían como algo ajeno al mundo árabe. El mensaje de Mahoma era sencillo. No enseñaba a los árabes ninguna nueva doctrina sobre Dios: la mayoría de los quraysíes estaban ya convencidos de que Alá había creado el mundo y juzgaría a la humanidad en los Ultimos Días, como creían judíos y cristianos. Mahoma no creía que estuviera fundando una nueva religión, sino simplemente que estaba llevando la antigua fe en un Dios único a los árabes, que nunca antes habían tenido un profeta. Era malo —insistía— acaparar una fortuna privada, pero era bueno compartir la riqueza y crear una sociedad en la que los débiles y vulnerables fueran tratados con respeto. Si los quraysíes no se reformaban, su sociedad se vendría abajo (como lo habían hecho otras sociedades injustas en el pasado), puesto que estaban violando las leyes fundamentales de la existencia.
Estas eran las enseñanzas fundamentales de las nuevas escrituras, que recibieron el nombre de quran («recitación») debido a que los creyentes —la mayoría de los cuales, incluyendo al propio Mahoma, eran analfabetos— asimilaban sus enseñanzas escuchando la lectura pública de sus capítulos (o «suras»). El Corán fue revelado a Mahoma versículo a versículo, y sura a sura, durante los veintiún años siguientes, a menudo como respuesta a alguna crisis o a alguna cuestión que había surgido en la pequeña comunidad de los fieles. Las revelaciones resultaban dolorosas para Mahoma, que solía decir: «Ni una sola vez recibí una revelación sin creer que mi alma me había sido arrancada».
La nueva secta acabaría recibiendo el nombre de islam («entrega»); el musulmán, o muslim, era aquel hombre o mujer que había realizado ese acto de sumisión de todo su ser a Alá y a su exigencia de que los seres humanos se comportaran entre sí con justicia, equidad y compasión. Esta actitud se expresaba en las postraciones de la oración ritual (salat, o «azalá») que los musulmanes habían de realizar tres veces al día (posteriormente su número se incrementaría a cinco veces al día). La antigua ética tribal había sido igualitaria: los árabes no aprobaban la idea de la monarquía, y para ellos resultaba humillante postrarse en tierra como esclavos. Pero las postraciones estaban destinadas a contrarrestar la fuerte arrogancia y autosuficiencia que se estaba apoderando rápidamente de La Meca. Las posturas de sus cuerpos reeducarían a los musulmanes, enseñándoles a dejar de lado su orgullo y su egoísmo, y a recordar que ante Dios no eran nada. Para poder cumplir con las duras enseñanzas del Corán, también se exigía a los musulmanes que entregaran una proporción regular de sus ingresos en limosnas a los pobres (zakat, o «azaque»). Asimismo, habían de ayunar durante el ramadán para acordarse de las privaciones de los pobres, que no podían comer o beber siempre que querían.
La justicia social era, pues, la virtud fundamental del islam. A los musulmanes se les ordenaba como su primer deber que construyeran una comunidad (umma) caracterizada por la compasión práctica, en la que hubiera una distribución justa de la riqueza. Eso era mucho más importante que cualquier enseñanza doctrinal sobre Dios. De hecho, el Corán tiene una visión negativa de la especulación teológica, a la que denomina zanna, una fantasía inmoderada sobre materias inefables que nadie puede averiguar de ningún modo. Parecía inútil discutir sobre tan abstrusos dogmas; mucho más crucial, en cambio, era el esfuerzo (yihad) por vivir de la manera que Dios había dispuesto para los seres humanos. El bienestar político y social de la umma tendría para los musulmanes el valor de un sacramento. Si la umma prosperaba, ello constituía un signo de que los musulmanes vivían según la voluntad de Dios, y la experiencia de vivir en una auténtica comunidad islámica, que realizara aquella entrega existencial a lo divino, proporcionaría a los musulmanes un atisbo de la sagrada trascendencia. En consecuencia, se verían afectados tan profundamente por cualquier desgracia o humillación que sufriera la umma como los cristianos ante el espectáculo de alguien que de manera blasfema pisoteara la Biblia o rompiera la hostia consagrada.
Esta preocupación social había constituido siempre una parte esencial de las visiones de las grandes religiones del mundo, que surgieron durante lo que los historiadores han dado en llamar la época axial (C. 700 a. C. a 200 d. C.), cuando se desarrolló la civilización tal como hoy la conocemos junto con las religiones confesionales que han seguido nutriendo a la humanidad: el taoísmo y el confucianismo en China, el hinduismo y el budismo en el subcontinente indio, el monoteísmo en Oriente Próximo y el racionalismo en Europa. Todas estas religiones reformaron el antiguo paganismo, que ya no resultaba adecuado para las sociedades —cada vez mayores y más complejas— que evolucionaron una vez que los distintos pueblos hubieron creado una economía mercantil capaz de sustentar tal esfuerzo cultural. En los estados más grandes la gente amplió sus horizontes, y los viejos cultos locales dejaron de ser apropiados; cada vez más, las religiones de la época axial se centraron en una sola deidad o símbolo supremo de trascendencia. Todas ellas se preocupaban por la injusticia fundamental de sus sociedades. Todas las civilizaciones premodernas se basaban económicamente en el excedente de los productos agrícolas; en consecuencia, dependían del trabajo de los campesinos, quienes no podían disfrutar de una elevada cultura, que estaba reservada únicamente a la elite. Para contrarrestar esto, las nuevas religiones hacían hincapié en la importancia de la compasión. Arabia había quedado al margen del mundo civilizado. La rudeza de su clima hacía que los árabes vivieran al borde de la inanición; no parecía haber forma alguna de que adquirieran un excedente agrario que les pudiera equiparar a la Persia sasánida o a Bizancio. Pero cuando los quraysíes empezaron a desarrollar una economía de mercado, sus perspectivas empezaron a cambiar. Muchos seguían sintiéndose satisfechos con el antiguo paganismo, pero había una creciente tendencia a rendir culto a un solo Dios; y, como ya hemos visto, existía también un creciente malestar frente a la desigualdad de la nueva civilización que se estaba desarrollando en La Meca. Había llegado el momento de que los árabes tuvieran también una religión como las de la época axial.