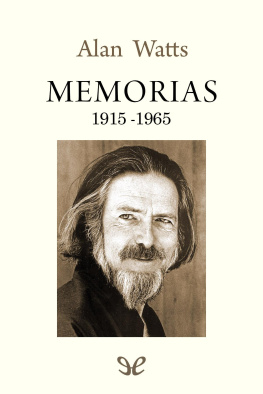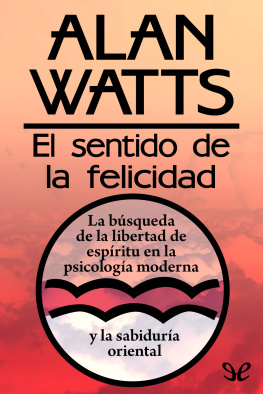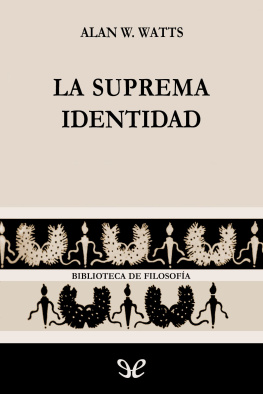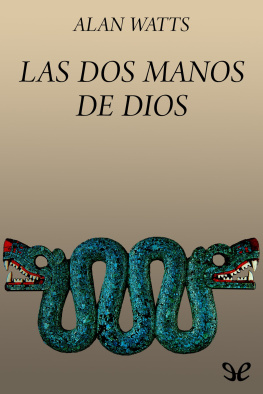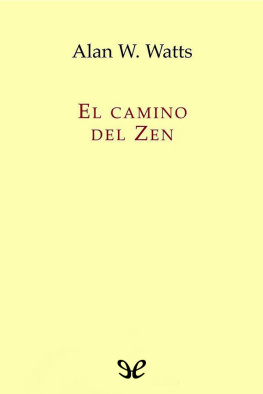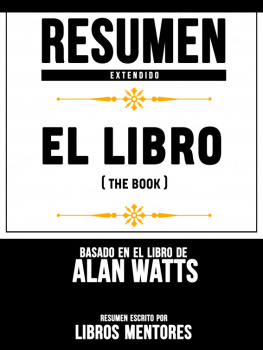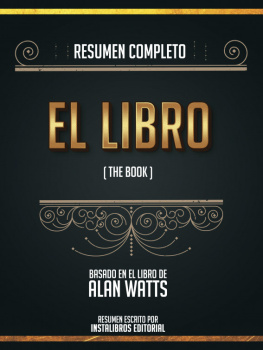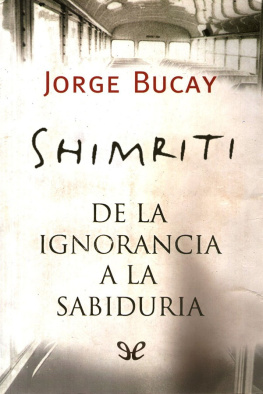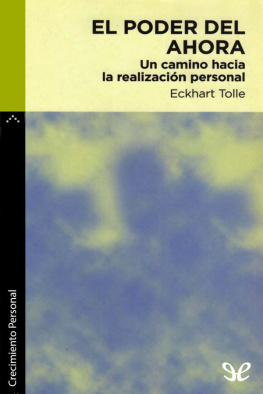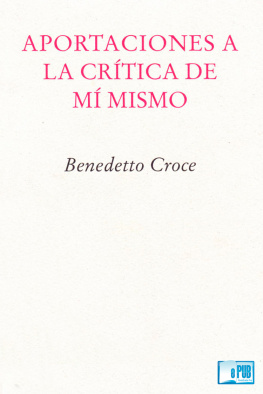APÉNDICE
ALAN W. WATTS
Thornecrest Farmhouse
Millbrook, Nueva York
Agosto de 1950
Queridos amigos:
Después de pensarlo larga y cuidadosamente he tenido que dar un paso que tal vez desasosiegue a muchos de vosotros, aunque para otros no resulte una sorpresa. He llegado a la conclusión que no puedo seguir en el ministerio ni en la comunión de la iglesia episcopaliana.
Retrospectivamente hablando, creo que entré en el sacerdocio bajo la influencia de una tendencia cada vez más extendida que nos lleva a tratar de refugiarnos en una especie de nostalgia de la confusión característica de nuestro tiempo. En un mundo en que las tradiciones que han proporcionado seguridad al ser humano están desplomándose, la mente busca una paz y una estabilidad que le permitan regresar al estado de fe anterior; añora la calma y la certeza interior de épocas pretéritas en que los hombres podían depositar una fe absoluta e infantil en la autoridad de la Iglesia y en la ordenada belleza de alguna antigua doctrina.
No cabe duda de que la doctrina y el culto cristiano contienen verdades muy profundas, pero mucho me temo que tratar de mantenerla y revivirla constituya una inútil resistencia a un cambio irreversible. Para muchas personas, sus formas han dejado ya de servir para transmitir su significado y el lenguaje que utilizan es arcaico y tedioso. Otros quieren creer e intentan convencerse de que creen, pero su fe carece de la autoconciencia vacía tan característica de los conversos modernos, puesto que la mente desempeña un papel que traiciona su estado más genuino. Es imposible imitar la fe y —al igual que ocurre con el resto de las cosas finitas— sus formas comienzan a apagarse y cualquier esfuerzo por revivirlas no pasan de ser una mera caricatura. Esa fe no es verdadera. Las formas no solo perecen porque son mortales, sino también porque el espíritu que encierran pugna desde dentro por despojarse de ellas como el pájaro que rompe su cascarón.
Vivimos un período de desintegración e iconoclastia que los hindúes denominan Kali Yuga, un tiempo que nos duele y nos atemoriza pero que no es esencialmente malo. Porque, aunque se trate de un lapso de pasión en el que el hombre grita: «¡Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?», constituye un preludio a la resurrección que augura un tiempo de crecimiento espiritual que solo nos exige que dejemos de aferrarnos a una forma de vida exclusivamente centrado en la seguridad. Las formas no se oponen al Espíritu pero su naturaleza es morir y su provisionalidad constituye su misma vida; una forma permanente sería una monstruosidad, un mero remedo de Dios.
El Espíritu utiliza las formas y se revela a través de ellas, razón por la cual son tan maravillosas como necesarias. Pero las formas no son ajenas a la más sencilla de las leyes de la vida que dice que el hecho de tratar de conservarlas es estrangularlas y matarlas. Y conservarlas muertas solo nos lleva a aferrarnos a la desintegración.
Aquel que para los cristianos es la forma de Dios, la «imagen misma de su Persona», no se olvidó de advertirnos cuando dijo: «es necesario que yo me vaya de vuestro lado, porque si no lo hago, el Paráclito no vendrá a vosotros». La misma advertencia hizo también a la Magdalena después de su resurrección: «¡no te aferres a mí!». La tragedia de la Iglesia es que, en su intento de amar las formas, ha negado su misma naturaleza porque ha tratado de convertirlas en absolutas. Y, en el mismo momento en que les ha atribuido una autoridad permanente y absoluta, ha pervertido la imagen y las palabras de Cristo y las ha convertido en un ídolo que debe ser destruido en su propio Nombre.
No quisiera que nada de lo que digo dañara a la Iglesia, porque la Iglesia está formada por personas, personas a las que amo. Y, en nombre de ese amor, no puedo participar en el daño que se hacen a sí mismas y a las demás al buscar seguridad en formas que, adecuadamente entendidas, parecen estar gritando: «¡no te aferres a nosotras!». Es mi gratitud hacia lo que la Iglesia ha hecho por mí la que me obliga a ser sincero y decir lo que realmente creo.
En la medida en que la Iglesia se aferra al deseo, a la autoridad, a la permanencia, a la seguridad espiritual y a las pautas absolutas de conducta, se está aferrando a su propia muerte. Es por ello por lo que la fe en Dios, la esperanza de la inmortalidad y la búsqueda de la salvación se convierten en una huida del vacío y de la inseguridad interior que casi todos nosotros experimentamos en la profundidad de nuestro ser al vernos frente a la soledad, la trascendencia y la incertidumbre de la vida humana. Pero este vacío interior no es un hueco que haya que llenar, sino una ventana por la que hay que mirar. No es malo que la vida —nuestra propia vida— fluya, cambie y termine desapareciendo. Es una advertencia que nos señala que debemos dejar de seguir aferrándonos a nosotros mismos, porque quien se olvida de sí mismo encuentra a Dios. El estado de vida eterna y de unidad con Dios solo ocurre —como los milagros— cuando renunciamos a todas las seguridades espirituales. Aferrarse a la seguridad equivale a aferrarse a sí mismo y a perecer de estrangulamiento.
Sería orgullosamente estúpido creer que podemos superar esta situación por el mero hecho de intentarlo. No es el esfuerzo el que rompe el círculo vicioso del autoestrangulamiento sino la conciencia y la comprensión de su total inutilidad, una conciencia que equivale a mirar a través de la vacuidad interior, a través de esa ventana a los cielos que nos permite contemplar a Dios.
Mucho de lo que estoy diciendo puede parecer similar al principio cristiano que dice: «Quien quiera salvar su alma, la perderá». Pero he descubierto que no es posible echar luz sobre este asunto dentro de la Iglesia tal y como existe hoy en día sin caer en contradicciones a cada nuevo paso. La liturgia está demasiado impregnada de sentimientos, oraciones e himnos concebidos en un estado de ansioso apego a las formas. Y, lamentablemente, esto no es todo.
En los últimos años he estudiado las enseñanzas espirituales de Oriente junto con los de teología católica y, aunque a veces lo he dudado, hoy estoy plenamente convencido de que la afirmación de la Iglesia que dice ser la mejor de las vías hacia Dios no solo es un error, sino también un síntoma manifiesto de ansiedad. Obviamente, el que ha encontrado una gran verdad desea compartirla con los demás, pero la insistencia —ignorando con demasiada frecuencia otras revelaciones— en que la propia verdad es la suprema expresa el complejo de inferioridad característico de todos los imperialismos. «Creo que protestas demasiado.» Esta pretensión es, para mí, el signo manifiesto que revela la implicación de la Iglesia en sus propios problemas, de su ansiedad de certeza, y lo cierto es que no puedo soportar el proselitismo que se deriva de ello.
He tenido el privilegio de conocer sacerdotes que son hombres extraordinariamente humildes pero, lo quieran o no, el hecho de haber adoptado este oficio suele suponer —a los ojos de los laicos y del público en general— una pretensión de autoridad espiritual y de superioridad moral. No me cabe la menor duda de que existen sacerdotes que hablan con verdadera autoridad y que son moralmente superiores. Pero afirmar tales dones resulta perverso, aun cuando la pretensión sea tácita y constituye un sostén incierto para quienes erróneamente se aferran a la autoridad en busca de seguridad. La verdadera autoridad dice: «déjate ir; solo encontrarás a Dios si no tratas de poseerlo». Por tanto, debo hacer todo lo que esté en mis manos para renunciar a esa pretensión implícita de superioridad, sea esta moral o espiritual. Desde cierta perspectiva, esta pretensión sería falsa; desde otra, el hecho de esperar que todo sacerdote sea un ejemplo de rectitud moral constituye un aspecto de la desafortunada autoconciencia moral que durante tanto tiempo ha azotado al mundo occidental.