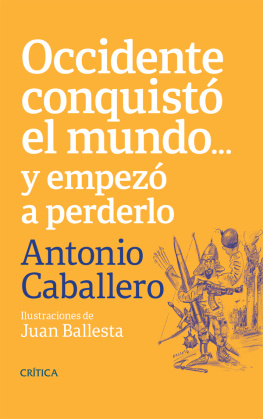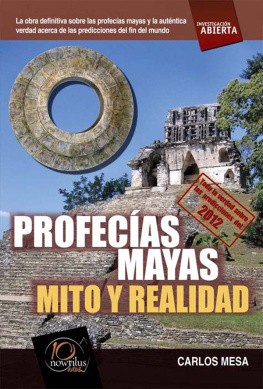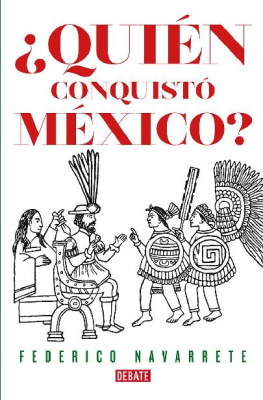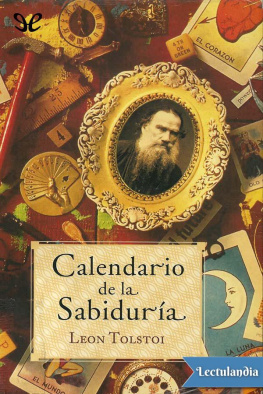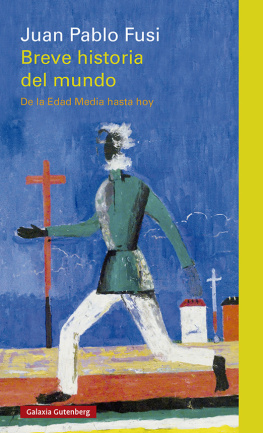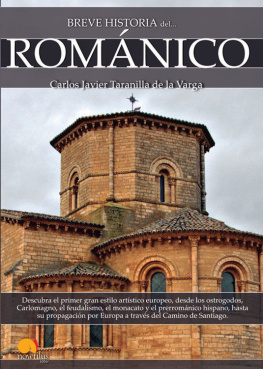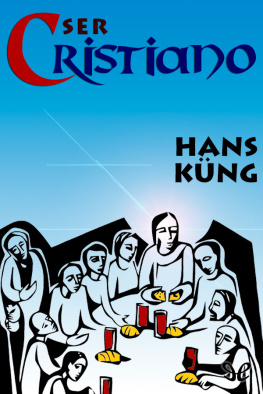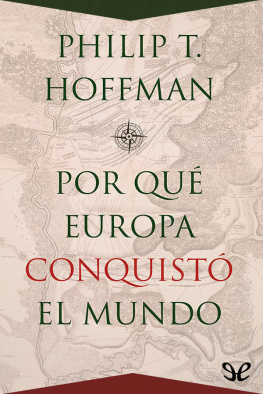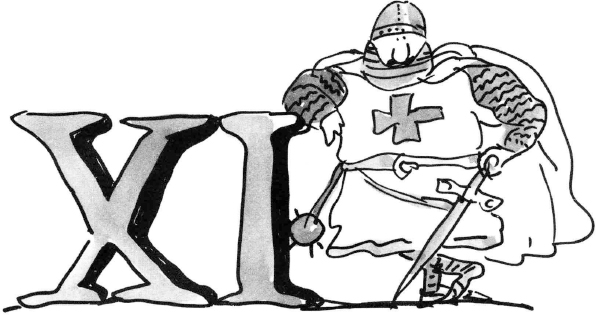Occidente conquistó el mundo... y empezó a perderlo
Antonio Caballero
Ilustraciones de
Juan Ballesta

© Antonio Caballero, 2019
© Editorial Planeta Colombiana, S. A., 2019
Calle 73 n.º 7-60, Bogotá
ISBN 13: 978-958-42-8739-7
ISBN 10: 958-42-8739-7
Diseño de portada: Departamento de Diseño Grupo Planeta
Imagen de portada: © Juan Ballesta
Ilustraciones: reproducidas con autorización de Juan Ballesta
Primera edición: abril de 2020
Impreso por: xxxxxxxxx
Impreso en Colombia - Printed in Colombia
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor.

Introducción
Hace veinte años, cuando se publicó la primera edición de este libro, se celebraba en todo el mundo el final del segundo milenio. Se trata, claro está, de una pura convención, fijada arbitrariamente y con varios siglos de retraso por los reformadores cristianos del calendario para hacer coincidir el año uno (aproximadamente) con la fecha del na cimiento de Cristo. Una convención, pues, que en teoría no afecta a las tres cuartas partes de la humanidad que utilizan calendarios distintos: chinos, indios, todo el Islam. Pero que sí los afecta en la práctica.
Porque la práctica de este milenio ha sido cristiana y occidental. Son los mil años en los que el Occidente cristiano conquistó el mundo entero, política y culturalmente, imponiéndole no sólo su calendario sino su voluntad. Su técnica, su ciencia, su ideología, su cultura, y hasta su manera de vestir. Y eso, por la fuerza: desde la propagación a lanzazos de la Verdadera Fe en las cruzadas contra el infiel del siglo XI de 1999. Las fiestas del milenio, el 31 de diciembre de ese año, se celebraron por eso en todas partes, de Singapur a Lisboa y de Vladivostok a la Ciudad del Cabo, con canciones en inglés: se celebraba la conquista. No será serio, pero así fue.
Ahora, veinte años más tarde, es todavía peor: no parece que haya nada que celebrar. Así fue hace veinte años, en el 2000. Pero en los diecinueve y pico transcurridos del siglo XXI hasta el establecimiento a bombazos de la Verdadera Democracia en las guerras de la OTAN la marea de la historia ha empezado a cambiar. El Occidente grecocristiano, capitalista y norteamericano, está hoy en discreta retirada. Es cierto que sus potencias militares, vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, son todavía capaces de bombardear medio mundo. Encabezadas por los Estados Unidos, pero también con el respaldo militar del Reino Unido en el Oriente Medio o el de Francia en África, y por parte de Rusia, recuperada tras el derrumbe del régimen comunista por la iglesia ortodoxa, en Ucrania y en Siria.
Todavía. Pero es muy posible que dentro de unos cuantos años se haya vuelto a numerarlos por los de la Hégira musulmana (hoy estamos en el 1441) o por los del calendario tradicional chino (hoy vamos en el 4717). O, a lo peor, por los pocos segundos menguantes que le quedan al calendario nuclear para llegar a las fatídicas doce de la noche del fin del mundo. Tal como hace mil veinte años, en el año mil.

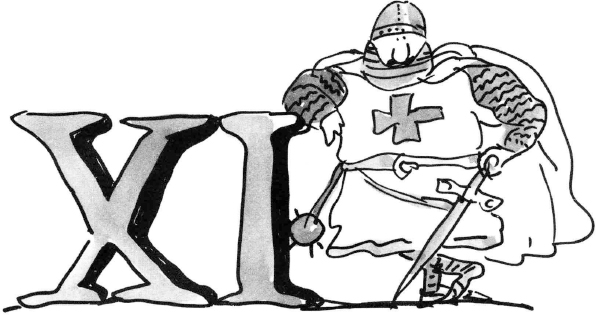
¡Dios lo quiere!
El primer milenio llegaba a su fin en medio de lo que se ha llamado el Gran Pavor del Año Mil: se iba a acabar el mundo. Las doctrinas milenaristas, más serias que la superstición popular, prometían algo mejor para esa fecha: la vuelta del Mesías y el comienzo de su reino de mil años en la tierra, hasta el Juicio Final. Y los canonistas, más cautos, interpretaban la promesa de manera simbólica: no como el regreso físico de Cristo, sino como el inicio del triunfo universal de la religión cristiana.
Llegó el temido día, y en apariencia no pasó nada: simplemente comenzó el siglo XI. Pero aunque se equivocaban los que aguardaban la Segunda Venida del Señor en carne y hueso, acertaban los partidarios de las otras dos hipótesis, pese a ser éstas contradictorias entre sí. Tenían razón los que esperaban lo mejor, si es que lo mejor era la expansión del cristianismo; y también la tenían los que temían lo peor, que era lo mismo. Porque el agitado siglo XI marca el momento en que la Cristiandad (la palabra data de entonces) tomó conciencia de su naturaleza homogénea y de su ambición hegemónica y se lanzó a conquistar el mundo en nombre de la Verdadera Fe, y para la Europa blanca. La señal de partida la dio en la ciudad francesa de Clermont, en el centro geográfico de Europa Occidental, el papa (francés) Urbano II, el 27 de noviembre del año 1095, cuando convocó por sorpresa la Cruzada contra el infiel mahometano que desde hacía cuatro siglos era dueño del Santo Sepulcro de Cristo en Jerusalén. Y al grito feroz de Deus lo volt (¡Dios lo quiere!) la cristiandad en armas se puso en marcha.

La Cruzada (la primera de muchas) empezó cuando ya finalizaba el siglo XI. Pero todo el curso de éste puede ser visto como un concienzudo —aunque inconsciente— ejercicio de preparación para la empresa de expansión universal. Un ejercicio de fortalecimiento espiritual y político de la Iglesia de Roma, que iba a ser su cabeza justificadora; y un ejercicio de consolidación material y militar del cuerpo mismo de la Cristiandad, que sería su agente.
Lenta pero firmemente, en un caótico revuelo teológico y político de papas y antipapas que duraban tres días o seis meses, que abdicaban o eran ahorcados, que vendían el trono papal o lo compraban, a todo lo largo del siglo XI la Iglesia de Roma se fue haciendo poderosa y segura de sí misma; y, sobre todo, independiente, tanto frente al moribundo Impero de Oriente (Bizancio) como ante los pujantes sucesores de Carlomagno en Occidente (Francia y el Sacro Imperio Germánico). En 1054 el papa León IX rompió amarras con Oriente, excomulgando por un teológico quítame allá esas pajas (un “y” de más en el Credo: filioque: y el Hijo) al Patriarca de Constantinopla. Y, ante Occidente, se sacó de la casulla la famosa “Donación de Constantino”, falsificación (que sin embargo fue aceptada) por la cual el obispo de Roma reclamaba poder temporal sobre toda Italia y preeminencia eclesiástica sobre todas las demás diócesis cristianas. Pocos años después, ya sus sucesores en el Papado (aunque la palabra es algo más tardía) podían darse el lujo de excomulgar al emperador de Alemania o al rey de Francia y lograr que esos orgullosos y poderosos señores pidieran humildemente perdón. La Iglesia protegida de los tiempos carolingios se había convertido en Iglesia protectora.
Pero su nueva arrogancia descansaba, desde luego, sobre una base real. Su recobrada respetabilidad espiritual ante los pueblos cristianos, lograda por las profundas reformas administrativas y morales de unos cuantos papas a la vez enérgicos y virtuosos (León IX, Gregorio VII, Urbano II); el creciente, e independiente, poderío económico de las órdenes monásticas con sus decenas de abadías, sus cientos de iglesias, sus millares de monjes esparcidos por toda Europa, desde Escandinavia hasta el Finisterre; y la universalización (aunque limitada, por supuesto, a la Europa occidental) de la Santa Sede, liberada por fin de las rivalidades estrictamente locales de las grandes familias romanas. Por sobre las disputas dinásticas y feudales que desgarraban a Occidente, la Roma apostólica lograba recuperar, no en poder pero sí en influencia, el papel de la desaparecida Roma imperial: un papel unificador frente a las fuerzas centrífugas de las naciones y de las lenguas que empezaban a formarse. Lo único que compartía toda la grey cristiana, de buena o de mala gana, era un Pastor.
Página siguiente