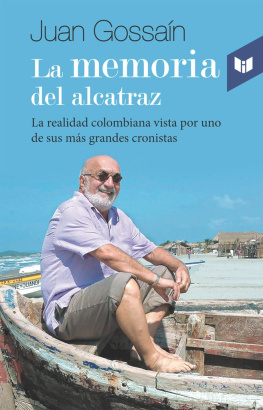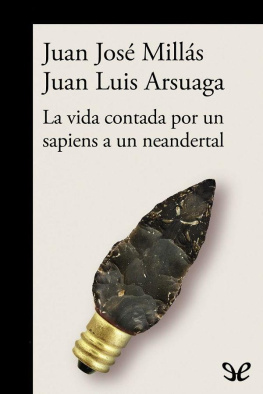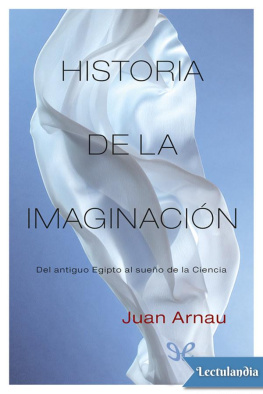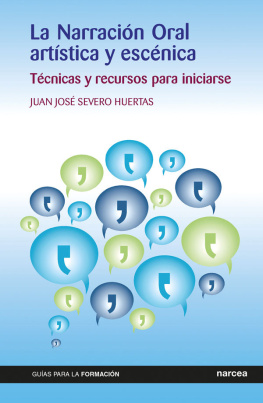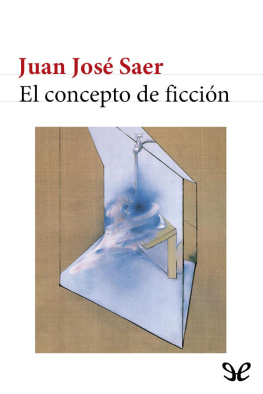JUAN RULFO

Reina Roffé
JUAN RULFO
Biografía no autorizada
Prólogo de Blas Matamoro
fórcola
Señales
Director de la colección: Francisco Javier Jiménez
Diseño de cubierta: Silvano Gozzer
Diseño de maqueta: Susana Pulido
Corrección: Carmen Palomo
Producción: Teresa Alba
Detalle de cubierta:
Advertencia: biografía no autorizada de Juan Rulfo.
© Del Prólogo, Blas Matamoro, 2012
© Reina Roffé, 2012
© Fórcola Ediciones, 2012
c/ Querol, 4 – 28033 Madrid
www.forcolaediciones.com
ISBN: 978-84-15174-57-8 (ePub)
Prólogo
BIOGRAFÍA DEL AUSENTE
Blas Matamoro
Dos libros anteriores a éste ha dedicado Reina Roffé a Juan Rulfo: Autobiografía armada (1973) y Las mañas del zorro (2003). El presente es la versión corregida y aumentada del segundo. En poco tiempo más, el mexicano ocupará cuarenta años en la atención de la argentina. Como dice el tópico, toda una vida. ¿Es Rulfo digno de tal atención? ¿Hay que convivir con él, aunque sea imaginariamente, para adentrarse en su obra? No distingo entre Rulfo vivo y muerto, porque este detalle cuenta poco en él. Simplemente –nada menos– indico que la convivencia resulta, como queda probado en la tarea de Roffé, imprescindible. De modo que, al encarar la biografía de Rulfo, de alguna manera muy expresiva, la biógrafa está haciendo la propia.
Todo libro es difícil de realizar –quien hable de la facilidad de escritura se equivoca: confunde literatura con taquigrafía–, toda biografía tiene su específica dificultad –ser riguroso como un historiador e imaginativo como un novelista– y, por si fuera poco todo ello, biografiar a Rulfo añade su desafío personalísimo. Se trata –ahí queda eso– de establecer la traza vital dejada por alguien que estuvo ausente de su vida o que consiguió convencer a los demás de semejante alejamiento. Es como si Rulfo hubiera caminado por un desierto de arena (un paisaje que le es pertinente) y el viento hubiese disipado sus huellas. O mejor, según la definición de Roffé –Rulfo reclamó toda su existencia la entrega de una infancia no vivida–, una suerte de Pulgarcito travieso y desobediente, que se internó en un bosque laberíntico dejando un sendero de migajas que se comieron los gorriones. En esa densidad vegetal debió meterse la biógrafa, siempre con la impresión de que no sólo los árboles ocultaban el bosque – menudo lugar común– sino que, en la maleza, Rulfo había ocultado la marca de sus pasos.
Sigamos sumando. Rulfo era un mentiroso. Y cuando quería defenderse de alguna afirmación desfavorable sobre su vida, la tachaba de mendaz, proyectando en el otro su propia mendacidad. Repito: mentiroso. No mitómano, porque el mitómano es ingenuo y miente para oírse mentir y engañarse creyendo que es verdad lo que falsea. En cambio, el fabulador como Rulfo es siempre el dueño de sus mentiras, tanto que las distribuye, las contradice y atarea a los demás hasta la migraña en un vano intento de descifrarlas, mientras él se desvanece en la sombra y se muere de risa sin que nadie lo oiga y nadie sepa si está vivo o muerto.
Roffé, con señorial seguridad, ha tomado las mentiras rulfianas por el rabo y las ha tornado sintomáticas. Por algo es argentina y, en tal medida, freudiana. Esto viene en el precio de serlo. Para ella, mentir es decir la verdad pero al revés. No desnudándola, según la figura clásica de la Verdad Desnuda, sino traduciéndola, preguntándole: ¿qué quiso decir Rulfo cuando ocultó lo que deseaba decir con la máscara de la falsa sinceridad? Obtener de los contornos de la máscara los ocultos perfiles del rostro es tarea de novelista y Roffé lo es.
Desde luego, nunca sabremos si Rulfo consiguió mantener la distancia necesaria para asegurarse plenamente de que mentía cuando mentía. Nunca sabremos qué relación tuvo con su intimidad, si acaso la logró tener, y qué tienen que ver todas estas posibles vacilaciones con el borramiento de sí mismo que buscó en el alcohol. Roffé no se mete en la intimidad radical de Rulfo por la sencilla razón de que toda intimidad es única, singularísima, blindada al lenguaje. O, por mejor decir: tiene un lenguaje idiolectal (disculpe usted el palabrón) que sólo entiende una sola persona en el mundo y que, en consecuencia, no sirve para comunicarse. Roffé sabe que todo se puede contar de un biografiado, todo menos su intimidad. Por eso queda en suspenso el enigma: ¿accedió Juan Rulfo a lo íntimo de Juan Rulfo, ese territorio, acaso un páramo, donde ya no tenemos siquiera nombre propio?
Lo que sí averigua Roffé es por qué mentía Rulfo y –esto es lo más importante, porque trasciende lo personal rulfiano– qué tiene que ver su mendacidad con su arte de narrar, tanto el que practicó oralmente toda su vida como el que puso en escena unos pocos años y por escrito. En efecto, el narrador sabe que transmite una ficción, por más que se base en eso que se llama, con vago acostumbramiento, «un hecho real». Nunca sabremos qué realidad ha quedado fuera del relato. Lo único que sabemos es que ninguna realidad es agotable por el lenguaje.
Quien miente se oculta y quien se oculta se defiende. La mentira es el escudo que usa el fóbico cuando sale a la calle y se encuentra con el temible animal llamado Prójimo, y el perseguido, para que el perseguidor (¿el Perseguidor?) no lo identifique y lo alcance. A poco volveré sobre esto.
Hay más, y la biógrafa lo pesquisa sutilmente. Quien se esconde se hace buscar, así que la máscara de la modestia humilde, tan asociada al tópico rulfiano, cubre la vanidad del divo, de quien se hace esperar y llega tarde, el escondido que nadie sabe dónde se oculta, aquel a quien se concede la palabra y se calla o quien se deja interrogar y no contesta o sale con un domingo siete, es decir: lo mismo.
Al perseguido se lo persigue porque ha hecho algo reprensible. En Rulfo, como en Kafka, como en Céline –tres obvios coetáneos–, es difícil o, más frecuentemente, imposible, identificar la norma que invoca el perseguidor. El culpable es puro y abstracto culpable. Lleva su culpa como una marca de nacimiento, ese mito que genialmente inventó san Pablo y denominó pecado original, una falta que hemos de asumir sin haberla cometido. A menudo, los cuentos de Rulfo –y aun dejando de lado su posible catolicismo– afectan la forma de una confesión, es decir, un relato que se hace delante de un confesor. En este caso, quien lee. Y más aún: la confesión católica tiene algo de histriónico. No la escucha Dios, a cuya mirada nada escapa, sino un cura al que podemos engañar como Rulfo engañaba a sus interlocutores.
De todos modos, la imponente pintura mural, admirable como pocas, que Rulfo hace del pecado innominado pero punible, en especial en Pedro Páramo , ha llevado a Octavio Paz a describir la novela como una escenificación (¿un auto sacramental?) del Purgatorio, donde los pecadores aguardan ser perdonados tras la contrición y el castigo, con la brumosa sospecha de que la promesa quedará en promesa, manteniendo vivos a los vivos y retrayendo a la vida a los difuntos.
La acumulación de asesinatos, la pérdida de las haciendas, una madre hurtada y una infancia prohibida sirven a Roffé para indagar en las fuentes de esa culpa y del rencor vivo que arde en los personajes de Rulfo, portadores reflejos de su propio rencor personal. Su familia lo es de ausencias y los homicidios de la guerra civil huelen a crimen. ¿Qué es, si no, ese Gran Chingón de su novela, un muerto que convive con los vivientes, acaso todos hijos suyos, legales y bastardos, qué es si no, quizá, la figuración de un padre mal muerto que nunca conoció el hijo y que vuelve, inmortal, en calidad de fantasma? No haberlo podido matar lo torna invulnerable y el hijo se culpa de su incapacidad para sustituirlo.
Página siguiente