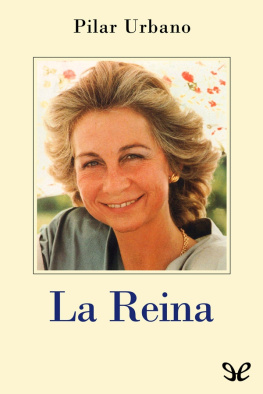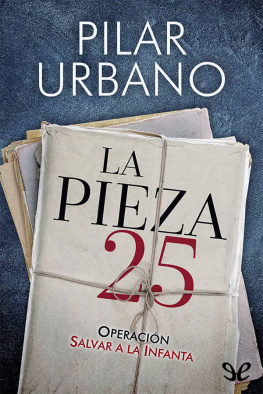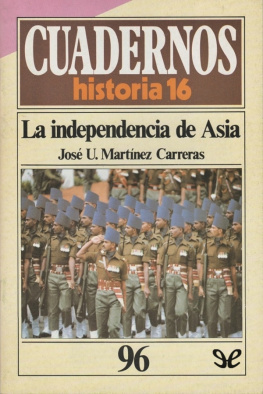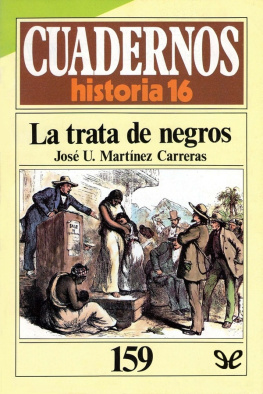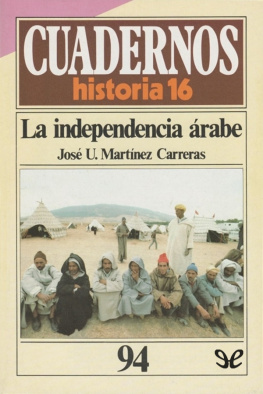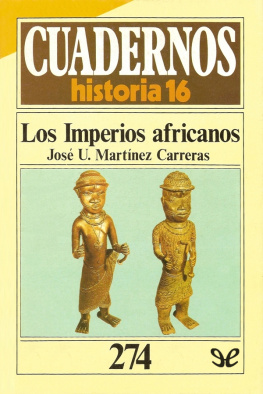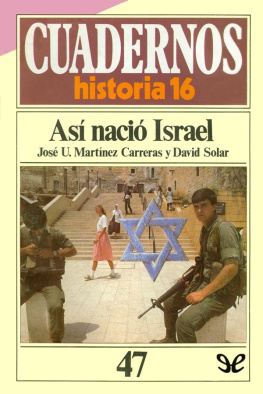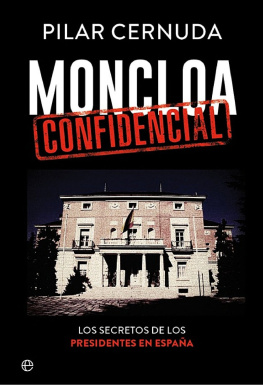Annotation
El libro más esperado sobre la Transición política española Tras el éxito rotundo de El precio del trono, Pilar Urbano hace un valiente ejercicio de investigación para acabar con mitos y medias verdades que han desfigurado nuestra reciente historia. Con documentos inéditos y testigos que al fin cuentan lo que nunca habían contado, Urbano averigua cómo actuó el Rey en la Transición. La autora sale al encuentro de las dudas y sospechas del hombre de la calle: si el Rey fue verdaderamente «el motor del cambio» o si el temor al Ejército y al búnker le aconsejaron pisar el freno; por qué el monarca se ausentó en París mientras Suárez legalizaba el Partido Comunista; desde cuándo y hasta dónde estuvo el Rey informado de la Operación Armada; cuál fue el auténtico motivo de la dimisión de Suárez; el juicio militar del 23-F, un simulacro consentido para tapar la trama conspirativa de diputados y empresarios dispuestos a gobernar bajo un general. Pilar Urbano introduce al lector en las estancias del poder, permitiéndole asistir a escenas electrizantes y escuchar en toda su crudeza los diálogos de los protagonistas tal como fueron. «Discrepo, dice la autora, de Camus cuando afirma que "la verdad tiene dos caras, una de las cuales debe permanecer oculta". Mi servicio al ciudadano es justamente lo contrario: descubrir aquellos tramos de la historia que se nos venían ocultando y reclamaban luz.»
Agradecimientos
Deseo expresar mi sincera gratitud a quienes me han ayudado en la investigación de este libro: Ana María Montes, viuda de José Mario Armero, y su hijo Mario, Jaime Carvajal, Jaime Lamo de Espinosa, Rodolfo Martín Villa, Landelino Lavilla, Fernando Castedo, Jesús Picatoste, Antxon Sarasqueta, Aurelio Delgado, Francisco Laína, Antonio Navalón, Pablo Castellano, José Luis Cortina, Guillermo Velarde Pinacho, José Lara Alén, Pierre-Paul Gregoire, y los dibujantes Peridis y Máximo.
Mi agradecimiento póstumo a los que, en su día, me facilitaron valiosas confidencias: Eduardo Navarro, Sabino Fernández Campo, Pío Cabanillas, José María Cuevas, Torcuato Fernández-Miranda, Agustín Rodríguez Sahagún, Fernando Abril Martorell, Ignacio Gómez-Acebo y Santiago Carrillo.
Tengo una deuda especial con Adolfo García Ortega, que, como editor, ha sido un rodrigón seguro a lo largo de mi tarea. Asimismo, con Ana Bustelo, Irene García Virgili, Esther Llompart y el equipo de Planeta, cuyos trabajos ocultos y eficaces han hecho posible el prodigio impreso de este libro.
CAPÍTULO 1
Una corona de plomo
«¡He echado a Arias!»
Primero de julio de 1976. Palacio Real de Madrid. Había amanecido con el cielo encapotado y plomizo. A las once menos cuarto ya estaba el Rey en la cámara regia, flanqueado por el jefe de su Casa, Nicolás Cotoner, marqués de Mondéjar, los generales Emilio Sánchez Galiano y Alfonso Armada, el ministro de Exteriores, José María de Areilza, algunos diplomáticos del ministerio y el veterano introductor de embajadores Antonio Villacieros. Todos embutidos en sus impresionantes uniformes, macramé de alamares y entorchados. Aunque no todos: Areilza vestía chaqué. Era la ceremonia de entrega de credenciales, que solía celebrarse en jueves. Se sucedieron los legados de Argentina, Iraq y Camerún.
El Rey mantuvo con cada uno de ellos una conversación a solas en la saleta del Nuncio. Protocolo y cortesía. Entre embajador y embajador, le preguntó al ministro Areilza algunos asuntos que le interesaban.
—¿Qué hay de mi viaje oficial a París? ¿Qué diablos le pasa ahora a Giscard...?
—Denieu, el embajador, me ha dicho que son celos, qu’il est jaloux comme un tigre, un ataque de cuernos. A Giscard le sentó como un tiro que fuésemos a Estados Unidos antes que a Francia. Y después, no ha digerido el éxito de vuestro discurso ante los congresistas y los senadores.
—Pero el presidente Giscard, ¿qué dice?
—Dice que en las horas difíciles de vuestra exaltación al trono, él se presentó aquí y animó a venir a varios mandatarios europeos; en cambio, los americanos enviaron a Rockefeller, el segundo de Ford...
Hablaban junto a uno de los ventanales de la cámara regia.
El Rey miró el reloj en su muñeca.
—¿Qué embajador falta?
—El de Sudán.
—Pues ahí está.
En ese momento llegaban a la plaza de la Armería los carruajes donde venían el embajador y el séquito de su misión. Vieron evolucionar la carroza París, de dos caballos, con un cochero y dos lacayos; y la berlina Gala, tirada por seis caballos, con su guarnición de palafreneros, lacayos, cochero y postillón. Una compañía de la Guardia Real, gastadores y banda de música, tocó algo parecido al himno nacional sudanés.
—¿Sabes, José María...? —El tono del Rey había cambiado, ahora era grave—. Esto no puede seguir así... Entre unos y otros, la reforma está empantanada, hay desfonde general, Europa nos mira, América nos mira, y es mucho lo que nos jugamos. A veces, el oficio de rey es incómodo. Yo tenía que...
Juan Carlos se detuvo, como si dudase entre seguir y no seguir. Areilza se giró hacia él, sin decir nada.
—Yo tenía que tomar una decisión nada fácil. Llevo tiempo dándole vueltas. Y la he tomado. La llevaré a cabo antes de lo que se piensa, de golpe y sorprendiendo a todos. No hay más remedio... Ya estás advertido.
—Pero, señor, no acierto a...
—Ya está aquí el de Sudán. Ahora te callas y esperas.
La audiencia con el legado sudanés fue breve. En su país se estaban librando combates entre las tropas nacionales y los mercenarios, y barbotaba un golpe de Estado contra el presidente Jaafar Nimeiri. La diplomacia aconsejaba no entrar en la cuestión.
Al terminar, Areilza se quedó rezagado, como a la espera, pero el Rey le dijo que podía irse:
—A la una y cuarto he citado a Carlos Arias para despachar con él aquí. Como mañana hay Consejo de Ministros...
Poco después, Arias y Areilza se cruzaron en la puerta del Príncipe.
Desde la sala del Nuncio, en pie y con uniforme de gala azul marino, el Rey vio venir a Arias por entre los alabarderos de la cámara regia.
Pasaron al despacho que usaba Alfonso XIII. Un cuarto pequeño, rancio y modesto. Se sentaron mesa de por medio.
—Bueno, Carlos, te extrañará que te haga venir aquí cuando siempre despachamos en Zarzuela. —El Rey parecía agobiado, titubeaba al elegir las palabras—. Ante todo, como español y como Rey, quiero darte las gracias por los servicios que has prestado, y no es una frase hecha. Es verdad. Has aguantado firme en dos trances muy fuertes, el asesinato de Carrero y la muerte de Franco. No han sido tiempos de rositas...
Arias detectó enseguida que aquellos elogios sonaban a despedida. El monarca tenía algo que decir y le resultaba embarazoso. Pero no iba a ser él quien se lo facilitase.
—Hemos discrepado en muchas cosas, unas de forma, otras de fondo... No ha habido entre nosotros el suficiente entendimiento... Pero bueno, Carlos, yo eso lo pasaría a segundo término. Lo importante es que llevamos siete meses de «nueva era», siete meses de reinado, y la reforma que me propusiste no ha ilusionado, no ha tenido buena acogida social, y políticamente ha embarrancado ya en la primera fase... Esto no marcha. Y la gente cruje si se le ofrecen cosas que luego no se hacen. No hay sector donde no hayamos tenido paros, huelgas, protestas, encierros... El problema económico alcanza ya cotas más que alarmantes... Hombre, yo no pienso que tú seas el responsable de todo...
—Por supuesto —atajó Arias—, como presidente del Gobierno soy responsable de todo. Pero los ministros están también para algo. Garrigues ha reculado a la hora de defender su reforma del Código Penal... ¿El paro? Hay un ministro de Trabajo y otro de Obras Públicas y otro de Industria... En cuanto a Villar Mir, es una lumbrera económica, un hombre muy capaz, y dice que tiene un plan, pero no lo aplica, va a su aire, y mucho me temo que en ese aire anda perdido.