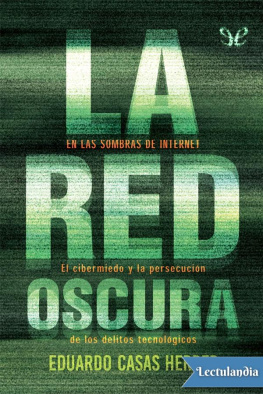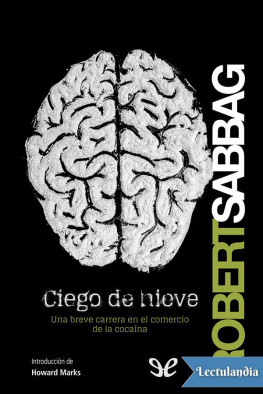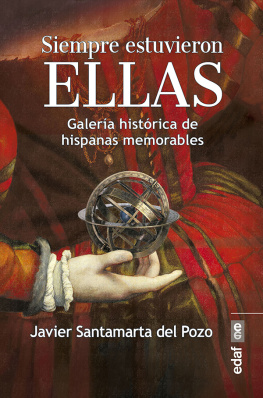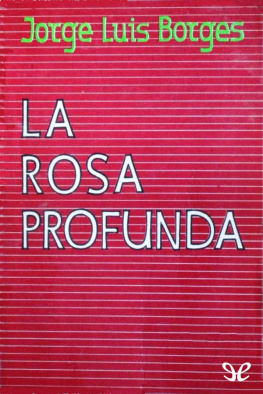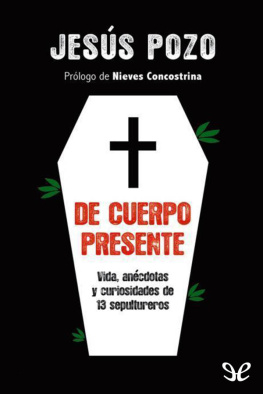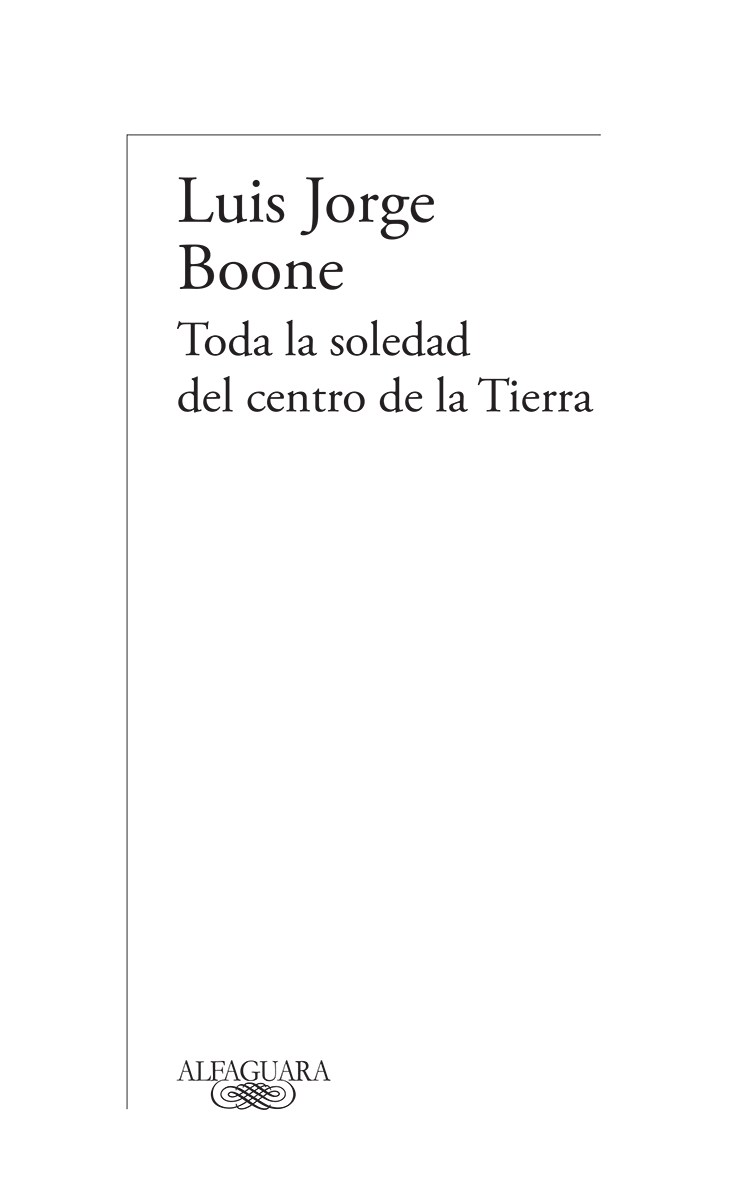La muerte da miedo, pero la vida mezclada, imbuida en la muerte, da un horror que tiene muy poco que ver con la muerte y con la vida.
La población estaba cerrada con odio y con piedras.
Ándale.
Salte.
Ve a jugar.
Tú y los demás.
Todos.
Dejen de estar chingando un rato.
Un ratito nomás.
Pero
Por lo que más quieras
Me decía
No te desaparezcas.
Nos decía.
A todos.
No se me desaparezcan.
Por lo que más quieran.
No te desaparezcas, mijo. No se desaparezcan, hijos.
Hijos de la chingada.
Porque eso son.
Unos hijos de la chingada todos.
Pero no se me desaparezcan.
No te escondas tan bien.
No se escondan tan bien.
Porque después nadie los va a encontrar nunca.
Y antes de ir a hacer lo que te están diciendo que no hagas, piénsalo: nadie, nunca.
Era lo que más me sacaba emociones del cuerpo.
Quería esconderme tan bien que nunca nadie me pudiera encontrar. Y ahí era donde la abuela decía que había que tener cuidado.
Aguas, decía Güela Librada.
Me acuerdo que eran muchas mis ganas de lograrlo. Pero si lo hago, también pensaba en ese entonces, si me alejo tanto, si me hundo dentro de las cosas, si me pongo detrás de tantos muros y atravieso todos los baldíos, nadie va a saber nunca dónde estoy.
Cuando nos quiere cuidar, a sus nietos que jugamos en el solar detrás de la casa, la voz de la abuela se escucha amenazante. Grita advertencias cuando pasamos en bola y corremos a escondernos detrás de los nogales de hasta el fondo, allá donde el patio se vuelve oscuro, tantito antes de la cerca de estacas y el alambre de púas que puede uno brincarse fácil.
Más allá está el patio de los vecinos. Después una casa que ha estado vacía desde antes de que yo naciera. Luego la calle de tierra que conduce al despoblado. Unos kilómetros adelante está la carretera. Y ahí empieza el desierto.
Ahí estaba yo. Caminando hacia el norte. La puesta de sol me quedaba a la izquierda. Los camiones, los autobuses, los tráiler pasaban hechos la madre a la derecha. Iban y venían. Hechos la raya para llegar, hacer sus cosas y regresarse. Dibujaban figuras, en ambos sentidos, en el aire que pronto se olvidaba de ellos. Podía haberme pasado al lado contrario y pedirle rai a la gente que iba por el otro carril. No me atreví. Para qué. Estaba seguro de que lo mejor era caminar. Andar despacio, casi sin darme cuenta, avanzar y ya, sin querer llegar más pronto nomás porque se podía. Pensaba seguir así hasta la noche, cuando ya no fuera posible ver en la oscuridad. Ya después pensaría en qué más hacer.
Me quedaban unas horas de luz. El sol estaba indeciso entre irse o quedarse. Se asomaba entre las copas de los árboles, unos más altos y otros menos. Imaginaba que eran los dientes de una boca. Una que se abría de un lado al otro del cielo. El mundo era su bostezo largo largo, tan largo que nunca se alcanzaba a cerrar.
El sol flotaba entre los dientes disparejos de las ramas más altas, de las montañas a lo lejos. Como si el cielo nos sacara la lengua a todos. Una lengua de fuego. Una cara que se burla. Ya me fui. Siempre no. Lero lero. Lo miraba por encima de los árboles disparejos. Crecían como dios les daba a entender. Los árboles que rodeaban el camino eran manos con dedos muy largos que se alzaban por el aire, se dispersaban y perdían una forma que apenas iban encontrando.
¿Y las nubes?, ¿qué hacen las nubes en la boca del cielo?
Se hizo de noche y el cielo dejó de sacarme la lengua. El sol es esa lengua que no deja que nadie la vea de frente. Se burla porque te hace bajar la cabeza. Cuando la tarde se cierra, de la luz sólo queda una cinta que se aprieta cada vez más contra el horizonte, ilumina las montañas desde el otro lado del mundo. La oscuridad también es una burla que nos hace el sol, la última del día, porque sin él no podemos ver nada.
Venían,
agarraban a unos
y a otros,
los trepaban
y nadie los volvía a ver.
Yo era el mejor para jugar a las escondidas. Una vez me crucé por debajo de la cerca y me metí en la casa de atrás. Atravesé los cuartos que todavía guardaban algunos muebles. Una mecedora muy vieja de madera; un sillón despanzurrado con los resortes de fuera; una mesa que nomás con tres patas no se le veía el modo de caerse. Todo estaba cubierto por una piel de polvo que los hacía parecer quebradizos, igual que las imágenes antiguas de los cuadros arrugados, quebrados en mil papelitos, que adornaban las paredes de la casa de Güela Librada.
Toqué una cortina que aún intentaba cubrir una ventana con el vidrio muy sucio y la tela se rompió. Parecía una telaraña.
Subí las escaleras con cuidado, no me fuera a caer por uno de los escalones que faltaban. Me quedé quieto detrás de un ropero que encontré en una de las recámaras.
Oí las voces de mis primos que se acercaban y tuve miedo de que me encontraran, de no ganar, de no ser el último al que encontraran. Es que eso era yo. El que se podía volver invisible. Cuando mis primos perdían, a veces me lo reconocían, algunos haciendo coraje, otros deveras admirados de mi superpoder. Me sentía superhéroe.
Unos vuelan, pensaba, otros destruyen una ciudad entera con un solo golpe. Yo desaparezco. A mí nadie me encuentra.
Apenas oí que las voces se acercaban, me metí al ropero.
La puerta rechinó. Hizo el ruido de los viejitos a los que les duelen los huesos al caminar. Cuando Güela Librada se levanta de la cama muy temprano después de una noche de sueño, es como si las bisagras se le fueran a quedar a media maniobra. Hasta ahí doy, hijas, les dice a mi mamá y a mis tías cuando tratan de ayudarla, que ya no me responden ni las puertas ni los cajones.
Era más pequeño por dentro de lo que parecía por fuera. ¿Así serán todas las cosas que asustan?, me acuerdo que pensé. ¿Será por eso que asustan, porque nos hacen creer que son lo que no son?
Me metí, me senté como pude. Cerré.
Al principio me costaba respirar. El aire estaba sucio, olía a viejo, el polvo me picaba. Luego ya no tanto. Tal vez el polvo se asentaba más rápido cuando no había la luz. En los ojos se me fue apagando ese recuerdo delgadito de los últimos colores que ves antes de entrar a lo oscuro. Cuando se me agotó la luz detrás de los ojos empecé a sentirme nervioso. Para no olvidar dónde estaba, pegaba mis manos a las paredes del ropero. Temía imaginar que caía por un pozo oscuro, o que estaba dentro de un solar tan tupido que los árboles no dejaban distinguir el cielo. Tengo mucha imaginación. Y mucho de cualquier cosa hace daño. O eso dice la gente.
Pasaba las manos por la rugosidad de la madera para recordar que detrás de ella seguía siendo de día, aunque yo no pudiera verlo. Aguanta, es por una buena causa, repetía dentro de mi cabeza.
Dejé de escuchar las voces. Me di cuenta de que tenía pegados los hombros al cuello, y que me dolían. Traté de dejar de apretar los músculos de las extremidades, de relajarme. Me llené de aire el pecho, varias veces, hasta que me sentí mareado.
Los nudos del cuerpo no se me soltaban.
Recargué la cabeza. La pared era dura e incómoda, pero era lo que había.
Después de un rato me quedé dormido.
De tanto que llegaban las camionetas
no iba a quedar nadie en el pueblo.
Eso llegamos a pensar.