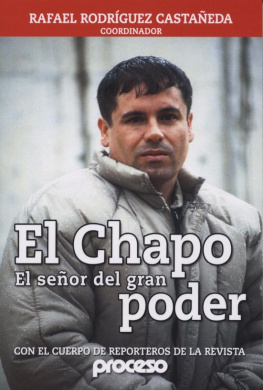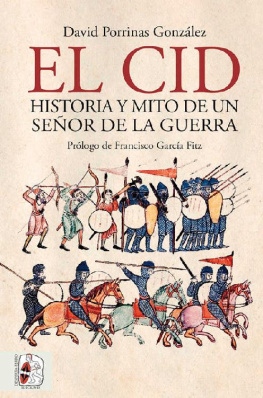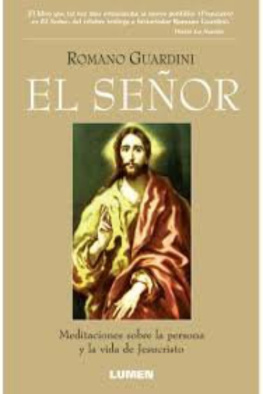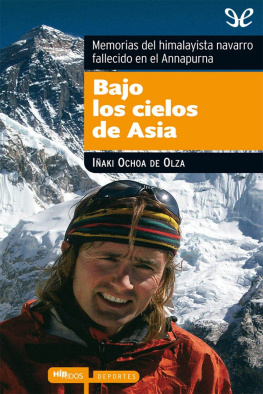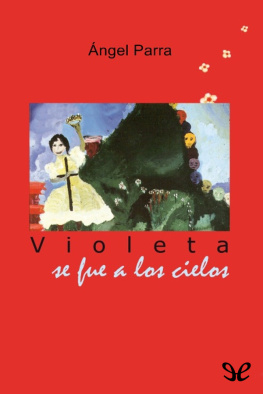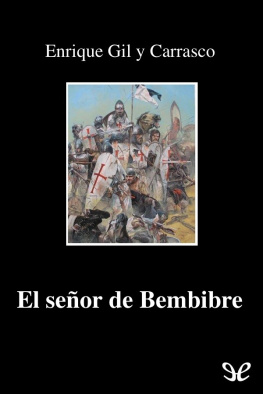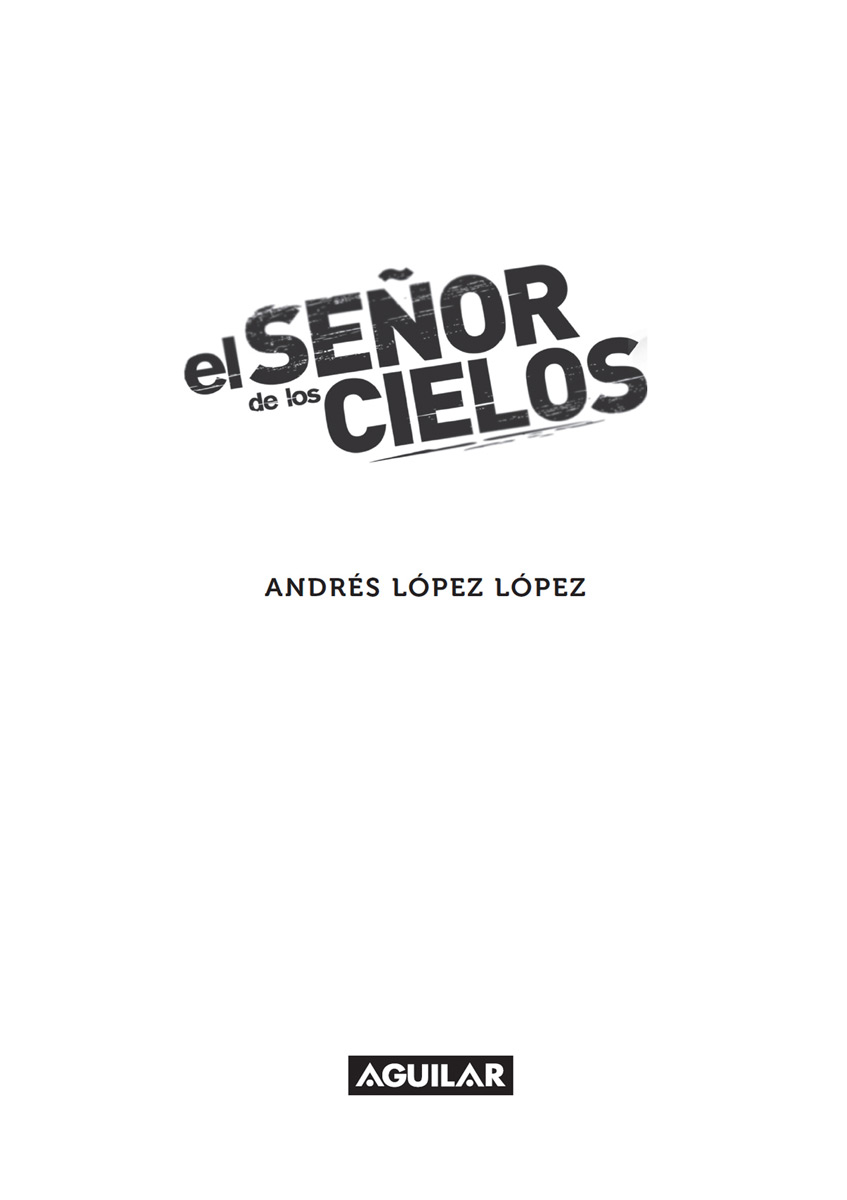L a mañana era gris en Santiago de Chile. Damián se asomó al espejo y miró de frente a su nuevo enemigo: su propio rostro. Si alguien sabía qué hacer con los enemigos, ese era él, pero eliminarse a sí mismo no era una decisión fácil, aunque ganas no le faltaban. “Para suicidarse hay que tener huevos”, pensó. Además, después de tantos atentados fallidos, quitarse la vida para proteger a los suyos hubiera sido una estupidez. ¿Y si “desapareciera” por medio de otros métodos? Era una posibilidad que venía cavilando desde hacía tres meses y que lo colocaba en una encrucijada. Un paso desesperado, pensaba en la noche, atormentado en ese limbo entre la conciencia y la subconsciencia de la duermevela. Un paso perfecto, pensaba al despertar, cuando las ideas siempre son más claras y se desvanecen los fantasmas nocturnos. Lo cierto es que, después de tantas traiciones, pensó que debía dar ese paso o si no terminaría muerto o en la cárcel. Por eso estaba haciendo negocios en Buenos Aires y en Santiago de Chile, invirtiendo en propiedades y estudiando aquellos terrenos tan lejanos de su México lindo y querido.
Horas antes había intentado comprar la flota mercante de Valparaíso de Navegación, la más grande de Chile. Don José Ignacio Viel, su propietario, jamás olvidaría aquella mañana cuando tuvo frente a él, sin saberlo, al hombre más buscado por el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
—¿Cuánto quiere por su flota de barcos, don José? —preguntó Damián. El tic que padecía en uno de sus ojos se intensificó, como siempre que le subía el nivel de adrenalina.
—Lo siento, amigo, no sé quién pudo haberle dicho que mi empresa está a la venta —dijo don José Ignacio Viel con una dignidad que le duraría un suspiro—. Valparaíso de Navegación —prosiguió, encendiendo un costoso Cohiba— es una empresa familiar que forma parte de la historia de la navegación chilena desde 1912. Ni mi familia ni yo, bajo ningún concepto, la vendemos.
Damián apenas dejó que terminara de hablar y, como acostumbraba en estos casos, le hizo un disparo certero a la razón.
—Dígame cuánto cuesta su empresa y le pago exactamente el doble.
Se hizo un silencio premonitorio. Don José Viel quedó estupefacto, mudo por la impresión, mientras una cifra enorme giraba en su mente. Ésta era tan obvia, que Damián estuvo a punto de decirla en voz alta, y supo en ese momento que se acababa de convertir en el propietario de la empresa de navegación más grande de Sudamérica. No sólo disponía de la flotilla de aviones más completa del continente, sino que a partir de ese momento podría transportar cocaína en grandes embarcaciones mercantes sin darle tiempo a las autoridades a descubrir su cambio de estrategia.
El paso perfecto, o desesperado, para llevar a cabo sus planes era cambiar de rostro: Damián había decidido someterse a una cirugía para “desaparecer”, mientras sus ganancias se multiplicarían eternamente. Lo que jamás imaginó es que Valparaíso de Navegación iba a ser la última compra que haría en su vida.
E l avance noticioso que zumbaba en el enorme televisor del apartamento sacó a Damián de su letargo. La hermosa presentadora informaba de la recompensa de cinco millones de dólares que ofrecían los gobiernos mexicano y estadounidense a quien diera razón del narcotraficante Damián Torres, el Señor de los Cielos.
Las autoridades inglesas, mexicanas y estadounidenses suponían que el peligroso criminal había trasladado su centro de operaciones a algún país del sur del continente, en donde podría estar oculto. Caviló por un momento; el tic de su ojo derecho se hacía más evidente: “A estos pinches putos alguien les dio un pitazo, pero para ese alguien será el último chivatazo de su vida”. A continuación tomó el control remoto y, mirando fijamente a la presentadora, dijo en voz alta: “Y usted, pinche vieja pendeja, lástima que siendo tan linda desperdicie su vida repitiendo lo que han dicho las autoridades y los periodistas durante los últimos veinte años de mi vida. Busque trabajo en un sitio que se acomode a su inocencia”.
Apagó el televisor y soltó una carcajada que sólo él entendía. Caminó hacia la pizarra de la pared que mostraba recortes de los más importantes diarios del mundo. Los miró por unos segundos. “El hombre más buscado del mundo”, proclamaban algunos titulares de primera plana; su rostro aparecía congelado junto a ellos. “Hasta para ser mafioso hay que tener clase. No se trata de cualquier narquillo de quinta. Se trata del mejor. Y como tal tiene que ser tratado”, pensó Damián. Ahora no le quedaba duda alguna: iba a recurrir a la cirugía para hacerse cambiar el rostro.
A continuación Damián se sentó frente a la computadora. En la pantalla apareció su fotografía, que a golpe de ratón adoptó diversas formas: con barba, sin ella, con más o menos mentón, con pelo, calvo, y así hasta lograr una imagen muy diferente a la que el mundo conocía. “Con ésta, que tiene carácter, me veo chingón”, dijo en tono de burla. Luego sonrió y se preguntó: “¿A poco no?”. Estaba convencido de que con ese cambio nadie lo iba a reconocer.
En ese momento entró el Tuercas, que vestía de saco y botas con punta dorada. Este corpulento indígena daría la vida por él y Damián lo sabía.
—¿Cuál te gusta más, Tuercas? —dijo, mostrándole las fotos de la computadora.
—Pos, patrón, la verdad me gusta como lo conocí.
Damián, irritado por sus palabras, lo agarró por la solapa y le dijo, acercando su rostro al del Tuercas: —Olvídate de este rostro, carnalito, porque nunca lo vas a volver a ver —hizo su pausa acostumbrada y remató con desprecio—: ¿Y a ti, pinche pendejo, quién te dijo que las botas se usan con saco?
—Pos, es que es la moda en México, patrón, y primero me olvido de mi nombre antes que olvidarme de que soy mexicano de hueso colorado.
Damián sonrió y dijo: —Pobre títere el que impuso esa dizque moda.
El Tuercas abrió los ojos por la sorpresa y preguntó: —¿Usted lo conoce, patrón?
–Nomás faltaba. Ya pareces reflejo del pendejo ese que nos gobierna desde el norte. ¿Qué te traes?
—Pos, patrón, que si se queda aquí parado como tarugo, la próxima vez que la gente lo vea va a tener que ser en un ataúd. Los Alarcón, esos que le quieren dar cuello están en Chile y vienen en camino.
Damián comprendió inmediatamente la amenaza. Sus enemigos lo acechaban y estaban a punto de encontrarlo, antes de que lo hicieran las autoridades. Tomó la cartuchera que acostumbraba cruzarse en el pecho con las balas y dos pistolas doradas y caminó hasta la ventana, desde donde advirtió un extraño movimiento de motos y camionetas.
—Tuercas, ¡aguas! Si nos apendejamos, se va a poner de a peso el kilo de masa.
A continuación destruyó rápidamente algunos papeles del escritorio y, seguido por el Tuercas, se dirigió a toda prisa hacia las escaleras de emergencia. En ese momento no hubiera dudado en clavarle tres balazos al primero que asomara las narices.
Las puertas de la camioneta de vidrios polarizados —blindaje nivel 5 y una barrera física de protección— se abrieron de volada. El Tuercas puso en marcha el motor y arrancó en reversa. Damián lo detuvo abruptamente.