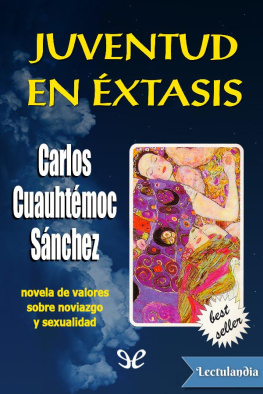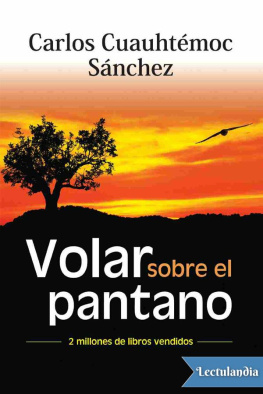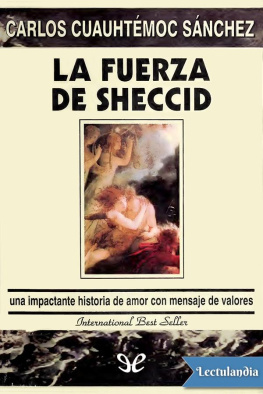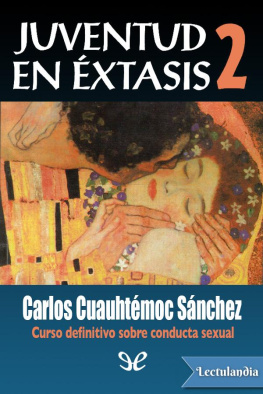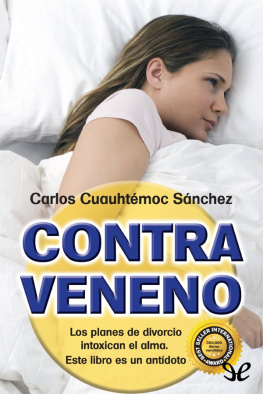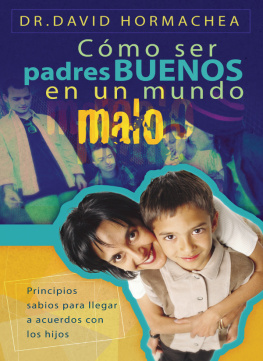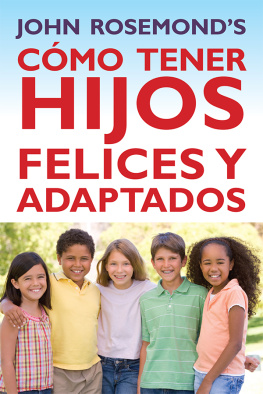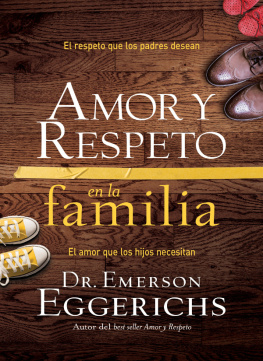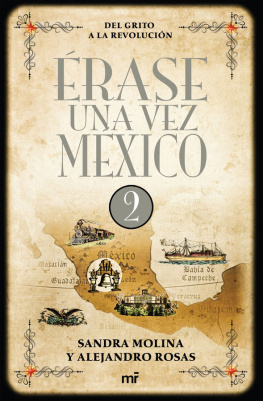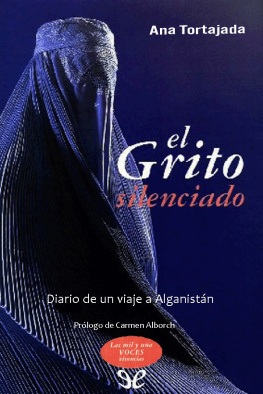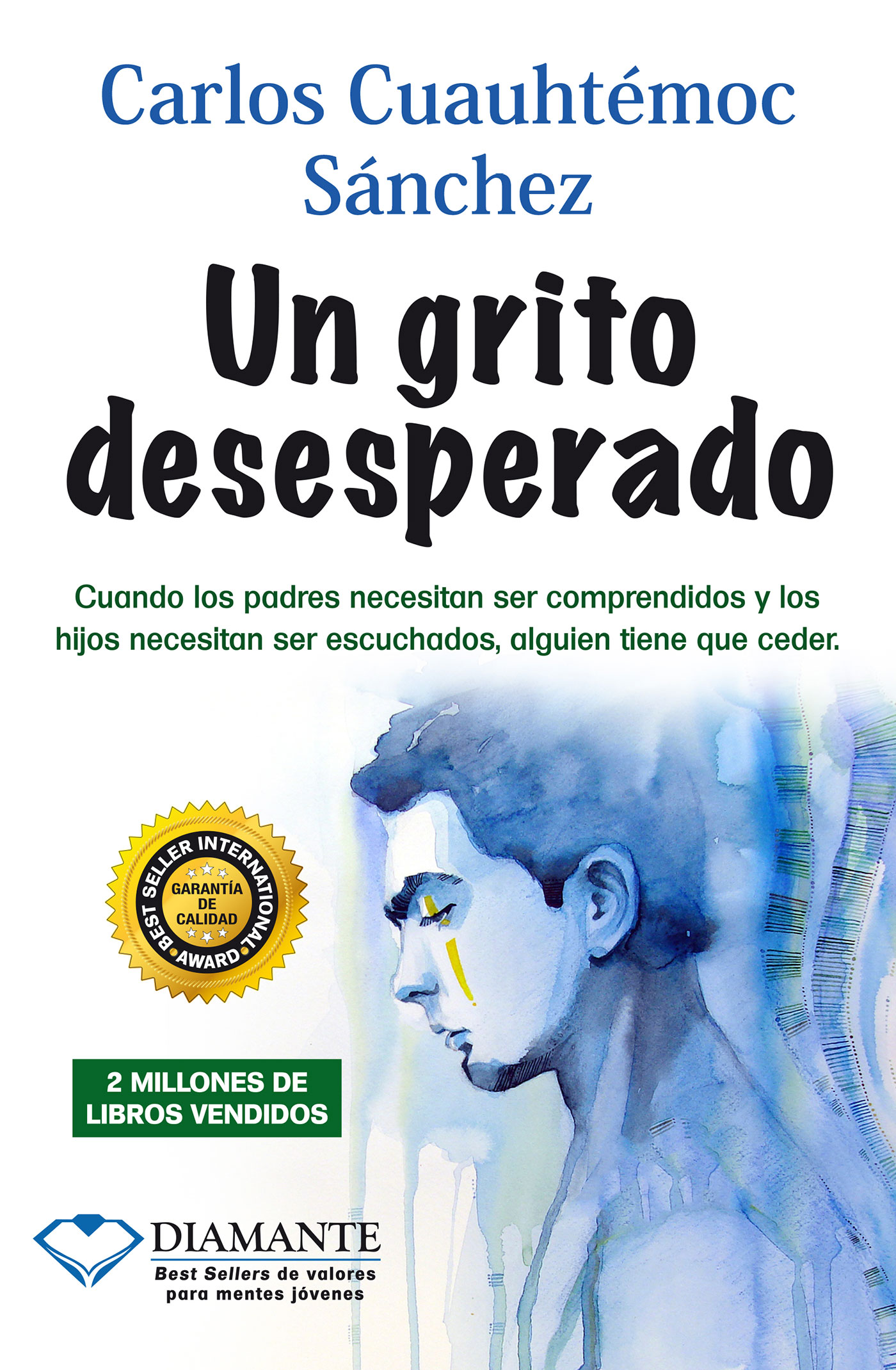CARLOS CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ
Un grito desesperado
Un verdadero mensaje urgente de unión familiar

“Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios sin el permiso de la editorial”.
Edición ebook © Mayo 2012
ISBN: 978-607-7627-29-6
Edición impresa - México
ISBN: 968-7277-00-9
Derechos reservados: D.R. © Carlos Cuauhtémoc Sánchez. México, 1992.
D.R. © Ediciones Selectas Diamante, S.A. de C.V. México, 1994.
Mariano Escobedo No. 62, Col. Centro, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54000, Ciudad de México.
Miembro núm. 2778 de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
Tels. y fax: (0155) 55-65-61-20 y 55-65-03-33
Lada sin costo desde el interior de la República Mexicana: 01-800-888-9300
EU a México: (011-5255) 55-65-61-20 y 55-65-03-33
Resto del mundo: (0052-55) 55-65-61-20 y 55-65-03-33
www.editorialdiamante.com
www.carloscuauhtemoc.com
GRUPO EDITORIAL DIAMANTE - Best sellers para mentes jóvenes. Nuestra misión específica es difundir valores y filosofía de superación en todas las áreas que abarca el ser humano.
www.facebook.com/editorialdiamante
www.facebook.com/carloscuauhtemocs
www.youtube.com/gpoeditorial
www.twitter.com/ccsoficial
www.twitter.com/editdiamante
Con amor incondicional, dedico este libro a las tres mujeres que me dan la motivación para escribir y la inspiración para vivir:
IVONNE
SHECCID
SAHIAN
1 La metamorfosis
Amor:
He dado vueltas en la cama intentando abandonar la vigilia inútilmente. Hace unos minutos salí a rastras de entre las cobijas buscando pluma y papel. Escribirte es el último recurso que me queda en esta fiera lucha por controlar mi torbellino mental.
Ignoro a qué me dedicaré mañana, ni si tú seguirás siendo profesora, ni si tendremos el ánimo para continuar viviendo aquí, ni si alguna vez recuperaré la confianza en la gente como para volver a dar un consejo de amor. Lo único que sé es que mañana, cuando amanezca, no podré volver a ser el mismo...
Ésta es la primera noche que pasamos en casa después de la tragedia. Es el punto final de una historia escrita en tres días de angustia, incertidumbre y llanto.
Sé que tú fuiste la protagonista principal del drama, pero, ¿te gustaría saber cómo se vio el espectáculo desde mi butaca?
Estaba impartiendo una charla de relaciones humanas cuando fui interrumpido por la secretaria.
—Señor Yolza —profirió antes de que me hubiese acercado lo suficiente a la puerta como para que los asistentes al curso no escucharan—. ¡Su esposa! ¡Acaban de hablar del Hospital Metropolitano! Tuvo un accidente en el trabajo.
—¿Cómo? —pregunté azorado—. ¿No será una broma?
—No lo creo, licenciado. Llamó una compañera de ella. Me dijo que un alumno la atacó y es urgente que usted vaya...
Salí de la sala sin despedirme de mis oyentes. Subí al automóvil con movimientos torpes e inicié el precipitado viaje hacia el hospital. No vi al taxi con el que estuve a punto de chocar en un crucero, ni al autobús que se detuvo escandalosamente a unos milímetros de mi portezuela cuando efectué una maniobra prohibida.
¿Cómo era posible que un alumno te hubiese atacado? ¿No se suponía que eras profesora en una de las mejores escuelas de la ciudad?
Estacioné el automóvil en doble fila, bajé corriendo hacia la recepción del sanatorio.
Reconocí de inmediato a tres compañeras tuyas, sentadas en las butacas de espera. Al verme llegar se pusieron de pie.
—Fue un accidente —dijo una de ellas apresuradamente, como para eximir responsabilidades.
—El joven que la golpeó ya fue expulsado —aclaró otra.
—¿La golpeó? ¿En dónde la golpeó?
Las profesoras se quedaron mudas sin atreverse a darme la información completa.
—En el vientre —dijo al fin una que no podía disimular su consternación.
Cerré los ojos tratando de controlar el indecible furor que despertaron en mí esas tres palabras. Por la preocupación que me produjo el hecho de saber que podías estar herida me había olvidado de lo más importante, ¡Dios mío!, ¡que estabas embarazada!
—¿Fue realmente un accidente? —pregunté sintiendo cómo la sangre me cegaba.
—Bueno... sí —titubeó una de tus amigas—. Aunque el muchacho la molestaba desde hace tiempo... De eso apenas nos enteramos hoy.
No quise escuchar más. Me abrí paso con brusquedad y fui directo al pabellón de urgencias. A lo lejos vi a tu ginecobstetra.
—¡Doctor! —lo llamé alzando una mano mientras iba a su encuentro—. Espere, por favor... ¿Cómo está mi esposa?
—Delicada —contestó—. La intervendremos en unos minutos.
—¿Puedo verla?
—No —comenzó a alejarse.
—¿Y el niño? ¿Se salvará...?
Movió la cabeza.
—Lo siento, señor Yolza...
Me apoyé en la pared del pasillo.
¡Esto no podía estar pasando! ¡No era admisible! ¡No era creíble! Tu médico te había permitido que trabajaras medio tiempo con la condición de que lo hicieras cuidadosa y tranquilamente. ¡Yo mismo lo acepté sabiendo que se trataba de una gestación riesgosa! Pero, ¿quién iba a imaginar que un imbécil te golpearía faltando tres meses para el nacimiento?
Eché a caminar por los corredores entrando a zonas restringidas, como un ladrón. Conozco a la perfección el hospital porque en él nacieron nuestros otros dos hijos y yo participé en ambos partos, así que, con la esperanza de verte, me agazapé en un cubo de luz por el que puede vislumbrarse el interior del quirófano. No tuve que esperar mucho tiempo para presenciar cómo te introducían al lugar en una camilla... Fue una escena terrible. Estabas acostada boca arriba con el brazo derecho unido a la cánula del suero y una manguera de oxígeno en tu boca. Parecías muerta. Igual que ese “volumen”, antes rebosante de vida, horriblemente estático debajo de la aséptica sábana que te cubría el vientre. Me quedé pasmado, transido de dolor, rígido por la aflicción.
¿Qué te habían hecho? ¿Y por qué? Es verdad que los jóvenes de hoy son impulsivos, inmaduros, inconscientes; que hasta en las mejores escuelas se infiltran cretinos capaces de las peores atrocidades... Pero, ¿al grado de hacerte eso a ti... a nosotros?
Sentí que las lágrimas se agolpaban en mis párpados.
Mi vida... Viendo cómo te preparaban para la operación, juré que, de ser posible, cambiaría mi lugar por el tuyo...
—Disculpe, señor, pero no puede estar aquí —me dijo un enorme guardia de seguridad, quien amablemente pero con firmeza me encaminó hacia la sala de espera.
Y la espera en la sala fue un suplicio lento y desgarrador. No tuve noticias tuyas durante horas.
Salí varias veces a caminar, un poco para averiguar si el aire fresco era capaz de apagar las llamas de mi ansiedad y otro poco para evitar la proximidad de tus compañeros de trabajo.
Viví momentos inenarrables. Creí que te perdía. Fuiste intervenida dos veces y estuviste en observación más de quince horas.
Hoy en la tarde te dieron de alta.
Saliste del hospital tomada de mi brazo, pero con la cabeza baja, arrastrando el ánimo.
Además de haber perdido al bebé habías quedado estéril.
Durante el trayecto a la casa no hablaste nada. Yo tampoco. ¿Qué palabras podían servir para atenuar la aflicción producida por esa amarga experiencia? ¿Qué bálsamo era capaz de adormecer el suplicio de esa llaga supurante? No había ninguno. Quizá el silencio.