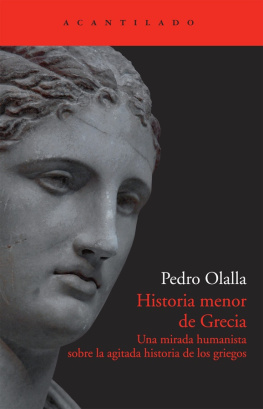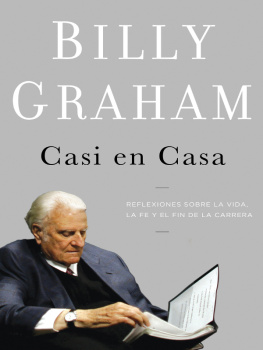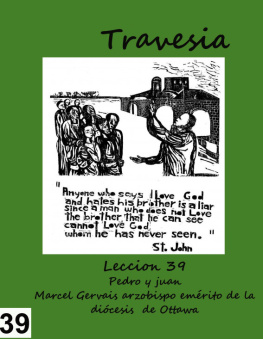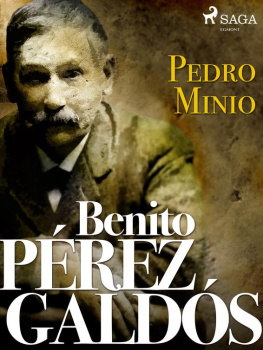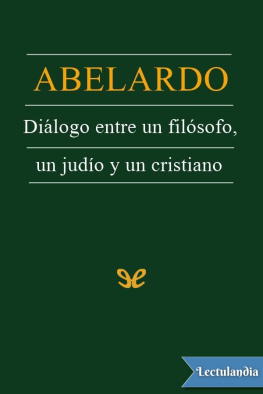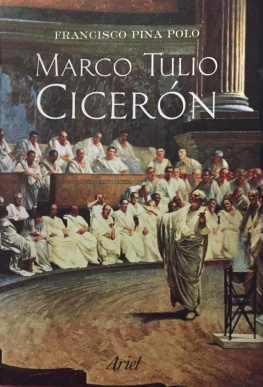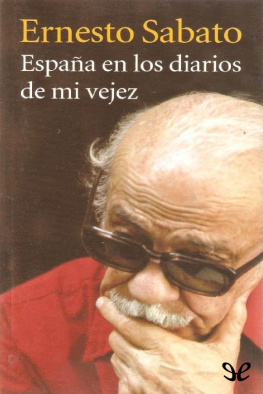DE SENECTUTE POLITICA
CARTA SIN RESPUESTA A CICERÓN
PEDRO OLALLA

ACANTILADO
BARCELONA 2018
XV
Ser viejo, Marco, ya no será lo mismo que ha sido hasta hace poco. Y tampoco ser joven, porque seremos jóvenes durante mucho tiempo, y las cosas que teníamos por propias de la juventud lo serán también de otras edades avanzadas. Más que una sociedad envejecida—como temen algunos, anclados todavía en vanos silogismos con la edad numérica—, seremos una sociedad insólita de jóvenes de todas las edades, con pocos niños, de momento, y esperemos que pocos ancianos decrépitos. Y esa longevidad inexplorada—fruto de los avances de la ciencia, en gran medida—traerá consigo un desafío enorme que no será científico, sino ético y político: un cambio de mentalidad profundo tanto a nivel social como a la escala íntima de cada uno de nosotros mismos.
Ser viejo ya no será lo mismo que era antes, y habremos de aprender, por ello, a ser esa otra cosa; tal vez, seres llamados a vivir varias vidas en el curso de una; a cambiar por completo de entorno familiar y social; a aprender cosas nuevas y a adaptarnos a situaciones nuevas para evitar ser arrumbados por el torrente de la evolución; a aceptar que las cosas no sean para toda la vida y a volver a empezar; a distinguir el error y la maldad, pero a alcanzar a comprender también que a una verdad puede oponerse otra verdad, no necesariamente una locura; y a someter a honesta crítica lo que siempre tuvimos por incuestionable y lo que se presenta como nuevo, porque ahora, más que nunca, vivir será ir cambiando, y ser mejor será haberlo logrado muchas veces.
Quien cruce aquel noveno climaterio ya no tendrá, por el hecho de hacerlo, la aureola de prestigio que se le concedía en otros tiempos. Si, en otras sociedades del pasado, tuvo estima el anciano como depositario de la información y la memoria, ahora tal competencia le será disputada por las máquinas y por entes abstractos; si se le supuso sabiduría, le será cuestionada por la celeridad de los cambios y por la profusión de los sucesos; y si gozó de autoridad y poder, verá que esas prerrogativas pertenecen ahora, en realidad, a quienes acaparan el dinero. Ante esta presumible pérdida de utilidad y consideración, ¿será la nueva sociedad un medio naturalmente hostil para el anciano? ¿Quedarán su dignidad y su suerte relegadas a una cuestión de ética o, incluso, de piedad?
¡Ay, amigo Marco! Este envejecimiento de la sociedad—o esta gran prolongación de la vida madura, plena de facultades (como creo que debemos decir, siguiendo la enseñanza que hemos obtenido de Galeno)—es ya una realidad apremiante, un hecho incuestionable que exige de nosotros—para poder asimilarlo, hacerle frente y resultar enriquecidos con él—el cambio de mentalidad profundo que trato de exponerte con estas desesperadas razones. Ante estas perspectivas de longevidad y de mudanza, todo requiere un replanteamiento, Marco. ¿No crees que ha de cambiar nuestra noción de todo? Del presente, del pasado, del futuro, de las posibilidades que la vida ofrece, de lo que es propio o no de cada edad, de lo irreversible, de lo permanente y lo provisional, de las instituciones vitalicias, de la vida en pareja, de la amistad, de la relación con nuestros descendientes y con nuestros mayores… Mucho me temo que en ese inevitable replanteamiento se verán sacudidas incluso las convicciones sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la muerte, sobre el alma y la divinidad, y hasta sobre la propia conciencia de uno mismo.
Fijémonos, por ejemplificarlo con algo más concreto, en el trabajo. Ante estas circunstancias inéditas, ¿no ha de cambiar, por fuerza, nuestra noción, personal y social, acerca del trabajo? Permite que te diga lo que pienso de ello. Durante siglos, hemos sido educados para el trabajo: asumiéndolo como virtud, y acatándolo, al tiempo, como sacrificio, como obediencia, incluso como una alienación inevitable; ahora que, con presteza, somos sustituidos por las máquinas, ¿por qué no cambia nada a este respecto? ¿No deberíamos, acaso, sacar provecho todos de ese avance y educarnos para la ayuda mutua, para la creación, para el disfrute generoso de la vida, del tiempo y de la libertad? ¿Saldríamos perjudicados con ese cambio? ¿Acaso el mundo se vendría abajo? ¿Qué mundo es, realmente, el que podría derrumbarse? Yo creo, Marco, que la inmensa mayoría saldríamos ganando si el trabajo dejara de ser aquel tripalium con el que, en tu tiempo, se sometía a las bestias y se torturaba vergonzosamente a los esclavos, para volver a ser aquella otra labor que «estimulaba a los mejores» o, por decirlo en griego, como te gustaba hacer con Ático: saldríamos ganando si el trabajo dejara de ser aquella δουλεία propia de los esclavos, para volver a ser τὸ ἔργον, la obra que realiza y dignifica.
Porque yo me pregunto: ¿acaso dignifica realmente lo que entendemos por trabajo? ¿Es el único modo—o siquiera el mejor—de sentirnos útiles a los otros e integrados en nuestra sociedad? ¿Es el único campo—o siquiera el más incuestionable—para realizarnos como seres humanos? Hoy, Marco, tal como están las cosas, la inmensa mayoría del trabajo no dignifica ni realiza. Apenas una de cada diez personas se siente, cuando más, interesada en su trabajo: el resto lo soporta, e incluso lo detesta;
Sí, ya sé que siempre nos dirán que para vivir hace falta el dinero. Eso está claro: de hecho, los otros nueve de cada diez que trabajan lo hacen sólo por el dinero, sin dignificación alguna y aceptando muchas veces sofisticadas formas de humillación. ¿Sabes, Marco? Yo creo que hay una razón imperiosa—y no es una razón moral—por la que el trabajo no puede seguir siendo el único mecanismo legítimo de acceso a la riqueza: y es que no sirve cabalmente a su fin deontológico de distribuirla, pues, aunque te cueste creerlo, la oferta de trabajo disminuye y se degrada cada día a causa de la mecanización y de políticas avaras, mientras que, sin embargo, ¡la riqueza producida aumenta! Aumenta, sí, pero no se reparte, precisamente porque la única vía de redistribución tenida por legítima y sensata es, como te digo, el trabajo. Y, aun así, las rentas del trabajo disminuyen, mientras crecen las del dinero y la especulación, quedando retenidas en unas pocas manos que saben convertirlas hábilmente en instrumentos de poder. Hace sólo dos siglos, Marco, nueve de cada diez personas trabajaban la tierra para conseguir el sustento de todos; hoy, con dos de cada cien que la trabajen es suficiente para alimentar a la enorme población que somos. Tú me dirás si es ingenuo preguntarse que si, gracias a las máquinas y a los avances de la ciencia, hemos conseguido hacer crecer la productividad de esa manera, ¿por qué no nos beneficiamos todos de ese logro?, ¿por qué hay que trabajar cada vez más, y hacerlo amenazados por la sombra de la miseria? ¿No sería la reducción del trabajo imperioso el signo más inequívoco de progreso social? ¿Quién se beneficia realmente del aumento de la riqueza generada entre todos? Mucho me temo, amigo, que si el trabajo sigue siendo para la mayoría una alienante ars sordida, es porque hay una minoría a la que le interesa mantenernos en la precariedad, obtener beneficio de nuestra dependencia y nuestra sumisión, y agotar nuestro tiempo y nuestras energías para tenernos alejados del cultivo de nosotros mismos y de la posibilidad de organizarnos contra sus intereses.
Reflexionando así, sobre estas cosas, ¿no se te hace, igual que a mí, más meridiana y diáfana la necesidad de que la sociedad recobre para sí el control de la política? «Carthago delenda est», digo como Catón, defendiendo de nuevo esta idea; porque los dos sabemos que, para que las cosas cambien, hay que tomar decisiones, y a la vista está que lo que no decide la política, Marco, lo decide el dinero. Y que lo hace según su conveniencia.