Dedico este libro a la Axe Nation, esos valientes guerreros que me acompañan y me ayudan a difundir el mensaje de que los alimentos pueden curar.
Introducción
Tenía veinticuatro años, estudiaba medicina y trabajaba como nutricionista clínico en las afueras de Orlando (Florida, Estados Unidos) cuando recibí una llamada de mi casa. Mi madre, Winona, estaba al otro lado del aparato y su voz sonaba abatida.
«¿Qué pasa, mamá?», pregunté.
«El cáncer ha vuelto», respondió entre sollozos.
El corazón me dio un vuelco y retrocedí automáticamente a la edad de trece años, cuando diagnosticaron a mi madre un cáncer de mama en estadio cuatro que se había extendido a los nódulos linfáticos. La noticia no sólo fue un terrible golpe para mí, lógicamente, sino que sorprendió a todo el que la conocía. En aquel entonces, mi madre tenía cuarenta y un años, era profesora de gimnasia en una escuela y monitora de natación. Todo el mundo pensaba que era la viva imagen de la salud.
Poco después del diagnóstico, mi madre se sometió a una mastectomía total del pecho izquierdo y empezó el primero de los cuatro ciclos de quimioterapia que le administrarían. Ver cómo le afectaba la quimioterapia resultaba dolorosísimo: la debilitaba tanto que en los días posteriores al tratamiento no podía ni levantarse de la cama. Recuerdo un día que entré en el cuarto de baño y vi mechones de su cabello rubio en el suelo. Parecía haber envejecido veinte años en dos semanas.
Afortunadamente, unos meses después los médicos anunciaron que el cáncer había desaparecido por completo. Sin embargo, su salud continuó deteriorándose. Incluso después de haberse recuperado de la quimioterapia y de haberse reincorporado al trabajo, se encontraba muy mal. Cada día regresaba a casa a las tres y media de la tarde y dormía hasta la hora de la cena. Aunque cenaba con nosotros, le costaba mucho mantenerse despierta, y poco después de haber terminado volvía a acostarse. Cuando le dijo al médico que no se veía capaz de desempeñar sus funciones como esposa, madre y maestra, éste le recetó un antidepresivo.
Deprimida y agotada. Ésta es la madre que conocí durante mi adolescencia. Durante mucho tiempo viví con el temor de que pudiera recaer.
Y ahora, diez años después, el cáncer había vuelto a aparecer.
La angustia en su voz me devolvió al presente. «El oncólogo me ha dicho que me han encontrado un tumor de dos centímetros y medio en el pulmón —dijo—. Quieren operarme y empezar con radioterapia y quimioterapia inmediatamente.»
Intenté animarla tanto como me fue posible. «Mamá, no te preocupes. Tu cuerpo es capaz de curarse —le dije—. Lo que tenemos que hacer es dejar de alimentar las células cancerígenas y encontrar el origen de la enfermedad.» Estaba convencido de que podía curarse, pero, para ello, teníamos que ocuparnos de todo su organismo.
Al día siguiente volé a casa para ayudarla a confeccionar un programa de salud. Le pedí que enumerara todos los síntomas que había ido experimentando hasta que le diagnosticaron el cáncer.
Suspiró. «Bueno, aún no he superado la depresión —dijo—. Y aunque duerma toda la noche, siempre me despierto agotada.» Describió síntomas que indicaban que tenía sensibilidad a múltiples alimentos. También me dijo que le habían diagnosticado hipotiroidismo.
Aunque todo resultaba bastante perturbador, lo que me sorprendió más fue el último síntoma que enumeró. Cuando le pregunté por su tránsito intestinal, me dijo que llevaba unos diez años yendo al baño entre una y dos veces por semana.
«¡Caramba, mamá! ¿Por qué no se lo has dicho al médico antes?», le pregunté asombrado.
«Porque pensaba que era normal», me respondió con el rostro desencajado.
Le di la mano y le dije que no se desanimara. «Mamá, son buenas noticias. Podemos mejorar tu digestión y sólo con eso ya notarás una gran diferencia.» Y, con suerte, también ayudará a combatir el cáncer, pensé.
Le hablé del síndrome del intestino permeable. Se trata de un trastorno que afecta a la pared intestinal y que permite que tanto los microbios como las partículas de comida escapen del tracto digestivo, lo que activa una respuesta inmunológica inflamatoria. Le expliqué lo peligroso que era y añadí que creía que podía ser la causa tanto de su estreñimiento como de varios de sus problemas de salud, y que teníamos que hacer algo al respecto inmediatamente. «Podemos hacerlo, mamá. Vamos.» Me levanté y le pedí que me siguiera a la cocina.
Juntos, nos deshicimos de todos los alimentos procesados que encontramos en su despensa:
 Cereales envasados, como los Honey Nut Cheerios y los Honey Bunches of Oats (mi madre pensaba que eran cereales saludables).
Cereales envasados, como los Honey Nut Cheerios y los Honey Bunches of Oats (mi madre pensaba que eran cereales saludables).
 Botellas de zumo cuyas etiquetas proclamaban «90 por ciento de zumo de fruta natural», pero que, en realidad, eran concentrado de zumo de manzana y aromatizantes «naturales» que eran de todo menos naturales.
Botellas de zumo cuyas etiquetas proclamaban «90 por ciento de zumo de fruta natural», pero que, en realidad, eran concentrado de zumo de manzana y aromatizantes «naturales» que eran de todo menos naturales.
 Patatas fritas y galletitas saladas hechas con glutamato monosódico y con maíz modificado genéticamente.
Patatas fritas y galletitas saladas hechas con glutamato monosódico y con maíz modificado genéticamente.
 Barritas de cereales con jarabe de maíz alto en fructosa, colorantes artificiales y proteína de soja.
Barritas de cereales con jarabe de maíz alto en fructosa, colorantes artificiales y proteína de soja.
 Aliños de ensalada con espesantes y emulsionantes artificiales o grasas hidrogenadas.
Aliños de ensalada con espesantes y emulsionantes artificiales o grasas hidrogenadas.
 Paquetes de azúcar blanco refinado y de harina blanca refinada.
Paquetes de azúcar blanco refinado y de harina blanca refinada.
A continuación, atacamos la nevera y eliminamos condimentos, salsas, margarina, crema para el café, mayonesas y productos lácteos convencionales como leche desnatada y queso en porciones. En total, tiramos tres bolsas de basura rebosantes de alimentos procesados.
Después, fuimos en coche a una tienda de alimentación saludable cercana, recorrimos los distintos pasillos y le enseñé el tipo de alimentos que debía comer para ayudar a su cuerpo en la batalla contra las células cancerígenas. Seleccionamos verduras y bayas orgánicas, salmón salvaje, pollo criado y alimentado al aire libre y alimentos básicos «limpios»: alimentos orgánicos con los mínimos ingredientes y con el mínimo procesamiento posible. Al salir, nos dirigimos a otra tienda de productos saludables donde compramos suplementos nutricionales como cúrcuma, setas para reforzar el sistema inmunitario, vitamina D 3 y aceite esencial de olíbano.
En aquella época, estábamos en plena fiebre antibacteriana y daba la impresión de que casi todos los productos en las tiendas convencionales (desde el dentífrico hasta los lápices del número dos) contenían bactericidas añadidos. Los científicos habían dado ya las primeras voces de alarma acerca de que el consumo excesivo de antibióticos estaba empezando a generar resistencia a las cepas de algunas enfermedades y también advertían de que los entornos excesivamente estériles eran peligrosos para el sistema inmunitario, pero esta investigación aún no había llegado al público general. Sin embargo, en mi consulta de medicina natural me encontraba a diario con las pruebas de estos problemas. Llevaba años viendo los daños colaterales que provocaban estos agentes antibacterianos y supuestamente «higienizantes».
Si parte del problema era que nos habíamos vuelto demasiado limpios, estaba seguro de que la solución debía residir justamente en lo contrario: en ensuciarnos. Dicho de otra manera: crear de forma consciente «microexposiciones» repetidas a suciedad que contuviera bacterias, virus y otros microbios que pudieran funcionar como vacunas naturales. Reforzar y recuperar las bacterias beneficiosas que nuestros organismos habían perdido como consecuencia de la avalancha de productos antibacterianos en nuestro entorno. Reeducar por completo el sistema inmunitario, para que reaprendiera a defenderse en su justa medida.





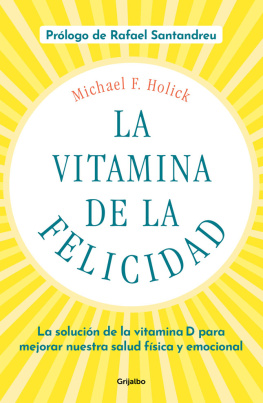


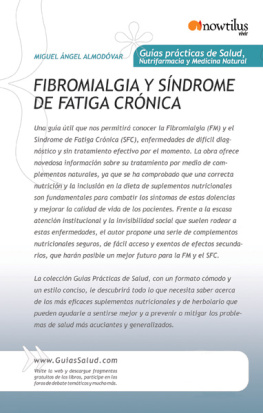
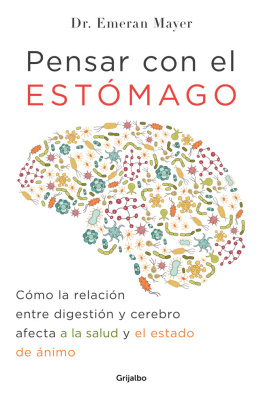
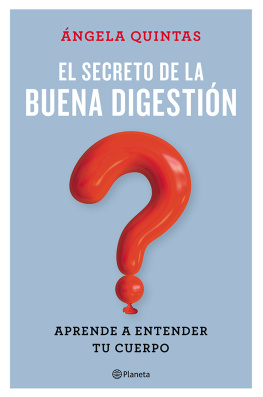
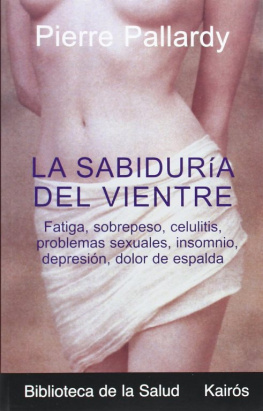
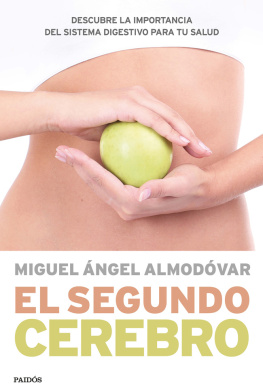

 Cereales envasados, como los Honey Nut Cheerios y los Honey Bunches of Oats (mi madre pensaba que eran cereales saludables).
Cereales envasados, como los Honey Nut Cheerios y los Honey Bunches of Oats (mi madre pensaba que eran cereales saludables).