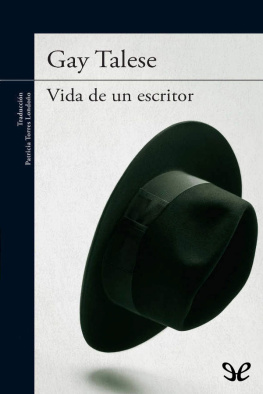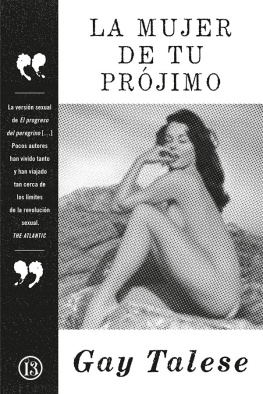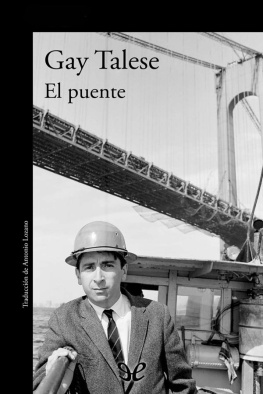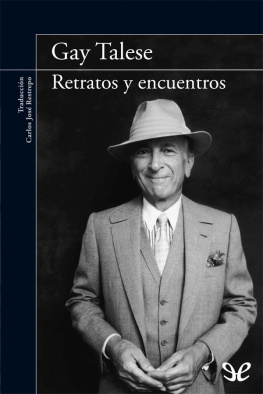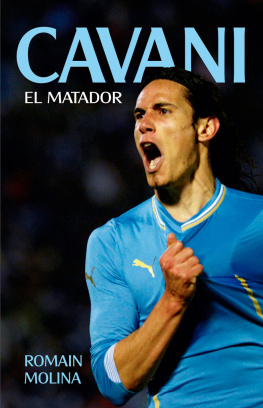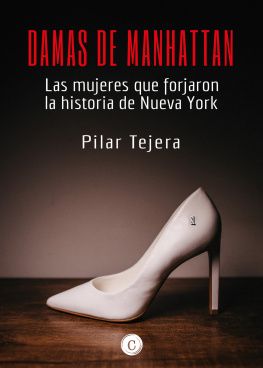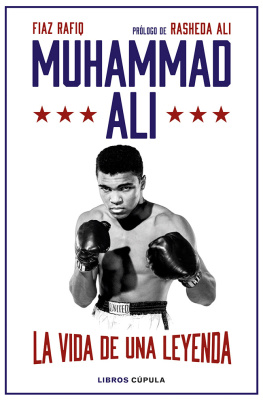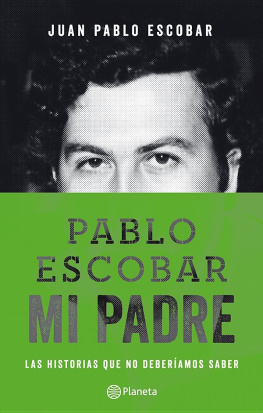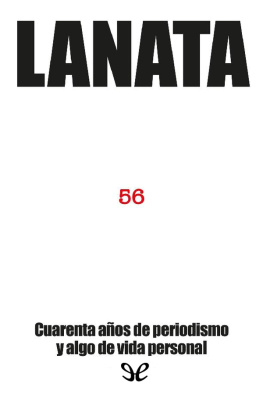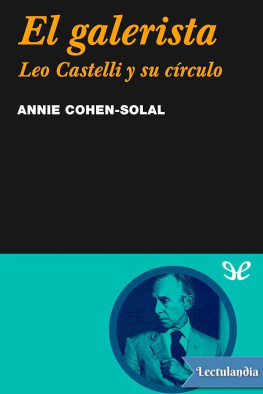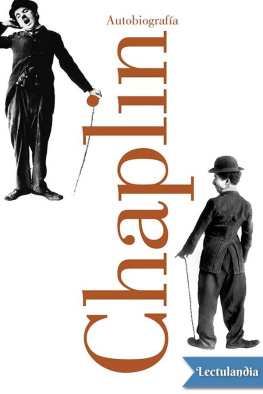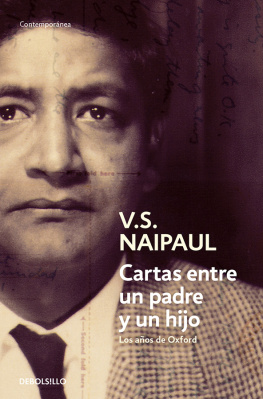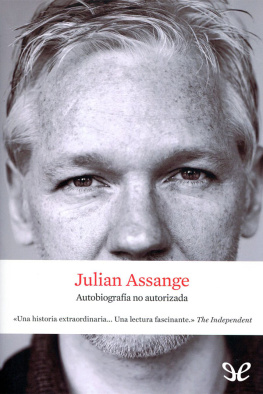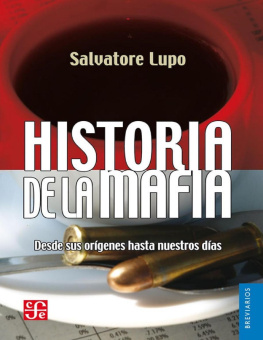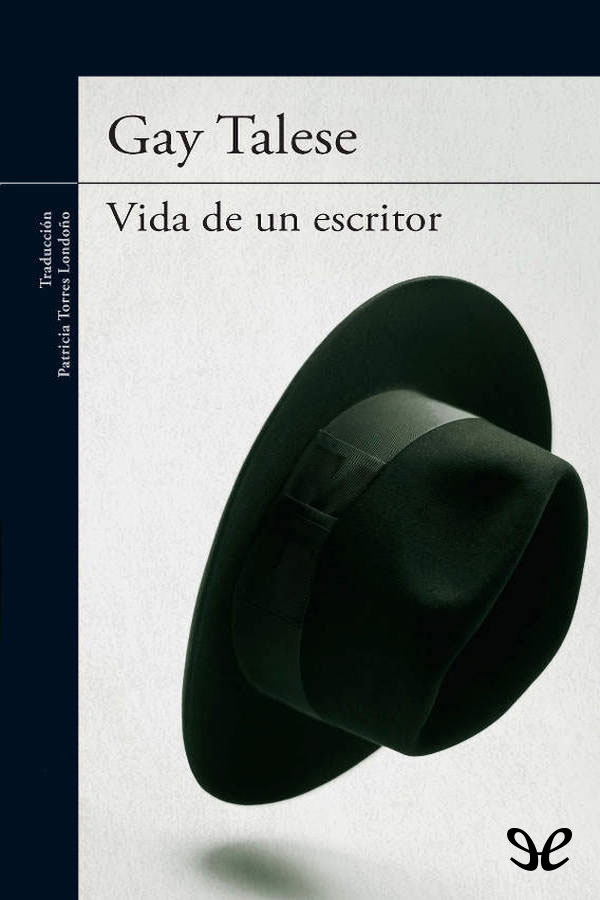La autobiografía del padre del Nuevo Periodismo.
El hijo de un modesto sastre italiano que se convirtió en una leyenda del periodismo, el hombre capaz de todo por contar una buena historia —desde rastrear a los tipos más excéntricos que pululan por Nueva York hasta intimar con un temible clan de la mafia italoamericana, desde frecuentar comunas nudistas hasta investigar la vida de estrellas del deporte y del espectáculo después de que se apaguen los focos—, habla en primera persona.
El retrato de sus familiares, sus restaurantes predilectos en Manhattan, el escandaloso caso Bobbitt o los entresijos de sus libros más recordados se dan cita en estas páginas deslumbrantes.
«Excelente y delicioso de leer… Es como si detrás de los elegantes e impecables trajes a medida de Talese hubiese un corazón voraz de esponja, que absorbe el mundo y lo va exprimiendo luego a cuentagotas, a través de los años.»
TREVOR BUTTERWORTH, The Washington Post
Gay Talese
Vida de un escritor
Título original: A Writer’s Life
Gay Talese, 2006
Traducción: Patricia Torres Londoño
A las mujeres de mi vida. Nam, Pamela y Catherine.
1.
No soy, y nunca he sido, amante del fútbol. Probablemente esto se debe en parte a mi edad y al hecho de que cuando era un jovencito en la costa sur de Nueva Jersey, hace medio siglo, ese deporte era prácticamente desconocido para los norteamericanos, excepto para aquellos que habían nacido en el extranjero. Y aunque mi padre había nacido en el extranjero —era un distinguido pero discreto sastre venido de un pueblito calabrés del sur de Italia, que se convirtió en ciudadano de Estados Unidos a mediados de los años veinte—, las referencias sobre el fútbol que me pasó estaban asociadas a sus conflictos de infancia con ese deporte y a su deseo de jugar al fútbol en las tardes con sus compañeros de escuela en un patio italiano y no limitarse a verlos jugar mientras cosía sentado junto a la ventana trasera de un taller en donde trabajaba de aprendiz; sin embargo, él, mi padre, sabía incluso en esa época, como no dejaba de recordármelo, que esos jóvenes jugadores (entre los que se encontraban sus hermanos y primos menos juiciosos) estaban perdiendo su tiempo y desperdiciando su futuro mientras daban patadas al balón de aquí para allá, cuando deberían estar aprendiendo un oficio valioso y pensando en el alto precio de conseguir un billete en busca de la prosperidad en Estados Unidos. Pero no, continuaba advirtiéndome mi padre con su incansable retahíla: de cualquier modo ellos siguieron jugando al fútbol todas las tardes en el patio tal y como después continuaron haciendo tras la alambrada del campo de prisioneros de guerra de los Aliados en el norte de África, campo al cual fueron enviados (los que no murieron asesinados o quedaron inválidos después de un combate) después de su rendición en 1942 como miembros de la infantería del ejército derrotado de Mussolini. A veces le enviaban cartas a mi padre en las que describían su cautiverio. Un día, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, mi padre puso el correo a un lado y me dijo, con un tono que prefiero creer que expresaba antes tristeza que sarcasmo: «¡Aún siguen jugando al fútbol!».
La final del Mundial de fútbol femenino que se jugó entre el equipo de China y el de Estados Unidos el 10 de julio de 1999 en Pasadena, California, ante 90.185 espectadores en el Rose Bowl (la mayor asistencia a una competición deportiva femenina en la historia), estaba programada para ser transmitida por televisión a casi doscientos millones de personas en todo el mundo. La transmisión en vivo, que comenzaría ese sábado en California a las 12.30, sería vista en Nueva York a las 3.30 de la tarde y en China a las 4.30 de la mañana del domingo. No tenía pensado ver el partido. Ese sábado en particular ya había acordado un partido de dobles por la tarde en el Central Park de Nueva York, con unos cuantos viejos amigos que compartían mis equívocos recuerdos sobre lo bien que jugábamos al tenis.
Antes de salir para el Central Park, pensé en sintonizar el partido de béisbol que comenzaba a la 1.15 y en el que se enfrentaban los Mets de Nueva York contra mis bien amados Yankees. Haciendo caso omiso del insistente, si bien a veces vacilante, consejo de mi padre ya fallecido, y a quien tanta falta le hizo un poco de diversión, los Yankees se habían ganado mi corazón convirtiéndome para siempre en su esclavo y seguidor desde febrero de 1944, cuando, a causa del racionamiento de gasolina producido por la guerra y el efecto que esto tuvo sobre el tema de viajar, el equipo cambió su lugar tradicional de entrenamiento durante la primavera, de Saint Petersburg, Florida, a un estadio más bien deteriorado y de barandas oxidadas que tenía un clima menos cálido, pero una ubicación más central y por tanto más cercana al aeropuerto de Atlantic City, no muy lejos de mi escuela, a una distancia que nos permitía escaparnos de vez en cuando. Desde entonces, a lo largo de la guerra y luego de la paz, extendiéndose durante un periodo que abarca las carreras de Joe DiMaggio y Mickey Mantle hasta el estrellato hacia finales del siglo de recién llegados como el shortstop Derek Jeter y el lanzador de relevo Mariano Rivera, me he deleitado con los triunfos de los Yankees de Nueva York y he lamentado sus derrotas y, la tarde de ese sábado de julio de 1999, contaba con ellos para distraerme de varias semanas de trabajo no muy efusivo sobre mi máquina de escribir.
Decidí que necesitaba relajarme, dejar mi libro a un lado por un rato, y acepté con gusto la sugerencia que me había hecho mi mujer unos días antes, de pasar ese fin de semana tranquilamente en Nueva York. Nuestras dos hijas y sus novios iban a ir a la casa de verano sobre la playa de Jersey, que compramos cerca de la de mis padres hace treinta años, tras el nacimiento de nuestra segunda hija; el sábado por la noche mi madre, por entonces de noventa y dos años pero todavía rebosante de vida, esperaba llevar a cenar a sus nietas con sus novios al casino Taj Mahal, que da sobre el paseo marítimo de Atlantic City y en cuyo vestíbulo le gustaba tomar el postre y el café, mientras metía monedas en las máquinas tragaperras.
Durante el mes anterior, mi adorada esposa y yo habíamos celebrado nuestro aniversario número cuarenta y espero no parecer poco romántico si sugiero que esta relación tan larga ha durado gracias, en parte, al hecho de que hemos vivido y trabajado por separado con cierta regularidad: yo, como investigador y escritor de obras de no ficción, a menudo estoy de viaje, y ella, como editora, ha tenido el buen cuidado de evitar a través de los años trabajar con empresas con las cuales yo tengo relaciones contractuales. Así, cuando estamos juntos bajo el mismo techo, compartiendo lo que me gustaría tomarme la libertad de llamar una coexistencia armoniosa y feliz —que comenzó a mediados de los años cincuenta durante un noviazgo que nació en un apartamento sin agua caliente ubicado en Greenwich Village y que luego se mudó a la parte norte de la ciudad y creció con el nacimiento de nuestras hijas, en una casa de piedra rojiza de la que todavía somos dueños y en la que vivimos los dos (dos personas mayores llenas de vida y decididas a no morirse en un crucero)—, debo admitir que con frecuencia aprovecho la presencia en casa de mi esposa, como profesional de la literatura que es, para solicitar su opinión no sólo sobre lo que estoy pensando escribir sino también sobre lo que he escrito; y aunque su respuestas ocasionalmente difieren de las que más tarde expresa mi editor en propiedad, me siento antes afortunado que agobiado cuando dispongo de opiniones distintas entre las cuales elegir, pues eso me parece a todas luces preferible a la falta de ayuda y consejo editorial de la que tanto se quejan muchos de mis amigos escritores. Con todo, a los escritores que deploran su vida de abandono y soledad, déjenme decirles esto: cuando el trabajo no va bien, tener una esposa editora puede ser todavía