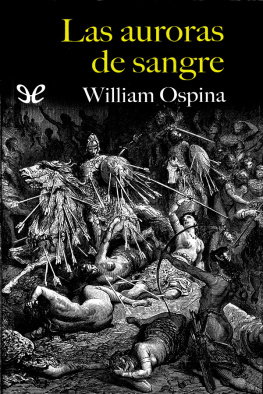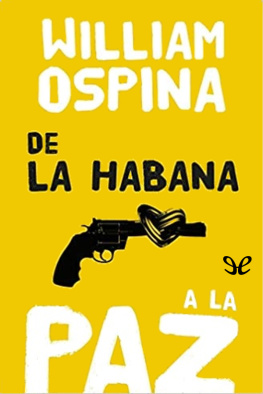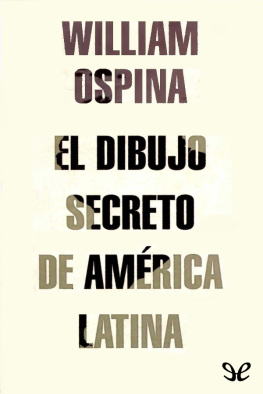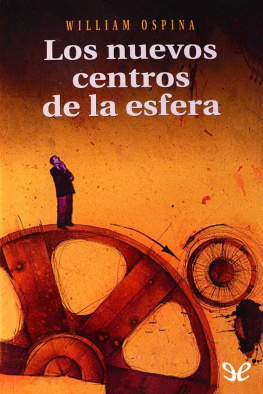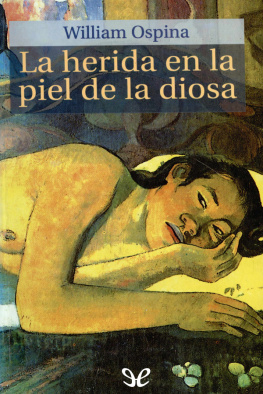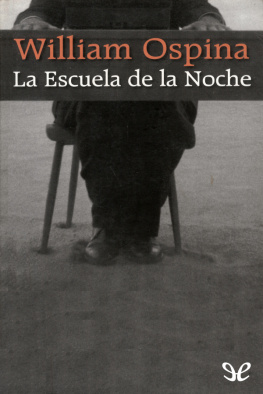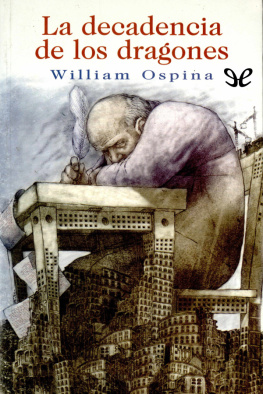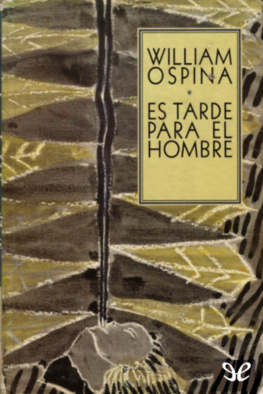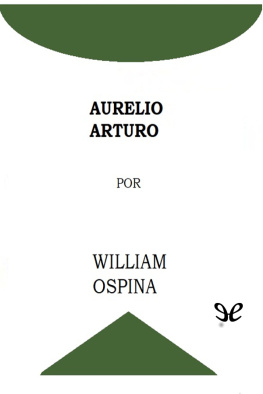WILLIAM OSPINA (Padua, Tolima, Colombia, 1954) es autor de numerosos libros de poesía, entre ellos Hilo de Arena (1986), La luna del dragón (1992), El país del viento (Premio Nacional de Poesía del Instituto Colombiano de Cultura, 1992); de ensayo, entre ellos Los nuevos centros de la esfera (Premio de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada de Casa de las Américas, La Habana, 2003), Es tarde para el hombre (1992), ¿Dónde está la franja amarilla? (1996), Las auroras de sangre (1999), La decadencia de los dragones (2002), América Mestiza (2004), La escuela de la noche (2008), En busca de Bolívar (2010), Pa que se acabe la vaina (2013), El dibujo secreto de América Latina (2014), De La Habana a la paz (2016), y de las novelas Ursúa (2005), El País de la Canela, (2008, Premio Rómulo Gallegos 2009), La serpiente sin ojos (2012) y El año del verano que nunca llegó (2015).
Capítulo 1
El gran malestar
Capítulo 2
La criatura sin límites
Capítulo 3
El poder de los mitos
Capítulo 4
La era cristiana
Capítulo 5
La religión del progreso
Capítulo 6
La madre tierra
L os grandes poderes de la época han sido hábiles en apropiarse de la riqueza planetaria: de las berras, la industria, los capitales, los depósitos de la banca, el conocimiento, la información, el espectáculo. Han construido un mundo en el que se encargan de nuestra comodidad a través de la industria, de nuestra diversión a través de una deslumbrante provisión de espectáculos, de nuestra educación a través del refinado negocio de la pedagogía, de nuestra obediencia mediante los mecanismos pavlovianos de la publicidad, y de nuestra voluntad gracias a la eficacia ineluctable de los medios de comunicación. Pero ¿qué es su fuerza sino nuestra debilidad?, ¿qué es su poder sino nuestra docilidad?, ¿qué es su triunfo sino nuestro fracaso?
Durante siglos la humanidad se ha engañado en ingenuas luchas políticas por el poder, cuando lo único razonable sería no una lucha por el poder, sino una lucha para negar el poder o para transformar el poder en otra cosa. Si esos grandes poderes lo son es porque tienen a quién proveer, a quién imponer normas, a quién dar órdenes, a quién halagar y adular. Su imponencia no es más que el otro nombre de nuestra renuncia, y a lo mejor es un error luchar contra ellos. A estas alturas de la historia cada vez es más evidente que lo que hay que hacer contra ellos hay que hacerlo en nosotros.
La ingeniosa humanidad produjo durante milenios toda suerte de inventos magníficos para hacer la vida más grata, más cómoda, más refinada y más bella. Nadie puede tener ninguna objeción contra el arte humano que produjo el paraguas y la silla plegable, el cepillo de dientes y el jabón perfumado de flores, contra la sabia gastronomía que supo combinar la utilidad y el deleite, contra el conocimiento que unido al ingenio y al buen gusto nos dio almohadas y toallas, inodoros y duchas, la diversidad de nuestros hogares y los calidoscopios de nuestra indumentaria, poleas y ruedas, la posibilidad de calor en la helada y de aire fresco en la canícula.
También sería ingrato quejarnos del comercio que unió las caravanas del norte de África con la ruta de la seda, al que convirtieron en arte los marinos fenicios y que ha estado con nuestra especie desde el día siguiente del entierro de Abel. Pero el humano es el aprendiz de brujo: siempre corre el riesgo de que las descomunales fuerzas que despierta se vuelvan contra él. No sólo porque, como sostiene Virilio, cada invento trae aparejado su accidente, de modo que al inventar la navegación surgió la posibilidad del naufragio, al inventar el coche la posibilidad del crash y al inventar las máquinas voladoras la posibilidad del siniestro aéreo, sino por el hecho de que somos la única especie natural que no está controlada por el instinto, es rebelde a los límites, y siempre quiere más.
A ese apetito prometeico que nos hace querer ser más veloces, más poderosos, más ricos, más diestros y más seguros, a esa competitividad extrema que es una causa poderosa de odios y de guerras, a esa voluntad de dominio que nos ha convertido en la especie hegemónica a la que todo está subordinado, si bien le debemos muchas cosas magníficas que hay en nuestras sociedades, los refinamientos de la industria, los milagros de la técnica, los deleites de la modernidad, le debemos también la reciente irrupción de grandes e inquietantes hechos planetarios que en menos de dos siglos 'han alterado el equilibrio natural, han producido daños crecientes que destruyen especies enteras y han puesto en peligro no sólo una civilización varias veces milenaria, sino la aventura misma de la vida en la Tierra.
Alguien declaró que “los verdaderos antiguos somos nosotros y no los hombres del Génesis o de Homero”. Un extraterrestre inventado por Voltaire, Micromegas, se quejó de que en su planeta la vida duraba “apenas treinta mil años, periodo, ay, comparable a un instante”. Así nos hizo entender por qué todos morimos con la sensación de que la vida fue muy breve.
La capacidad de aprender que nos caracteriza, y que es la más terrible de nuestras virtudes, esa sed de novedades, esa gracia de invención, esa curiosidad en la que se funda la novelería de los medios de información y de comunicación, esa pugnacidad que alientan los ejércitos, esa competitividad que evidencian los deportes y los concursos, esa agresividad que parece la ley de la historia, esa avidez de juego, de amor, de velocidad, de triunfo, de riesgo, de delirio, tal vez sólo indican que la nuestra es una especie joven, y que tema razón Huxley cuando afirmó que el ser humano es un cachorro.
Hasta hace dos siglos nos movíamos aún al ritmo de los elementos, a la velocidad del caballo y del viento, y se puede decir que cada individuo no consumía más energía que la que podía desplegar gracias a su alimentación, o la que le brindaban algunas conquistas milenarias, como la doma de animales, la navegación y la rueda.
Hijos del sol y el agua, gracias a la vida obtuvimos también el beneficio del fuego, pues sólo es combustible lo que estuvo vivo, pero nuestro ritmo era desde temprano el de las velas de Odiseo, el de los pasos de Dante y de Virgilio, el de las herraduras de Bucéfalo y de Rocinante, que acompasaron el descubrimiento del globo, de la terza rima y de la narración.
La humanidad conoció durante mucho tiempo lo que llamaba Paul Valéry, hablando de Goethe, “el arte de las lentas maduraciones”. El mundo no sólo era ancho y ajeno: viajar a pie era recorrerlo realmente, permitir que ir viviendo las distancias nos madurara para ver las cosas. Tal vez lo más hermoso de los relatos de la antigüedad es el modo como todo
había que merecerlo por el esfuerzo: al Vellocino de oro no se podía llegar en unas horas, la Odisea habría sido trivial regresando en un chárter a Itaca. Claro que nuestra ansiedad anhelaba el encuentro inmediato, pero nadie hallaría una grandeza mitológica en la perseverancia de Ulises si no hubiera tenido que vencer tantos escollos, y si los veinte años transcurridos desde su partida no le hubieran dado a esa historia toda la hermosa y trágica dimensión de la ausencia.
Sería interesante saber cuándo empezó la edad de la aceleración. Es muy probable que haya influido en ella un cambio de dieta, y sobre todo la producción de azúcares, que inició una alteración de nuestro metabolismo. Lo cierto es que a partir de cierto momento el ser humano comenzó a gastar más energía de la que era capaz de producir con su cuerpo, y ello debió de ser visto por la cultura como uno de los triunfos de la civilización, aunque era el inadvertido comienzo de nuestros mayores peligros.