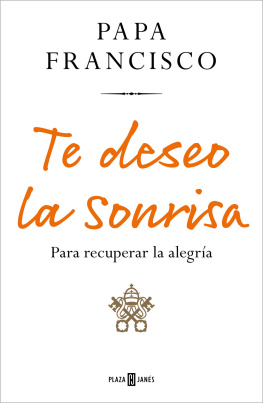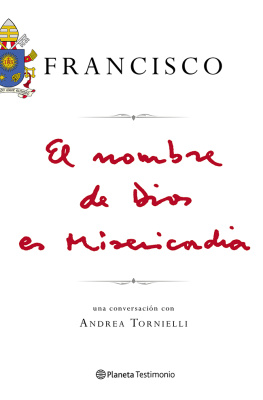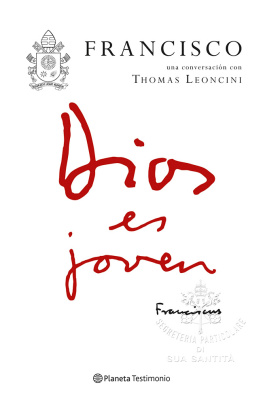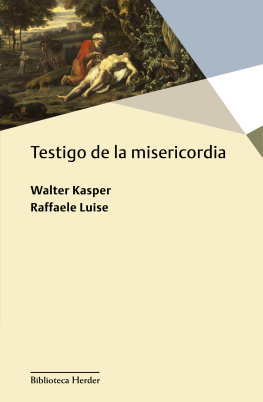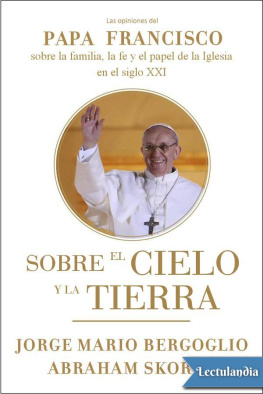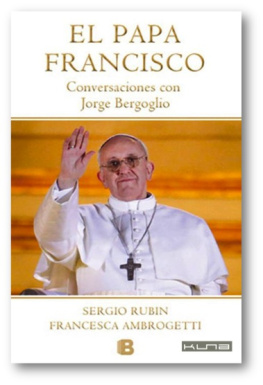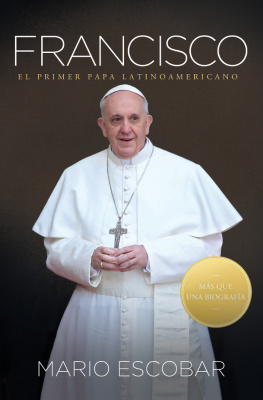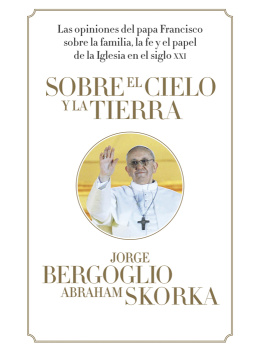PABLO BUSTINDUY
La geopolítica
del papa Francisco
La teología geopolítica del papa Francisco
El mundo que se agitaba entre 2014 y 2016, cuando tuvieron lugar los Encuentros Mundiales de Movimientos Populares convocados por el papa Francisco, era distinto del que hoy agoniza bajo el efecto de la pandemia. Entonces las ideas progresistas, a falta de un mejor término, estaban en plena ebullición. Desde la primavera de 2011 venían sucediéndose levantamientos y estallidos populares —de Atenas a São Paulo, de Nueva York a Estambul— contra un orden global que, tras una catástrofe financiera sin precedentes en casi un siglo, se rearticulaba con dificultad tanto en el centro como en la periferia. Con la excepción de América Latina, que venía encadenando una década larga de experiencias políticas progresistas, para el resto del mundo la movilización que siguió a la crisis supuso una novedad. Finalmente, tras los largos años de la posguerra fría, parecía que se abría una oportunidad de transformación política y social en clave esencialmente democrática. Incluso el partido demócrata estadounidense y el partido laborista británico, dos tótems del consenso en la era neoliberal, fueron objeto de asaltos democráticos que habrían sido impensables apenas unos años atrás. La propia elección del papa Bergoglio, tras los años de rigor teológico de Ratzinger y el papado conservador de Wojtyla, sintonizaba con esa ascendencia de un ciclo progresista que hacía sentir sus efectos desde Washington a la Ciudad del Vaticano. En aquella reunión de líderes políticos y movimientos sociales de todo el mundo parecía cristalizar ese salto hacia delante de las fuerzas progresistas; el papa de los pobres bendecía su intento de construir una alternativa democrática al proyecto quebrado de la globalización neoliberal.
Un momento de bifurcación
Ese ciclo político dio pronto signos de agotamiento. El referéndum del Brexit y la elección de Donald Trump, sucedida apenas 72 horas después del último encuentro de Francisco con las organizaciones populares, simbolizó un cambio de trayectoria, una flexión conservadora, si no reaccionaria, del espíritu de impugnación surgido de las protestas tras la crisis financiera. Claro que esa articulación había estado en disputa desde el comienzo: el estallido del Tea Party, del que Trump es heredero, sucedió dos años antes que las primeras marchas de Occupy Wall Street; cuando Syriza ganó las elecciones de 2014 al Parlamento Europeo, con Alexis Tsipras como el candidato común de la izquierda del continente, sus seis flamantes diputados se encontraron en Estrasburgo con veintitrés cargos electos del Frente Nacional y veinticuatro del ukip. Un hilo pardo une la refundación del lepenismo, la evolución de Orban y las victorias de Trump, Duterte y Bolsonaro: es la continuidad de un ciclo reaccionario que también nació como respuesta a la crisis de la primera globalización.
Para quien asistió a los encuentros de Roma y Santa Cruz, para quien escuchó allí las palabras de Francisco sobre el huracán de esperanza que estaba por venir, la primacía de ese nuevo sujeto reaccionario parecía todavía cualquier cosa menos inevitable. Es cierto que, visto con la perspectiva que nos da el tiempo, ya entonces el balance era poco halagüeño. América Latina vivía los inicios de una agresiva recomposición conservadora cuyos efectos se siguen apreciando casi una década después. Las revoluciones árabes, con la excepción heroica de Túnez, sangraban aplastadas por la represión, la instrumentalización política y una compleja guerra regional donde, directamente o por interposición, pesaron todos los intereses en juego en Oriente Medio. La suerte del gobierno griego pronto señalaría todas las dificultades que la izquierda populista iba a encontrar en el continente europeo, mientras Corbyn y Sanders (y después, siempre por márgenes exiguos y parecidos, de entre el uno y el dos por ciento, también Podemos, la Francia Insumisa de Mélenchon, los Frentes Amplios de Chile y Perú o la Colombia Humana de Gustavo Petro) quedaban a las puertas de hacerse con el poder a pesar de sus notables resultados electorales. Casi sin excepción, esas dulces derrotas fueron seguidas de repliegues en la movilización y la fuerza social de los nuevos actores de la izquierda y, antes o después, también de notables retrocesos en las urnas. A menudo, lo que en el inicio parecían causas de la fortaleza de estos movimientos —la novedad, la juventud, la transversalidad ideológica y la creatividad organizativa— se volvieron razones para explicar su debilidad o desconcierto.
Tras haber comprobado la evolución de estos procesos, al releer las palabras que Francisco dirige a los movimientos populares en el momento crítico de aquel cambio de ciclo, en el punto exacto de bifurcación entre el impulso progresista y la reacción conservadora, uno no puede evitar sentir un cierto asombro. Sin duda, Francisco estaba interviniendo en la coyuntura política concreta: el papa denuncia la quiebra moral del sistema económico, el auge de la desigualdad, la crisis migratoria, ecológica y social. Francisco incita al compromiso político y llama a los jóvenes a movilizarse, organizarse y dar el salto a la política de las «grandes decisiones». En Santa Cruz con Morales y en Roma con Mujica, en sus intercambios con Sanders y Podemos, en su capacidad de convocatoria y reunión de movimientos populares de los cinco continentes, el papa reconoce ese sujeto político internacional, le acompaña, orienta y previene.
Pero con la perspectiva que da leer sus palabras desde la crisis siguiente, parece claro que en estos discursos Bergoglio estaba interviniendo también más allá de aquella coyuntura política. Francisco está pensando el mundo a una escala diferente, en un ciclo más largo hacia atrás y también hacia delante, con un discurso más amplio y, a la vista de los hechos, también más sólido que el de aquella izquierda ascendente a la que estaba dando entonces su bendición. Un lustro después, en una hora crítica para el devenir de la globalización, el mensaje de Bergoglio sigue siendo un referente ineludible para su análisis y para imaginar una alternativa mejor. Es obligado preguntarse qué confiere a su discurso esa capacidad de llegada y pervivencia.
Teología y globalización
Contra lo que pudiera parecer, el discurso político del papa se apoya sobre una ontología conservadora. Francisco no rompe con los presupuestos fundamentales de la teología de Ratzinger: él también se dirige a un mundo que ha perdido su relación con lo absoluto, asolado por una mezcla de narcisismo y vacío espiritual, por la ausencia de raigambre y de fundamento real para la experiencia. Carlo Invernizzi Accetti ha escrito una formidable historia de la posición de la Iglesia católica frente al relativismo, desde el rechazo frontal de la ilustración y la modernidad, que llevó a León xiii y Pío ix a promulgar el boicot de los cristianos a la política burguesa por ir contra el orden natural de la sociedad, hasta el intento reciente de afirmar el cristianismo como cimiento y límite de la democracia, último dique de contención contra los peligros de la tiranía o del colapso moral de la sociedad sobre sí misma. Papa de Roma, Francisco preserva esta ontología fundamental: su evangelio es una respuesta a la pobreza moral de un mundo desanclado, alejado del amor de Dios y la búsqueda de la verdad, vaciado por el relativismo y el «presentismo», sediento de trascendencia, de alivio y reunificación.
La originalidad de Francisco consiste en enmarcar esa teología de la pobreza en una crítica de la economía política contemporánea. A diferencia de Ratzinger, para Francisco la pobreza no es solo una cuestión moral sino también económica y social. Desde su primera encíclica, Francisco denuncia un sistema de producción, distribución y consumo que genera desigualdad, miseria y desposesión, pero también desarraigo, soledad e indiferencia. Es la lógica agresiva del neoliberalismo, la competición desatada y la acumulación sin límite del capital, lo que produce formas cada vez más insoportables de deshumanización, de vacío ético y social («esa economía mata» dice en Evangelii Gaudium ). En la economía idolátrica del capitalismo contemporáneo está el origen de la explotación, la subversión de todos los valores del evangelio y la deriva general de los pueblos lejos de sí mismos y lejos de Dios.