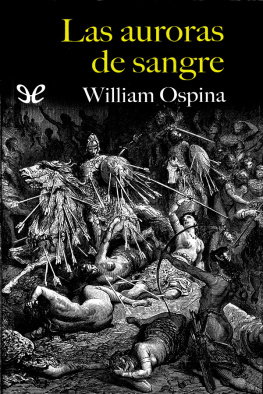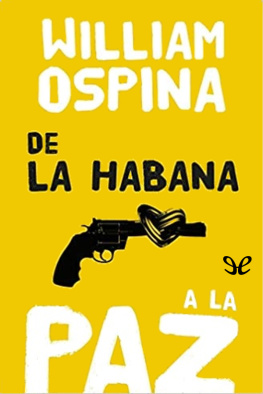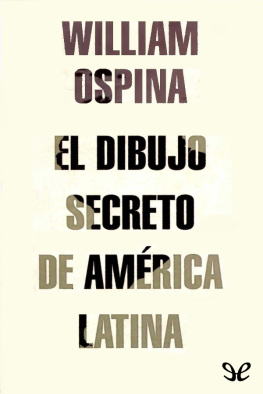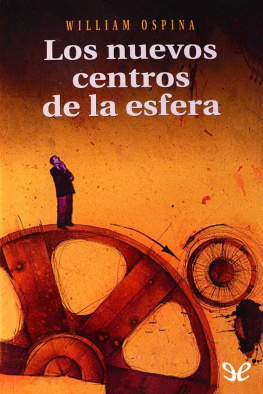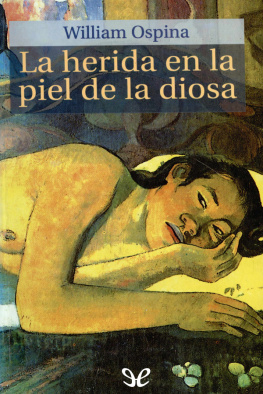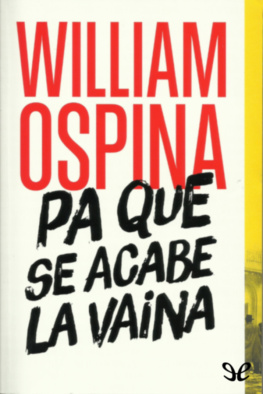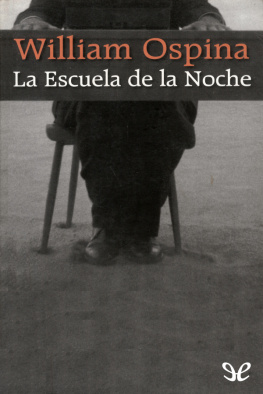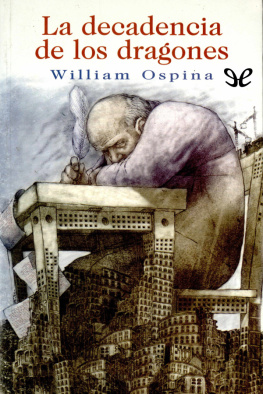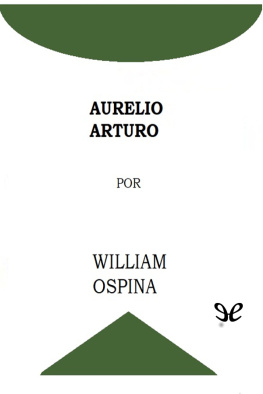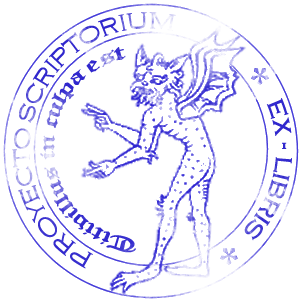PARTE UNO

WILLIAM OSPINA (Padua, Tolima, Colombia 1954). Es autor de los libros de poesía Hilo de arena (1984), La luna del dragón (1991), El país del viento (Premio Nacional de Poesía del Instituto Colombiano de Cultura, 1992), ¿Con quién habla Virginia caminando hacia el agua? (1995) y África (1999); de varios libros de ensayo, entre los que se destacan Los nuevos centros de la esfera (Premio de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada de Casa de las Américas, La Habana, 2003), ¿Dónde está la franja amarilla? (1996), Las auroras de sangre (1999), América mestiza (2004), En busca de Bolívar (2010), Pa que se acabe la vaina (2013), El dibujo secreto de América Latina (2014), De La Habana a la paz (2016), Parar en seco (2016) y El taller, el templo y el hogar (2018), y de las novelas Ursúa (2005), El País de la Canela (2008, Premio Rómulo Gallegos 2009), La serpiente sin ojos (2012), El año del verano que nunca llegó (2015), Guayacanal (2019) y Ensayos (2021).
Título original: En busca de la Colombia perdida
William Ospina, 2022
Editor digital: Titivillus
ePub base r2.1
Notas
[*] Este texto fue leído por su autor inicialmente en Medellín.
Lúcido y combativo, William Ospina se niega a aceptar que en Colombia todo está perdido:
Estamos cansados de amar con vergüenza, de engendrar con miedo, de trabajar sin ganas, de luchar sin fuerzas, de morir sin gracia. Y estamos cansados de ser los cómplices de nuestros verdugos, de elegir a los que nos matan, de alimentar a los que nos roban, de admirar a los que nos desprecian.
Estamos cansados de que cueste tanto una educación que nada resuelve. Cansados de que nos sigan diciendo que al crimen se lo combate con criminales, que a la pobreza se la combate con jueces y cárceles; cansados de que las soluciones sigan siendo las mismas que nunca solucionaron nada.
Queremos un país y queremos un mundo. El resultado de doscientos años de falsa democracia son los ríos envenenados, los páramos destruidos, las selvas taladas, las ciudades rodeadas de miseria, el hambre en los vientres y el odio en los corazones.
Estamos cansados de esperarlo todo y de no recibir nada. Estamos cansados, pero ese cansancio no es una derrota…
WILLIAM OSPINA.
William Ospina
En busca de la Colombia perdida
ePub r1.0
Titivillus 06.10.2022
Nostalgia de Colombia
En el último confín de La Guajira, en las cavernas frente al mar, vivía un gato. No entendí que viviera tan lejos de cualquier lugar habitado. El viento lo empuja a uno por la pendiente y el mar está allá abajo, esperando. Por el desierto salen de la nada niños indios a pedir cualquier cosa; los carros se perdían en la extensión sin carreteras y casi sin caminos. En Maicao, hay narguiles sobre las mesas de restaurantes donde el viento trae arena, cerca de la mezquita. En Camarones, íbamos navegando por la ciénaga cuando el barquero advirtió que el remo no lograba impulsar la canoa. Sentimos el peligro en esa inmensidad, con islas de flamencos en la distancia. Pero el barquero hizo algo sorprendente: bajó de la canoa y la siguió empujando, y el agua le llegaba a la cintura. Cerca, en Manaure, vimos un cerro blanco junto al mar: era sal. De noche, en el Tayrona, había estrellas grandes sobre las palmeras. Salimos a la playa a ver el mar que golpeaba a lo lejos. Llevábamos un rato ante el abismo cuando una raya luminosa quemó el cielo y se perdió en el horizonte. Al otro día caminamos, con el mar al acecho, hasta la desembocadura del Guachaca, donde el deshielo de la Sierra forma remansos con peces diminutos, que saltan ante los picos abiertos de los pelícanos. En Dibulla, los pobladores salen a las playas a ver morir el día dulcemente. En Santa Marta, visitamos la madre de la Sierra: un estanque de aguas hirvientes cerca del mar, al que hay que entrar despacio para que el cuerpo se acostumbre. Como en un ritual antiquísimo, al avanzar, el estanque mismo lo va obligando a uno a arrodillarse. En Ciénaga, dijo Luisa Santiaga Márquez, está el lugar donde se acabó el mundo. En Aracataca, había familias almorzando a la orilla del río, entre piedras redondas y enormes como en una novela. En El Carmen de Bolívar, uno no sabe decidirse entre tantas hamacas de colores. En San Juan del Cesar, la misma dulzura que está en las canciones está en los rostros. En Turbaco, junto al bosque, sumergidos en una piscina tibia, aprendemos que una cosa son los momentáneos cocuyos y otra el vuelo largo y encendido de las luciérnagas, y oímos a lo lejos cosas que caen en la oscuridad: los mameyes maduros. En el embarcadero de Puerto Colombia creíamos oír, como si estuviera instalado en el aire, un soplo que repite: «Sobre la arena mojada, bajo el viejo muelle, la besé con loca pasión». En un teatro de Barranquilla, Campo Miranda nos reveló que era suya la estampa más alegre de nuestra infancia: «Por el juncal florido del riachuelo, viene volando un pájaro amarillo». En Guamal, nos cantó Julio Erazo el único tango colombiano que se volvió de verdad conocido: «Hoy que la lluvia entristeciendo está la noche, que las nubes en derroche tristemente veo pasar»; nos conmovió que un hombre del litoral, que puso a bailar a medio país hace medio siglo, hubiera hecho esta canción que acompaña las penas de amor en las cantinas de la cordillera. En Mompox, en un patio embrujado, había un árbol que era todo un bosque. En Cartagena, cuando el calor oprime, entramos por milagro en el claustro de San Pedro Claver, y sentimos de pronto una frescura vegetal de otros siglos. En Apartado, envenenaba el aire el rocío de las avionetas sobre las plantaciones, pero en Turbo, donde el aire es más puro, se amontonaban en la playa los troncos que arrancan las tempestades en las selvas del sur, y que el Atrato arroja a la arena mientras sigue llenando el golfo de agua dulce. En la noche, en un cuarto de hotel, sentí que un cataclismo despedazaba el mundo, pero era solo un trueno de esa región donde se acercan los océanos. En Montería, junto al Sinú, salvados por los árboles del calor de las calles, pasear es tan hermoso como en el malecón de Riohacha. Abajo de Santa Fe, donde es más ancho el Cauca, uno se siente parte de ese tejido de cables y maderas que los automóviles recorren lentamente mientras el puente tiembla sobre el abismo. En Sopetrán buscamos astromelias, porque un verso de Barba Jacob las promete. En Jericó, en la cantina llena de viajeros, empezamos cantando tangos viejos, más tarde llegan canciones de todas las edades, y ya a las tres de la mañana no hay nadie que no cante. Por el parque de Arma vimos pasar un muchacho que llevaba semanas con su morral a la espalda, recorriendo solo, por placer, las montañas. En Salamina, un viejo arriero que nos oía hablar en el café nos reveló que había recorrido con sus mulas todos esos caminos que hace un siglo y medio hicieron los colonos. En Chipre, en Manizales, una saga de bronce hace vivir los heroísmos y las penalidades de los aventureros que hicieron habitable una selva. No hablo de esas ciudades donde he nacido y muerto tantas veces: de Cali o Medellín, de Ibagué o Pereira, de Bogotá o Popayán, sino de los remansos que Colombia brinda por todas partes. Porque hoy tengo nostalgia de Colombia. De las palmas del Cocora, de los bosques de Chinácota, del colegio de La Hondura en El Dovio, de esa casa antigua llena de niños frente al lago Calima en Darién, de los cielos del cabo de la Vela: de las casas de cardones y el viento que zumba por el desierto. De la noche en Cartago. De Sevilla en la voz de Óscar Peláez. De un mar enrojecido que yo miraba a solas, en una tarde de mi adolescencia, cuando una lancha que venía de Ladrilleros me trajo de repente a Silvio y a Sara María, y una noche de vino y canciones. Del fulgor incesante del Faro del Catatumbo, al que llegamos guiados por el relámpago en un viejo automóvil que parecía una barca por la selva. De la visión del Llano desde la carretera vieja a Villavicencio, un mar para los ojos y para el alma. De las bongas viejísimas de San Pedro Alejandrino, de los cormoranes entre Barranca y El Banco, de la chalupa llena de gentes del río. De un par de versos que se vuelven recuerdos físicos: «Que partía del Banco, viejo puerto, a las playas de amor en Chimichagua». La vista de las crestas caprichosas de la Hoz de Minamá, con nubes enredadas en sus faldas, desde los maizales de Mercaderes. De una noche en La Unión, ante una gran fogata, en la casa que fue de Aurelio Arturo. De un parque de Tuluá donde se recuerda a los muertos. De las flores con música en Santa Elena. De la memoria del río en una casa de Honda. De las cavernas limadas por el agua en el paso más estrecho del Magdalena y los conjuros de piedra de San Agustín. Nostalgia de los altos de Puente Rojo, viendo titilar las ciudades del Valle. De los sietecueros morados de las montañas, de los guaduales y los carboneros, del color azafrán de los cámbulos, del samán imposible de Santander de Quilichao. Del nevado del Huila visto desde Pichindé y del nevado del Tolima que se deja ver de muy pocos. De una cascada vista desde el alto del Cielo. De los abismos de Murillo, de Cerro Bravo y de Guayacanal; de las canoas lentas de Ambalema que en las canciones llevan amantes fugitivos. De los caminos de selva de Puerto Nariño. De las muchas Colombias que no están todavía en la memoria.