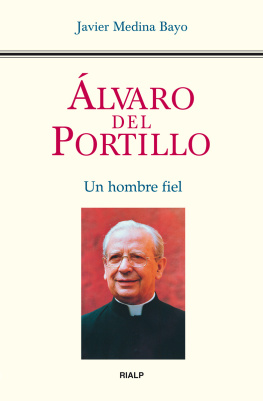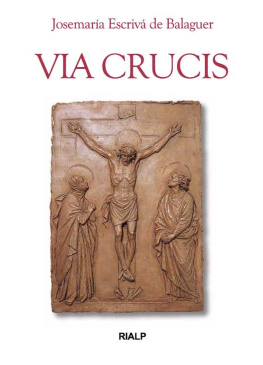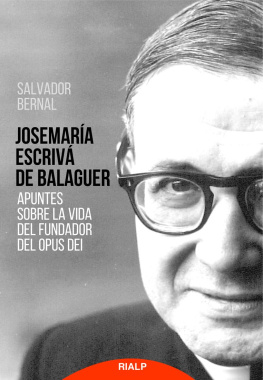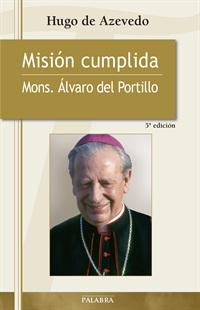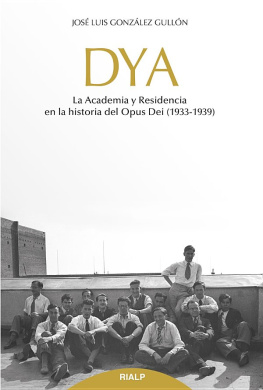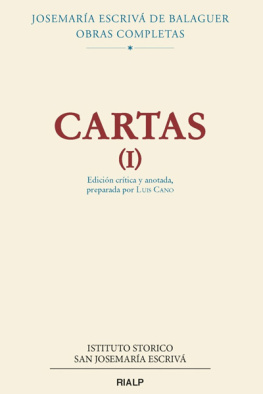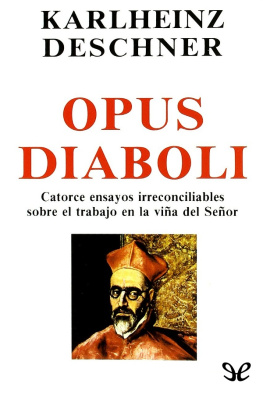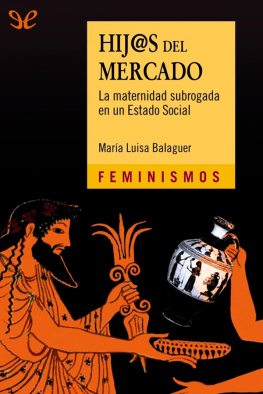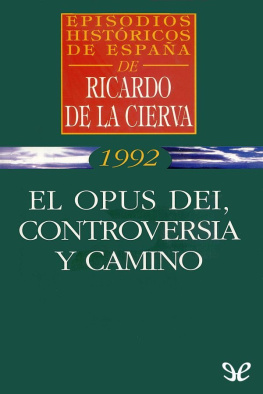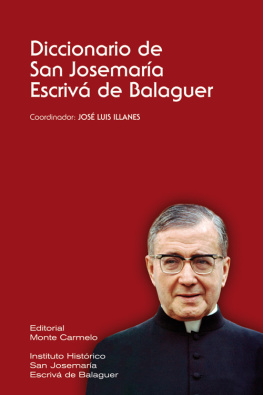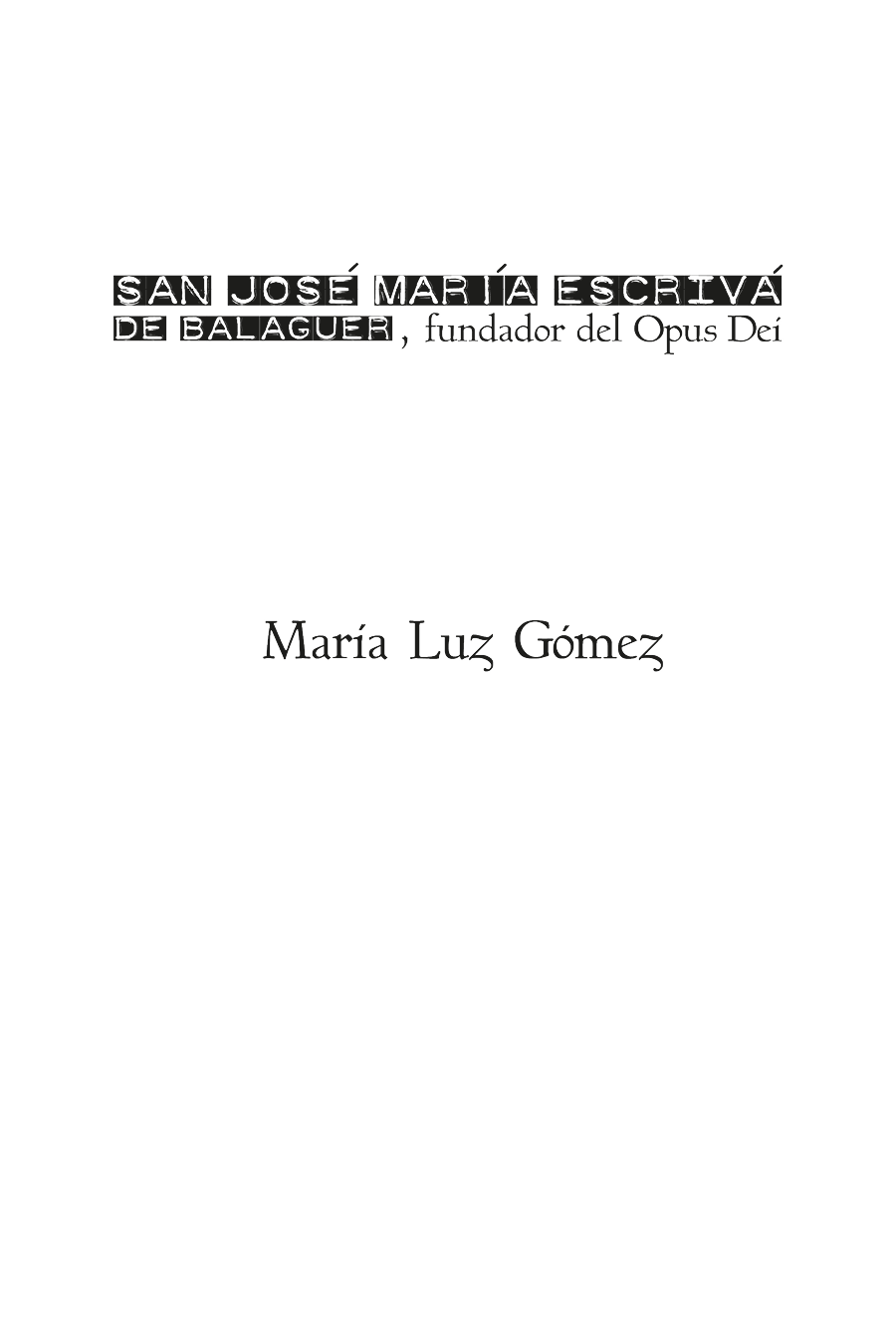Prólogo
Sobre este gran santo y la Obra que le confió el Señor hay tanto y tan bueno en libros (por ejemplo, los tres maravillosos de Andrés Vázquez de Prada en los que me he documentado) y en Internet, que constituye una verdadera audacia por mi parte añadir mi «granito de arena». Hace mucho tiempo que lo deseo, pero hasta ahora no me atreví a intentarlo.
Si al fin me he decidido a hacerlo, ha sido por considerar que con los actuales medios de comunicación, no son muchos los lectores de grandes libros; y que hay en cambio quienes se animan a leer libritos «de bolsillo», o e-books, incluso en el metro. Con dar a conocer, aunque sólo fuere a una persona más, este maravilloso «camino» que Dios hizo ver y encargó fundar a San José María Escrivá, daría por bien empleado mi esfuerzo.
Dibujo en la portada del libro la bola del mundo e insertado en él la cruz, porque a ello tiende toda la labor del Opus Dei: «Cuando Yo fuere levantado en alto, todo lo atraeré hacia Mí». Y porque el sello de la Obra que el Señor hizo ver al Fundador posteriormente, junto con la «Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz», es una cruz dentro del mundo. San José María dibujó un redondel, que contiene una cruz cuyos brazos tocan los extremos del Orbe.
Capítu lo primero
Barbastro. El hogar de los padres. Nacimiento e infancia de Carmen y José María. L a Primera Comunión
Los padres de San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, fueron: José Escrivá, natural de Fonz, de profesión comerciante, y Dolores Albás, natural de Barbastro, ama de casa como el común de las mujeres de su clase y época.
Fonz se encuentra a poca distancia de Barbastro, y José Escrivá, el hijo más joven de una familia terrateniente, lo abandonó para trasladarse a aquella ciudad. Tal vez la prolongada crisis que sufrieron los campos del Alto Aragón hacia 1.877 le hiciera tomar aquella decisión, buscando una mejor forma de ganarse la vida. Barbastro era un buen lugar para el comercio, al estar situado entre Huésca y Lérida, y pasar por él la línea de trenes que enlazaba Barcelona con Zaragoza.
Encontró trabajo en un comercio de tejidos llamado «Cirilo Latorre», porque llevaba el nombre de su dueño. El negocio estaba situado en la calle de Río Ancho, en la planta baja de un edificio también de su propiedad.
José alquiló un piso en aquella casa, y pronto fue bien conocido en la ciudad por su hombría de bien, su porte atractivo, su sencilla elegancia, su religiosidad y su caridad con los necesitados. Era familiar en la Iglesia, en la sociedad y en el casino. Era un buen bailarín, muy galante con las damas.
Al morir don Cirilo se unió con otros dos empleados: Mur y Juncosa; y los tres en sociedad se hicieron con el negocio, que pasó a llamarse «Sucesores de Cirilo Latorre» hasta 1.902. En esa fecha abandonó Mur la asociación, y el comercio pasó a llamarse «Juncosa y Escrivá».
La tienda marchaba bien. Los dueños eran expertos trabajadores, y tenían numerosos empleados bien controlados, con buenos contratos y sueldos justos.
Dolores (familiarmente Lola, como suelen ser llamadas en España las que llevan el nombre de la Virgen Dolorosa) Albás, era la hija menor de una numerosa familia, que contaba entre sus miembros con dos sacerdotes y dos religiosas. El padre, de nombre Pascual, ya había muerto por entonces, y la mayoría de los hijos estaban emancipados. Lola vivía en Barbastro con su madre, Florencia, y algún que otro hermano. Era una bonita muchacha de mediana estatura y maneras gentiles; sencilla, piadosa, y de carácter agradable y paciente.
A poco de conocerse, José y Lola se enamoraron. Después de un noviazgo en el que su amor se afianzó, y pudieron comprobar que congeniaban y se comprendían, decidieron fundar una familia cristiana y feliz. Se casaron el 19 de Septiembre de 1.898, en la capilla del Santo Cristo de los Milagros de la Catedral; era llamada así por contener una hermosa talla medieval del Crucificado, que gozaba fama de «milagrera». Bendijo la unión un tío de Doña Dolores, don Alfredo Sevil, Vicario General del Arzobispo de Valladolid. El novio tenía 30 años y la novia 21.
Los recién casados se fueron a vivir a un amplio piso de la casa nº 26 de la calle Mayor; muy céntrico y cercano al comercio «Sucesores de Cirilo Latorre», situado en la calle Ricardos.
Eran muy felices; y el 16 de Julio de 1.900, fiesta de la Virgen del Carmen, nació su primer hija: una preciosa niña a la que, lógicamente, pusieron el nombre de Carmen.
El segundo de sus hijos nació el 9 de Enero de 1.902 sobre las diez de la noche, en el domicilio de sus padres. En aquella época aún no se daba a luz en las Maternidades.
El día 13 (octava de la Epifanía, y día en el que se conmemoraba entonces el Bautismo del Señor) fue bautizado el niño por el Regente de la Vicaría de la catedral de Barbastro, que llevaba el curioso nombre de Ángel Malo. Al neófito se le impusieron los nombres de José (por su padre) María (por devoción a la Virgen), Julián (por ser el santo del día), y Mariano (por su padrino).
Regía la diócesis de Barbastro el Obispo don Juan Antonio Ruano, Administrador Apostólico que confirmó a todos los pequeños de la ciudad el día 23 de Abril de 1.902. Cuando fueron confirmados, Carmen tenía dos años largos y José María tres meses. Aquella era una práctica ancestral en la Iglesia. Fue cambiada muchos años después por el Papa Juan Pablo II, que retrasó la confirmación hasta la adolescencia.
Cuando los padres tenían alguna diferencia, la resolvían en privado. Eran cristianos ejemplares que jamás riñeron delante de sus hijos. En el hogar se respiraban felicidad y amor. Los niños eran muy ricos, crecían sanos y no cogían demasiadas perras.
Los Domingos iban padres e hijos a visitar a la abuela Florencia y solían comer en su casa. Los nietos la querían mucho y ella se esmeraba en sus mimos. También los tíos eran muy cariñosos con los pequeños.
Al acercarse a los dos años, José María contrajo una grave infección imposible de atajar, porque en aquella época aún no se habían descubierto los antibióticos. El médico lo desahució y dijo a los padres que no pasaría de aquella noche. Ellos rezaban junto a la cuna, y ofrecieron a la Virgen de Torreciudad (devota imagen, venerada en una ermita situada en una cumbre de alta montaña), llevárselo en peregrinación si curaba.
Al hacerse de día el crío amaneció milagrosamente sano. El médico llegó temprano con la idea de certificar la defunción y acompañar a la familia en su dolor, y preguntó al padre que salió a recibirle:
«¿A qué hora ha muerto el niño?»
José abrió la puerta de la habitación del pequeño y lo vieron dando unos brincos de lo más saludables, agarrado a los barrotes de la barandilla de la cuna.
En cuanto fue posible, los padres cumplieron su promesa de llevarlo a Torreciudad. Hicieron la ascensión de la montaña recorriendo trochas y barrancos peligrosos. La madre, montada a la amazona en un burro que conducía el padre, llevaba al pequeño en sus brazos. Estaba segura de que si el Señor (habiendo estado más muerto que vivo) lo había dejado en este mundo, era para algo grande.
Al niño no le quedó el menor rastro de aquella enfermedad. Crecía sano y hermoso, con exuberante vitalidad. La madre vivía pendiente de sus hijos, cuidando su salud, felicidad y educación.
Tampoco el padre los descuidaba. Siempre procuró regresar del trabajo con tiempo suficiente para hacer vida de familia y jugar un rato con ellos.