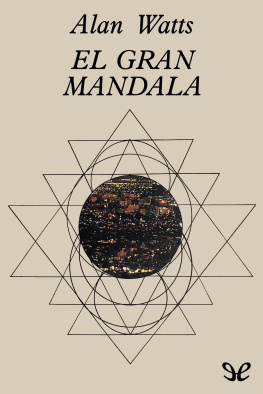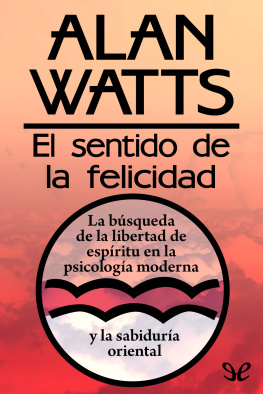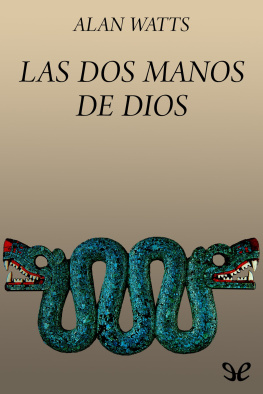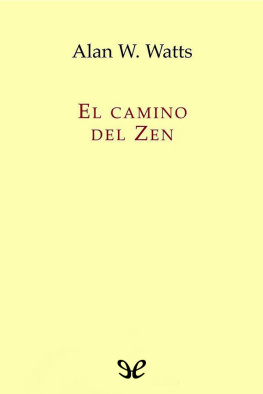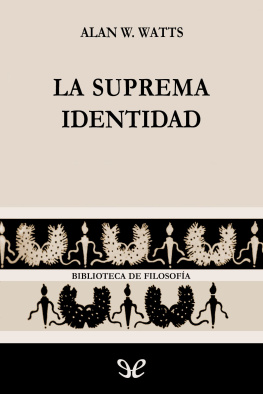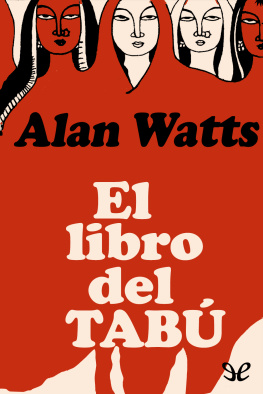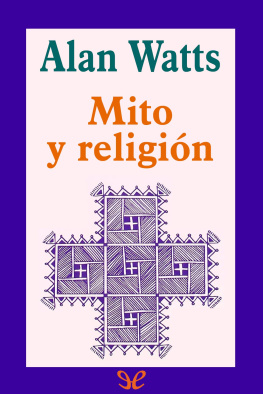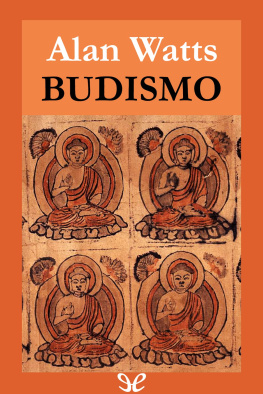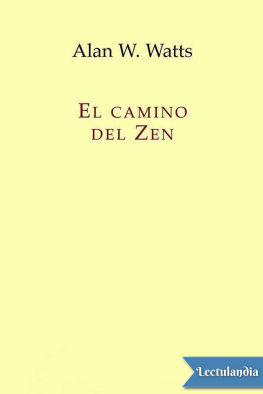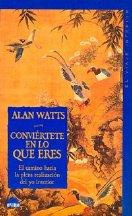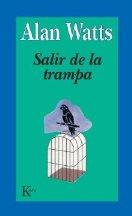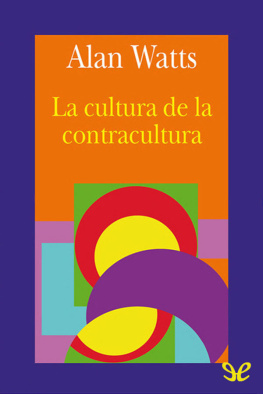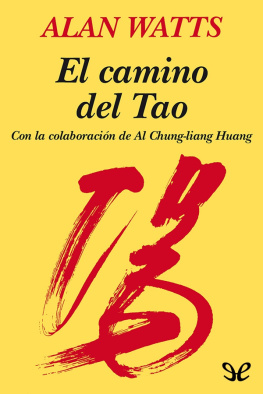ALAN WILSON WATTS (Chislehurst Kent, 6 de enero de 1915 - Mt. Tamalpais California, 16 de noviembre de 1973) fue un filósofo británico, así como editor, sacerdote anglicano, locutor, decano, escritor, conferenciante y experto en religión. Se le conoce sobre todo por su labor como intérprete y popularizador de las filosofías asiáticas para la audiencia occidental.
Escribió más de veinticinco libros y numerosos artículos sobre temas como la identidad personal, la verdadera naturaleza de la realidad, la elevación de la conciencia y la búsqueda de la felicidad, relacionando su experiencia con el conocimiento científico y con la enseñanza de las religiones y filosofías orientales y occidentales (budismo Zen, taoísmo, cristianismo, hinduismo, etcétera).
Alan Watts fue un conocido autodidacta. Becado por la Universidad de Harvard y la Bollingen Foundation, obtuvo un máster en Teología por el Seminario teológico Sudbury-Western y un doctorado honoris causa por la Universidad de Vermont, en reconocimiento a su contribución al campo de las religiones comparadas.
Para Robert B. Shapiro
RIQUEZA CONTRA DINERO
En el año 2000 de la presente era, los Estados Unidos de América ya no existirán. No se trata de una profecía basada en poderes sobrenaturales sino una suposición completamente razonable. «Estados Unidos de América» puede significar dos cosas totalmente distintas. La primera puede significar un cierto territorio físico, gran parte del continente norteamericano, y que incluye lagos, montañas, ríos, plantas, animales y gente. La segunda puede referirse a un Estado político soberano, en competición con otros Estados soberanos existentes sobre la superficie del planeta. El primer significado es concreto y material; el segundo abstracto y conceptual.
Si los Estados Unidos siguen existiendo durante mucho tiempo en este segundo sentido, inevitablemente van a dejar de hacerlo en el primero. Por cuanto la tierra y la vida que encierran pueden ser destruidos actualmente con toda facilidad; ello será posible gracias a los repentinos y catastróficos efectos de una guerra nuclear o biológica, o a cualquier combinación de algunos tristes factores como los siguientes, exceso de población, polución atmosférica, contaminación de las aguas, y erosión de los recursos naturales a causa de una mala aplicación de la tecnología. A los que, además, pueden añadirse la posibilidad de una guerra civil o racial, la autocongestión de las grandes ciudades o el colapso de las principales redes de transporte y comunicación. Éste sería el fin de los Estados Unidos en ambos de los sentidos mencionados.
Existe, quizá, la remota posibilidad de que podamos continuar en el cielo nuestra abstracta y política existencia, de que podamos disfrutar directamente del estar «antes muertos que en poder de los rojos», y de que, con el permiso del Todopoderoso, podamos decir a nuestros enemigos que estarán chamuscándose en el infierno: «Ya os lo advertimos». Basándose en semejantes esperanzas, es muy probable que alguien pueda pulsar el Gran Botón Rojo a fin de demostrar que la creencia en la inmortalidad del espíritu está por encima de cualquier supervivencia física. Afortunadamente para nosotros, nuestros enemigos marxistas no creen en ningún más allá.
Cuando hago predicciones tan realistas parece ser que tiendo a mostrar el lado sombrío de las cosas. Mis candidatos no han ganado todavía ninguna de las elecciones en las que he votado. Estoy, pues, inclinado a creer que los políticos prácticos dan por sentado que la mayoría de la gente o es malintencionada o es estúpida; siento que normalmente sus decisiones serán miopes y autodestructivas, y que, con toda probabilidad, la raza humana fracasará como experimento biológico dejándose llevar por el fácil declive de la muerte, como los cerdos suicidas del Evangelio. Si pudiera apostar, invertiría mi dinero en este sentido. Pero no hay lugar alguno para apostar sobre cuál va a ser el fin de la humanidad. Del mismo modo, no se puede mirar la situación como si se estuviera por encima de ella, como si uno fuera un observador frío e imparcial. Me hallo implicado en la situación y, por tanto, me concierne, y porque me concierne, seré arrastrado a la perdición si dejo que las cosas sucedan tal como sería de esperar en el caso de que tan sólo se tratara de una apuesta.
No obstante, existe otra posibilidad para el año 2000. Una posibilidad que exige la concentración de nuestras mentes sobre los hechos físicos y que nos importen un bledo los Estados Unidos de América como entidad política y abstracta. Al pasar por alto la idea de nación, podemos prestar nuestra total atención al territorio, a la tierra real, con sus aguas, flores, bosques y cosechas, con todos sus animales y seres humanos. Y así crearemos, con costos y sufrimientos menores de los que estamos soportando en 1968, un experimento biológico totalmente viable y placentero.
Las posibilidades son más bien escasas. No hace mucho el Congreso votó, en medio de una gran retórica patriótica, la imposición de severas penas a los culpables de quemar la bandera de los Estados Unidos. No obstante, los mismos congresistas que aprobaron esta ley son responsables, por acción u omisión, de quemar, envenenar y saquear el mismo territorio que la bandera representa. Con lo que al votar la mencionada ley dieron testimonio de la peculiar y quizá fatal falacia de nuestra civilización: la confusión entre símbolos y realidades. La civilización, que incluye los logros del arte, la tecnología, la ciencia y la industria, es el resultado de la invención y manipulación de símbolos por parte del hombre —letras, palabras, números, fórmulas y conceptos— y de convencionalidades universalmente aceptadas como son las normas, las medidas, los horarios y las leyes. Mediante éstas podemos medir, controlar y prever el comportamiento del mundo humano y de la naturaleza. El éxito parece ser tal, que se nos ha subido a la cabeza y fácilmente confundimos el mundo real con los símbolos con que lo representamos. Tal como el semántico Alfred Korzybski solía afirmar, tenemos la urgente necesidad de aprender a distinguir entre el mapa y el territorio que representa; podía haber añadido, la necesidad de distinguir entre la bandera y el país. Dejadme ilustrar este punto y explicar al mismo tiempo cuál es el mayor obstáculo para un progreso tecnológico sano, centrándome sobre todo en la confusión fundamental existente entre dinero y riqueza. Recordemos la Gran Depresión de los años treinta. Existía una economía floreciente basada en el consumo y de repente, al día siguiente, surge la pobreza, el desempleo y las colas frente a las panaderías. ¿Qué había ocurrido? Los recursos físicos del país —cerebros, músculos, materias primas— seguían siendo los mismos, pero súbitamente se produjo una situación de escasez de dinero, un llamado hundimiento financiero. Los expertos en banca y finanzas a quienes muchas veces los árboles no dejan ver el bosque, han podido elaborar complejas teorías acerca de las razones de este desastre, pero en realidad todo ocurrió como si el día de la depresión se hubiera presentado un albañil a su trabajo y el capataz le hubiera dicho: «Lo siento, muchacho, pero hoy no podemos trabajar. No hay centímetros». «¿Qué significa que no hay centímetros? —replicará el albañil—. Tenemos madera y metal y todo lo que hace falta.» «Sí, claro, pero tú no entiendes de eso. Hemos gastado demasiados centímetros y ahora se nos han terminado.»
Pocos años más tarde la gente decía que Alemania no podía equipar un gran ejército y costear una guerra porque no tenía oro suficiente.
Lo que no se comprendía entonces, ni todavía ahora se acaba de comprender, es que la realidad del dinero es de la misma naturaleza que la de los centímetros, gramos, horas. El dinero es una medida de la riqueza, pero no es riqueza en sí. ¿De qué le sirve a un náufrago en una balsa un buen puñado de monedas de oro o una cartera repleta de billetes de banco? Lo que necesita es riqueza real en forma de aparejos de pesca, un compás, un motor fuera borda, suficiente gasolina y la compañía de una mujer.