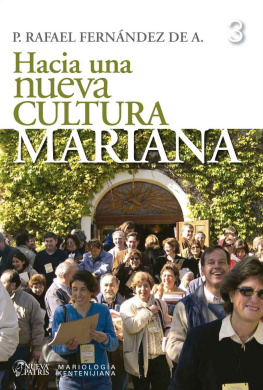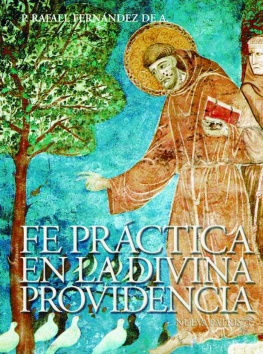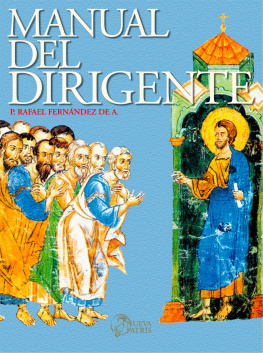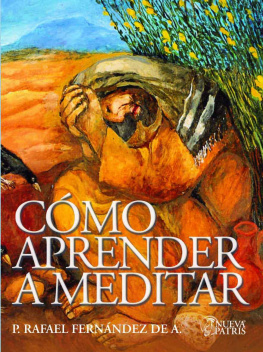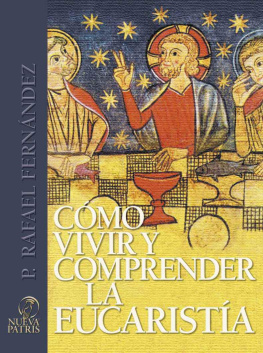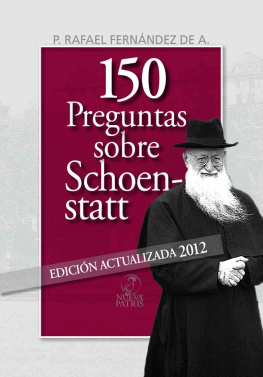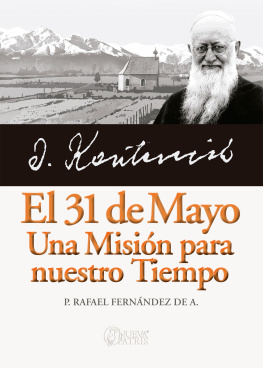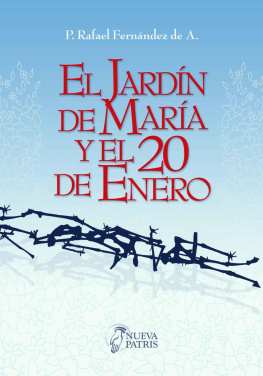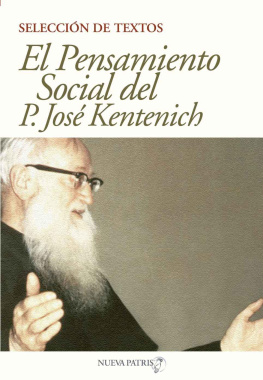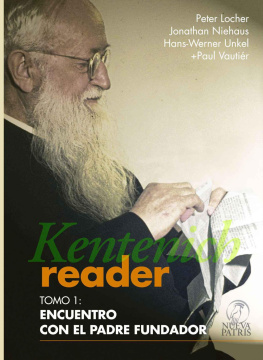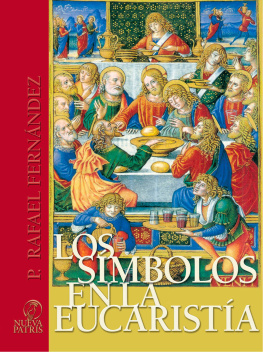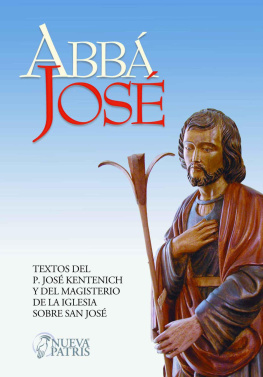Capítulo 1
María y una nueva cultura
1. Una era centrada en en la persona humana
En los volúmenes anteriores de la colección Mariología Kentenijiana se consideró la experiencia mariana del P. Kentenich y su visión de la imagen de María, la cual fue analizada en su dimensión supratemporal. Este volumen continúa con esta reflexión, considerándola ahora en su dimensión sincrónica, es decir, en relación a nuestro tiempo.
El segundo volumen segundo de la colección analizó detenidamente el ser y la misión de la Virgen María en el plan de salvación, que el fundador de Schoenstatt sintetiza al decir que ella es la Compañera y Colaboradora permanente de Cristo en toda su obra redentora. Esta imagen de la Virgen María la es contemplada por el P. Kentenich desde la óptica de nuestro tiempo. Al hacerlo aparecen destacados rasgos de María, los que pertenecen esencialmente a ella, pero que a la luz del tiempo actual, se destacan y brillan con nueva intensidad.
De allí que para comprender la visión integral que tiene el P. Kentenich de María, es preciso tener presente el acentuado carácter antropocéntrico que posee nuestra cultura: Es la persona humana en sí misma y en sus relaciones lo que está hoy en el centro. Este es el trasfondo que lleva al P. Kentenich a destacar la importancia que reviste para la Iglesia y el mundo actual la Virgen María. Él mira a la Compañera y Colaboradora de Cristo desde el tiempo actual.
El paso desde una era marcadamente teocéntrica a una era centrada en la persona humana y en lo que acontece en nuestro mundo, se inició a partir del Renacimiento. Este proceso cultural, que se extendió desde finales del siglo XIV hasta alrededor de 1600, constituye la transición entre el Medievo y la Europa moderna, abriéndose así las puertas a la modernidad.
La Revolución Francesa (), con su consigna: “Igualdad, libertad, fraternidad” consagra, por así decirlo, los valores centrales que persigue la modernidad. Posteriormente, a partir de fines del siglo XIX, la revolución industrial trae consigo elementos que refuerzan definitivamente y consolidan la era antropocéntrica.
En la medida que fue tomando más y más cuerpo este extraordinario cambio de paradigma, se va produciendo también un creciente distanciamiento o desvanecimiento de la presencia de Dios y de la influencia de la Iglesia en la cultura.
Frente a los grandes problemas sociales que se habían originado a raíz de la revolución industrial, que agobiaban a las masas de trabajadores, la Iglesia se sintió fuertemente impelida a dar respuesta al cambio social: Sale en defensa de los trabajadores y clama por justicia social.
Durante siglos, la Iglesia había mirado preferentemente al cielo, a lo alto, al mundo sobrenatural. Se trataba de poner al verdadero Dios en el centro y de construir aquí en la tierra “La Ciudad de Dios” (san Agustín). La espiritualidad cristiana estaba marcada por una aspiración a la santidad que implicaba un llamado a dejar este mundo con sus preocupaciones, para ir –libre de toda atadura humana– al encuentro de Dios: Soli Deo , sólo Dios, era el lema.
Ahora, esta misma Iglesia, como el buen samaritano, parece volcar su mirada también al hombre que yace herido a la vera del camino y necesita ser sanado de sus dolencias. Muchas de las cuales tienen su fuente en el creciente alejamiento de Dios y las distintas manifestaciones de un humanismo práctica y teóricamente ateo.
La Iglesia ha hecho y continúa haciendo muchos y variados esfuerzos por revertir este proceso. Sin embargo, sus intentos no alcanzan a obtener los frutos deseados. Si bien desarrolla una amplia doctrina social, esta no logra ser puesta enteramente en práctica. Mayoritariamente son las corrientes secularistas las que hacen suyas con gran ímpetu la consigna de las reivindicaciones sociales y los derechos humanos.
Las palabras que pronunció Juan Pablo II en su primera gran alocución al inicio de su pontificado, entregan una visión general de este proceso cultural y eclesial:
La verdad que debemos al hombre es, ante todo, una verdad sobre él mismo. Como testigos de Jesucristo somos heraldos, portavoces, siervos de esta verdad que no podemos reducir a los principios de un sistema filosófico o a pura actividad política; que no podemos olvidar ni traicionar.
Quizás una de las más vistosas debilidades de la civilización actual esté en una inadecuada visión del hombre. La nuestra es, sin duda, la época en que más se ha escrito y hablado sobre el hombre, la época de los humanismos y del antropocentrismo. Sin embargo, paradójicamente, es también la época de las más hondas angustias del hombre respecto de su identidad y destino, del rebajamiento del hombre a niveles antes insospechados, época de valores humanos conculcados como jamás lo fueron antes.
¿Cómo se explica esa paradoja? Podemos decir que es la paradoja inexorable del humanismo ateo. Es el drama del hombre amputado de una dimensión esencial de su ser –el absoluto– y puesto así frente a la peor reducción del mismo ser. La Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” toca el fondo del problema cuando dice: ‘El misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado’ (GS 22) .
La Iglesia posee, gracias al Evangelio, la verdad sobre el hombre. Esta se encuentra en una antropología que la Iglesia no cesa de profundizar y de comunicar. La afirmación primordial de esta antropología es la del hombre como imagen de Dios, irreductible a una simple parcela de la naturaleza, o a un elemento anónimo de la ciudad humana (Cfr. GS 12 y 14) . En este sentido, escribía san Ireneo: ‘La gloria del hombre es Dios, pero el receptáculo de toda acción de Dios, de su sabiduría, de su poder, es el hombre’ (San Ireneo, Tratado contra las herejías, libro III, 20, 2-3) (…).
Frente a otros tantos humanismos, frecuentemente cerrados en una visión del hombre estrictamente económica, biológica o síquica, la Iglesia tiene el derecho y el deber de proclamar la verdad sobre el hombre, que ella recibió de su Maestro Jesucristo . Ojalá ninguna coacción externa le impida hacerlo. Pero, sobre todo, ojalá no deje ella de hacerlo por temores o dudas, por haberse dejado contaminar por otros humanismos, por falta de confianza en su mensaje original.
Cuando, pues, un Pastor de la Iglesia anuncia con claridad y sin ambigüedades la verdad sobre el hombre, revelada por Aquel mismo que ‘conocía lo que en el hombre había’ (Jn. 2, 25) , debe animarlo la seguridad de estar prestando el mejor servicio al ser humano.
Esta verdad completa sobre el ser humano constituye el fundamento de la enseñanza social de la Iglesia, así como es la base de la verdadera liberación. A la luz de esta verdad no es el hombre un ser sometido a los procesos económicos o políticos, sino que esos procesos están ordenados al hombre y sometidos a él. (Discurso Inaugural de Puebla, I. 9)
2. María en la óptica de nuestro tiempo
Después de su liberación del campo de concentración de Dachau, el P. Kentenich consideraba que Schoenstatt ya había probado ser una obra de Dios y que el Señor quería hacerla fecunda en el seno de la Iglesia. En ese contexto surge la visitación de parte del obispo de Tréveris, que se llevó a cabo en Schoenstatt en 1948. Cuando el P. Kentenich recibe el informe del visitador, decide enviarle una extensa respuesta, llamada posteriormente Epistola Perlonga. Al terminar la primera parte de su respuesta al visitador, la coloca sobre el altar del recién bendecido santuario en Bellavista. Dirige a las Hermanas de María que lo acompañaban una plática, en la cual afirma lo siguiente: