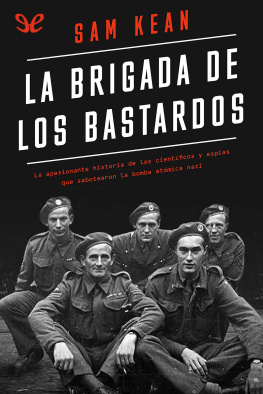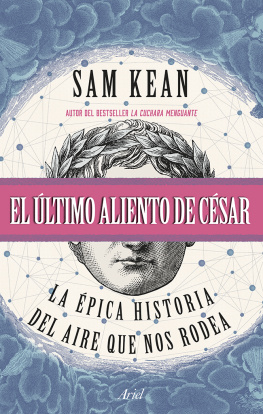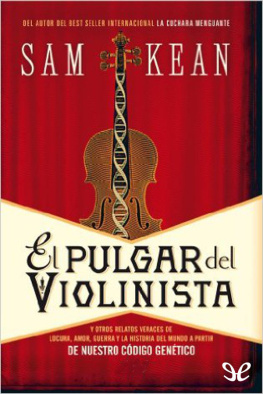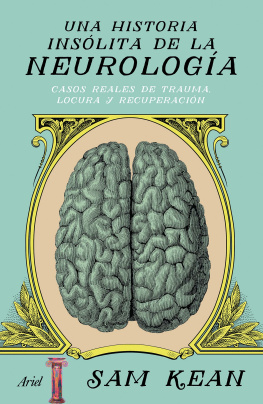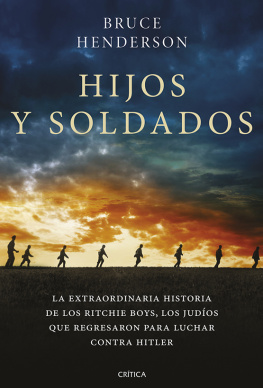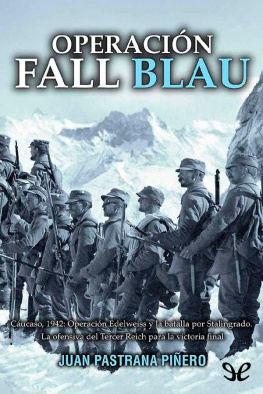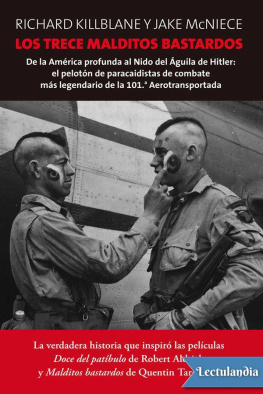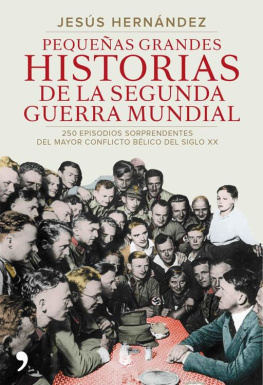Agradecimientos
Este libro ha supuesto un comienzo para mí, ya que ha requerido mucha más documentación y mucha más investigación histórica que todo lo que había hecho antes. Era un mundo imponente en el que adentrarse, y nunca habría logrado hacerlo sin el apoyo de diversas personas.
En primer lugar, muchas gracias a todos los archiveros y bibliotecarios repartidos por Estados Unidos que han tenido que soportar mis preguntas mal formuladas y mis consultas imprecisas sobre temas poco habituales. Han sido el grupo más intrépido y servicial que podría imaginar. Estoy especialmente agradecido al personal de la Sociedad Física de América, de la Biblioteca de la Universidad de Princeton, del Instituto Hoover, de la Biblioteca del Congreso y de la Biblioteca Presidencial John F. Kennedy.
Como siempre, a mis amigos y a mi familia les debo más de lo que soy capaz de expresar. Mi madre y mi padre, Jean y Gene [sic], me han animado y apoyado siempre como escritor. Mi hermano Ben se ha convertido también en un gran amigo, y les deseo, a él y a Nicole, mucha suerte en su nuevo hogar. Mi hermana Becca ha sido una fuente constante de diversión y de amor a lo largo de los años: espero que volvamos pronto a Ken’s Korner. Me gustaría que, algún día, mis libros hicieran disfrutar a mi sobrina Penny y a mi sobrino Harry tanto como me hacen disfrutar ellos a mí. Y a mis amigos de Washington, Dakota del Sur y de todo el mundo —a algunos de los cuales os conozco desde hace décadas—: habéis hecho que mis primeros cuarenta años hayan sido maravillosos. Espero cumplir cuarenta más.
Este es mi quinto libro con Rick Broadhead, que ha sido constantemente un agente sabio y atento. Y espero que sea el primero de muchos libros con mi editor Phil Marino, quien ha guiado el manuscrito con mano experta. Kevin Cannon ha aportado, avisándole con poca antelación, las ilustraciones que complementan el texto. Quiero dar las gracias también a todo el resto del personal de Little, Brown que ha trabajado conmigo en este y en otros libros, entre otros a Anna Goodlett, Chris Jerome y Michael Noon.
Unas pocas palabras en una página no bastan para expresar mi gratitud; si me he dejado a alguien en esta lista, también les doy las gracias, aunque avergonzado.

SAM KEAN es considerado uno de los mejores escritores de divulgación científica. Su trabajo ha sido publicado en medios como The New Yorker, The Atlantic, The New York Times Magazine y Slate, entre otros, así como en la antología The Best American Nature and Science Writing y en diversos programas, como NPR’s Radiolab, Science Friday y Fresh Air. En la actualidad escribe para la revista Science, y entre sus libros destacan La cuchara menguante, El pulgar del violinista, El último aliento de César, Una historia insólita de la neurología y La Brigada de los Bastardos.
1
El profesor Berg
El primer espía atómico estadounidense de la historia casi ni era estadounidense. Tras huir de los pogromos de Ucrania en la década de 1890, el padre de Moe Berg, Bernard, compró un pasaje de Londres a Estados Unidos en un barco de vapor abarrotado y sucio que apestaba a mortadela y a cuerpos sin lavar. Cuando llegó a Nueva York, los guetos y los bloques de viviendas hicieron que la tercera clase pareciera lujosa. Al oír que los extranjeros que se alistaban para combatir en la guerra de los Bóeres obtenían automáticamente la nacionalidad británica, se subió al primer barco con destino a Londres, solo para descubrir que la oferta había caducado. Muy a su pesar, se gastó los diez últimos dólares que le quedaban para volver a Nueva York, resignado a convertirse en ciudadano estadounidense.
Al cabo de poco, Bernard se casó con una costurera rumana llamada Rose, con la que tuvo tres hijos, y abrieron una lavandería en el Lower East Side. No tuvieron éxito. Lector empedernido, Bernard se quedaba a menudo tan absorto en sus libros mientras planchaba que quemaba las prendas de los clientes. Con el tiempo admitió sus limitaciones y abrió una farmacia en Newark, instalando a su familia en el apartamento del piso de arriba. (Como trabajaba mucho —quince horas al día—, se comunicaba con ellos gritando a través de un tubo que iba escaleras arriba). Al tratarse de la primera familia judía del vecindario, los Berg sufrieron alguna que otra discriminación (los niños gritaban: «¡Eh, asesinos de Jesús!»), pero la farmacia acabó por convertirse en un centro social en el barrio. Bernard era especialmente famoso por sus «cócteles Berg», laxantes elaborados a base de aceite de castor y cerveza de raíces. Antes de prepararlo, preguntaba a fulanita de tal a qué distancia vivía. «A cuatro manzanas», le respondía. Entonces medía los ingredientes para cuatro manzanas y hacía que se lo tomara de un trago. «Vaya directamente a casa —le advertía— y no se pare a hablar». La gente aprendió por experiencia que no estaba bromeando.
El hijo pequeño de Bernard y Rose, Moe, que pesó cinco kilos y medio, llegó al mundo en 1902. Como Bernard trabajaba todo el tiempo, el chico tenía absoluta libertad para dedicarse a su pasión, el béisbol. Lanzaba constantemente pelotas, manzanas, naranjas y cualquier cosa vagamente esférica, y ya de niño era el mejor catcher de Newark. Se agachaba detrás de las tapas de las alcantarillas, con un guante que en sus diminutas manos parecía una almohada, y dejaba que los policías del barrio le lanzaran bolas. «¡Más fuerte! —gritaba Berg—. ¡Más fuerte!». Al final, un policía se hartó y le lanzó una bola con todas sus fuerzas. Berg se tambaleó hacia atrás y casi se cayó. Pero aguantó. Ningún adulto podía superarlo. Al oír hablar de su hazaña, el selecto equipo de una iglesia del barrio lo fichó. Insistieron en que utilizara un seudónimo cristiano, Runt Wolfe, y Runt se convirtió rápidamente en la estrella del equipo.
La única persona a la que no le impresionaba la habilidad de Moe para el béisbol era su padre. Era ciudadano estadounidense a regañadientes y no aprobaba un deporte tan típicamente americano. Despreciaba a los jugadores, a los que consideraba unos zoquetes en comparación con sus verdaderos héroes, los académicos. Pero el caso es que Moe también era muy buen estudiante: se graduó a los dieciséis años en el instituto y consiguió que lo admitieran en la Universidad de Princeton. Allí, siguiendo una de las pasiones de su padre, se especializó en lenguas romances y algunos semestres seguía seis cursos; por si eso fuera poco, se atrevió con el sánscrito y el griego. Cuando, más adelante, Berg se hizo famoso, ninguna de sus peculiaridades atraía más la atención que su facilidad por las lenguas. Algunos de sus admiradores afirmaban que hablaba seis con fluidez, otros decían que ocho, y otros, una docena.
Para disgusto de su padre, Berg también jugaba al béisbol con los Tigers de Princeton. En aquel entonces, los partidos de la Ivy League atraían a menudo a multitud de espectadores, hasta veinte mil personas, y Berg triunfó como parador en corto titular del equipo. A ello ayudaba el hecho de medir metro ochenta y cinco y tener unas enormes manazas: «estrecharle la mano era como darle la mano a un árbol», recordaba uno de sus compañeros. En su tercer año, los Tigers a punto estuvieron de derrotar a los campeones mundiales, los Giants de Nueva York, en un partido de exhibición en los Polo Grounds que perdieron 3 a 2. Posteriormente condujo a los Tigers a un récord de 21-4 en su último año —incluyendo una serie de 18 victorias—, con un promedio de .337, que incluye un .611 contra sus rivales Harvard y Yale. Él y el segunda base del equipo aquel año, otro lingüista, discutían en el campo las estrategias defensivas en latín para evitar que los del otro equipo se enteraran.