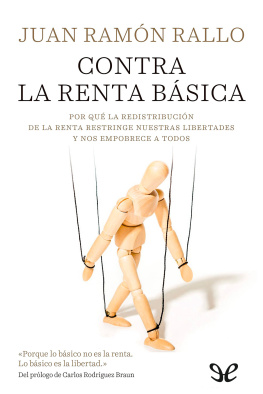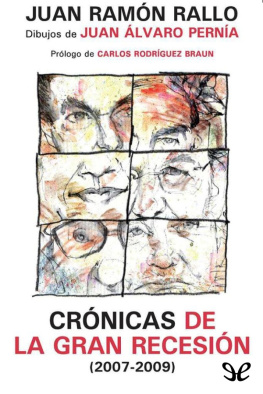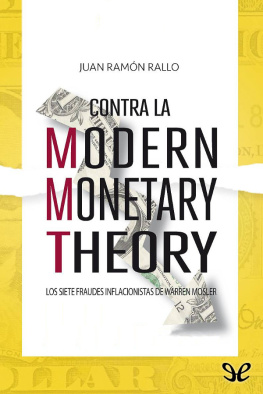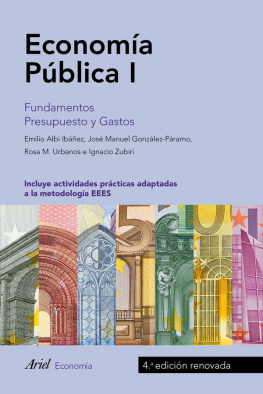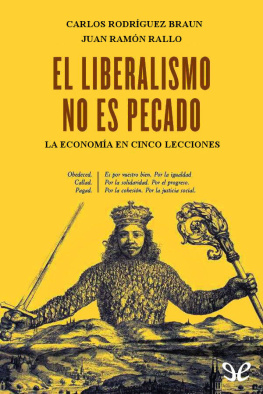El esquivo concepto de «bien común»
Ya de entrada el propósito de la EBC es problemático: aspira a conseguir el bien común de todos los ciudadanos. Pero ¿cómo definimos bien común? Desde luego no es una tarea sencilla. Primero, porque no todos tenemos el mismo concepto de bien: ni todos alcanzamos la felicidad del mismo modo, ni, sobre todo, tenemos una opinión idéntica sobre cómo nos gustaría que se comportaran los demás. Hay personas que valoran más la libertad, otros la igualdad; algunos más el individualismo, otros el comunitarismo; algunos conceden una importancia cardinal al medio ambiente, otros escasa; algunos son muy religiosos, otros ateos; los hay austeros, otros muy manirrotos; los hay largoplacistas, otros muy cortoplacistas; a algunos les gusta el deporte, otros lo detestan; algunos querrían prohibir la telebasura por denigrante y corruptora, a otros les encanta, etc.
Segundo, porque, aun cuando todos tuviéramos una misma opinión sobre cuáles son los valores primordiales, a buen seguro no todos coincidiríamos en su importancia relativa. Por ejemplo, todas las personas de una comunidad podrían llegar a coincidir en que la preservación del medio ambiente y la libertad de expresión son dos valores esenciales. Pero ¿coincidirán todos ellos en su importancia relativa? Un ecologista radical, por ejemplo, podría oponerse a la poda de un árbol aun cuando tuviera el propósito de extraer el papel con el que confeccionar una tirada de periódicos, mientras que otra persona puede anteponer la edición del rotativo a la poda del árbol. Dado que la Economía se ocupa de estudiar el uso de recursos escasos entre fines competitivos, esta no homogeneidad de la definición de bien como consecuencia de la distinta importancia relativa de los valores adquiere una relevancia básica: ¿puede haber una Economía basada en un indeterminado bien común?
No, en realidad, cuando se habla de EBC se está hablando del bien «según la mayoría». Es decir, que un conjunto mayoritario de personas imponga al resto su visión particular del «bien común». Pero, en tal caso, subordinamos la idea de bien de la minoría a los deseos de la mayoría: lejos de alcanzar un bien universal común, nos quedamos con que la mayoría instrumentaliza a la minoría para alcanzar aquellos fines que considera «buenos» o «superiores».
Los habrá que consideren que este resultado es inevitable, que en todo orden social algunos fines se han de imponer sobre todos y que, por tanto, lo lógico es que sea la mayoría la que medre sobre la minoría. Empero hay otra posibilidad: ¿qué sucedería si definiéramos el bien común como un marco normativo muy general donde todo el mundo tuviera la posibilidad de tratar de satisfacer sus fines en cooperación de los demás? El bien común, lejos de imponer a todo el mundo unos objetivos precisos y particulares, sería el conjunto de condiciones que permitirían que los fines particulares emergieran, interactuaran, se complementaran y colaboraran entre sí: no se trata de que nos den a todos el menú de objetivos vitales inflexiblemente tasado, sino que nos permitan ir creándolo y descubriéndolo por nuestra cuenta y con la ayuda voluntaria de los demás (nada de esto supone asumir que el ser humano siempre sabe lo que le conviene en tanto es completamente racional; basta con admitir que necesita ir probando y equivocándose para aprender a tratar de ser feliz). En este sentido, el Nobel Friedrich Hayek distinguía entre dos tipos de órdenes sociales: los nomocráticos (donde la sociedad como sociedad carece de otro fin salvo el de permitir a los distintos individuos y agrupaciones de individuos que persigan pacíficamente los suyos propios) y los teleocráticos (donde la sociedad les imponía ciertos fines vitales al resto de individuos). Los primeros eran las «sociedades abiertas» y los segundos las sociedades despóticas.
El mercado libre es un ejemplo paradigmático de orden nomocrático: todos pueden intentar alcanzar sus fines cooperando con el resto de individuos de manera voluntaria. La Economía del Bien Común, por el contrario, sería una organización teleocrática: la mayoría le impondría a la minoría por la fuerza los fines hacia los que debería dirigirse. Querría pensar que resulta evidente por qué los órdenes nomocráticos son mucho más respetuosos con el «bien común» que unas organizaciones teleocráticas que lo subvierten en aras de un mal entendido y peor definido «bien de la mayoría». Sin embargo, atendiendo a la descripción que realiza Felber de la naturaleza y del funcionamiento de los mercados libres, uno puede llegar a entender por qué la gente que haya leído el libro los deteste como si de una plaga bíblica se trataran, por mucho que en realidad sean órdenes nomocráticos.
La Economía del Bien Común no entiende el libre mercado
Felber describe la economía de libre mercado como «un sistema con normas que potencian la búsqueda de beneficios y la competencia. Estas pautas incentivan el egoísmo, la codicia, la avaricia, la envidia, la falta de consideración y de responsabilidad». A su juicio, el punto de partida de toda economía de mercado es la mano invisible de Adam Smith: la idea equivocada de que partiendo del egoísmo individual alcanzaremos el bien común. Así, según Felber, «si las personas persiguen su propio beneficio como única meta y actúan las unas contra las otras, aprenden a ser más astutas que los demás y creer que ésta es la forma correcta y normal de actuar»; el propósito, pues, pasa a ser el de abusar de los demás para alcanzar nuestros fines personales: «en el libre mercado es legal y usual que instrumentalicemos a los demás y con ello vulneremos su dignidad. No es nuestra meta preservar su dignidad. Nuestra meta es lograr el provecho propio».
Este abuso de unos sobre otros es perfectamente factible porque las personas partimos de situaciones de desigualdad que los más poderosos aprovechan en su propio beneficio. Por ejemplo: «la media de los empleadores puede más fácilmente que la media de los trabajadores retroceder ante un contrato de trabajo para fijar sus términos» o «la media de las gestoras inmobiliarias puede más fácilmente que la media de los inquilinos tomar distancia antes de firmar el contrato de arrendamiento y con ello establecer los requisitos de éste». Pero la competencia feroz no sólo termina perjudicado a los más débiles, sino también a los más fuertes: el mayor activo de una sociedad no es la competencia, sino la confianza y la competencia salvaje que busca machacar al prójimo en provecho propio socava esa confianza. La competencia no es en absoluto necesaria, porque está demostrado que no es el principal elemento motivador de las acciones de las personas: «Los mejores rendimientos no se llevan a cabo por la existencia de un competidor, sino porque la gente se fascina por algo concreto, se llena de energía, colma sus esperanzas en realizarlo y se entrega por la causa. No necesita competencia».
La competencia desalmada del mercado termina, en consecuencia, degenerando en resultados sociales indeseables como la concentración de poder (en forma de «corporaciones gigantescas»), la asociación empresarial en forma de cárteles, asignaciones de precios ineficaces (la gestión de un hedge fund se remunera mucho más que el cuidado de los hijos o la jardinería), desigualdad de ingresos, hambrunas que conviven con la opulencia, destrucción ecológica, obsesión por la acumulación de bienes materiales frente a otros objetivos como el tiempo libre, corrupción moral donde quienes medran son los más egoístas y asociales y perversión de la democracia para maximizar los beneficios. Motivos que supuestamente demuestran el carácter antisocial del capitalismo y la necesidad de reemplazarlo por la EBC.
La exposición de Felber demuestra, no obstante, un hondo desconocimiento de cómo funciona una economía de libre mercado. De hecho, una de las trampas que subrepticiamente desliza a lo largo de su texto es asumir que el paradigma de economía de libre mercado es la muy intervenida y distorsionada economía actual, donde en efecto hay algunos elementos propios de un capitalismo liberal, pero muchos otros que no: altísima presión fiscal, peso desproporcionado del Estado, regulaciones omnipresentes, rescates de empresas quebradas, privilegios a grupos de presión, etc. El propio Felber, por ejemplo, señala que su EBC se inserta dentro del libre mercado, pero obviamente ello no lo convierte en un sistema económico liberal: tampoco al estatismo corporativista que hemos vivido en las últimas décadas.