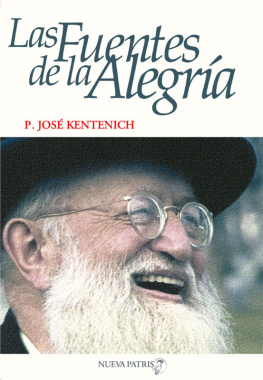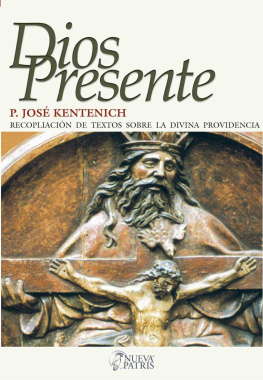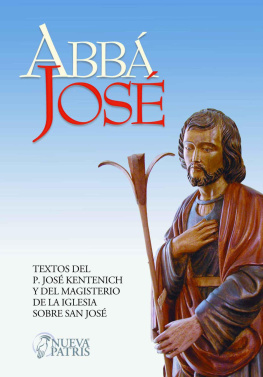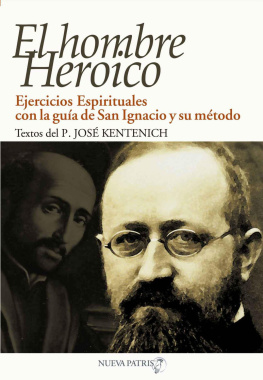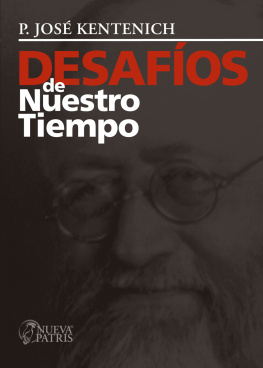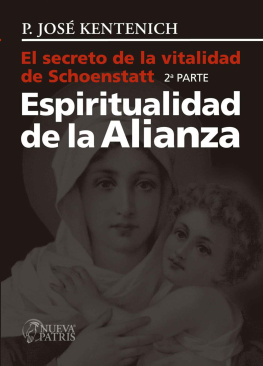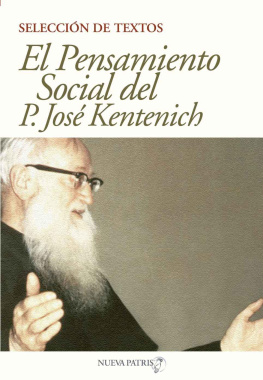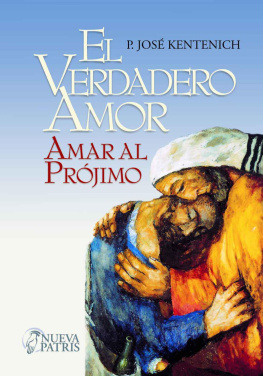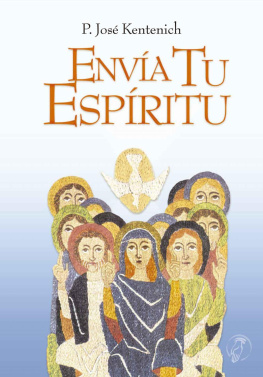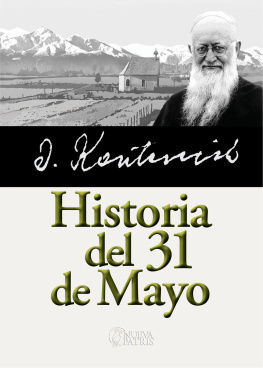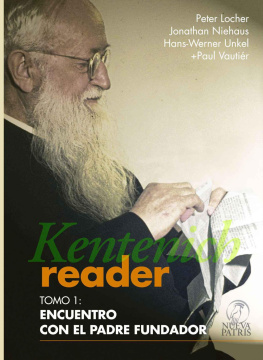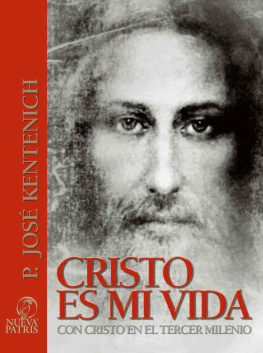La eficacia de la oración
Evangelio: Lc 7,11-16
Resurrección del hijo de la viuda de Naím
Y sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naím, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella, y le dijo: «No llores». Y, acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon, y él dijo. «Joven, a ti te digo: Levántate». El muerto se incorporó y se puso a hablar y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios, diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros» y «Dios ha visitado a su pueblo».
Queridos fieles:
La homilía de hoy, a partir de los conocimientos que nos entregó el evangelio del domingo pasado (Mt 6, 24-33) , quiere sacar las consecuencias prácticas para nuestra vida de oración. Los nuevos conocimientos pusieron en nuestras manos la llave con la que podemos, con facilidad, dar una respuesta a la pregunta: ¿Cuál debe ser propiamente el contenido de nuestra oración? Recordemos que no solamente hay oración de petición, sino también oración de agradecimiento, de alabanza, de expiación. Pero si miramos el fondo de nuestra vida práctica, nos encontramos con que nuestra vida de oración –la vida de oración de los que hoy estamos abocados a la lucha por la existencia– se concentra esencialmente en la petición. Y si examinamos las peticiones más detenidamente, debemos admitir, en la mayoría de los casos, que se trata allí de pedir el pan: «Danos hoy nuestro pan de cada día» (Mt 6, 11) . Por eso, una vez más, nos hacemos la pregunta acerca de lo que propiamente debemos pedir.
¿Por qué mi oración no es escuchada?
La respuesta es muy importante, y también es muy fácil si nos acordamos del Evangelio del domingo pasado. Es importante porque nos introduce en un problema que interesa mucho al hombre de hoy, en un problema que toca en el fondo la incógnita de nuestra vida religiosa. Este problema se centra en la pregunta acerca del por qué nuestra oración, la tuya y la mía, no es escuchada, en circunstancias que puedo comprobar lo contrario entre mis vecinos. ¿No aparece esto como una pura injusticia? Más aún, si consideramos todo el acontecer mundial tal como lo hemos vivido y lo hemos experimentado cada día de nuevo, ¿no hay allí muchas incógnitas, injusticias y falsedades que claman al cielo, que nos dejan desorientados?
Si queremos abordar con más precisión el problema, que es muy amplio, encontraremos que son tres los planteamientos que esencialmente nos tocan en este contexto. En primer término, ¿no nos fue prometido por Dios, en forma manifiesta, que nuestras oraciones serían atendidas favorablemente? En segundo lugar, ¿no demuestra nuestra experiencia cotidiana lo contrario? Y, por eso, en tercer lugar ¿dónde está la causa de esta divergencia aparentemente insoluble?
No podemos dudar de la eficacia de nuestra súplica
Si volvemos a leer la Sagrada Escritura y nos acordamos de todo lo que hemos aprendido sobre la oración, como conocimientos primarios, debiera ser evidente para nosotros que el Señor prometió que la oración tendría una eficacia absoluta, sin igual. Recordemos que el Señor dijo: «Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá» (Jn 14, 13; 15, 16; 16, 23) . Todo, pues, todo sin excepción. Y por esto la consecuencia: «Pedid y se os dará; buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá» (Mt 7, 7; Lc 11, 9) . Si tomamos las palabras al pie de la letra, nos parece claro y evidente que no podemos dudar, bajo ninguna circunstancia, de la eficacia de nuestro pedir y suplicar, de nuestra oración, a no ser que dudáramos directamente de la veracidad del Dios eterno e infinito.
Hay un límite
Más aún, si una vez más examinamos el tenor del texto evangélico, debemos reconocer que en él no se hace absolutamente ninguna excepción: Todo, absolutamente todo lo que pidáis, os será concedido. Todo, evidentemente -pero aquí tenemos que trazar ahora una línea, un límite que nos indica que será concedido en cuanto el pedido corresponda al plan universal de Dios.
Por todo lo que hasta ahora hemos dicho y oído, para profundizar nuestros conocimientos primarios sobre la oración, sabemos que ésta no quiere, de ningún modo, destruir o modificar el plan de Dios. Eso es absolutamente imposible. Dios es Señor absoluto sobre todo el acontecer universal; él tiene, incluso, el señorío absoluto sobre la muerte. ¡Con cuánta facilidad resucitó al muerto! No puede ser tarea de la oración cambiar de ningún modo el plan universal de Dios o, dicho más precisamente, el plan de Dios que comprende, entre otros, su plan sobre mi propio ser y mi vida. El sentido y la finalidad de la oración sólo pueden significar un sí cordial, un sí inexorable, absolutamente obsequioso a este plan universal.
Pero, con todo, la citada promesa hecha por Dios es extremadamente de gran alcance. Mirando la vida práctica y teniendo en cuenta lo que pensadores han dicho sobre la oración, veremos que todo está sintetizado en el mismo sentido. A lo mejor hemos experimentado, a menudo o una que otra vez, que hay medios totalmente diferentes para adaptarse a la voluntad de Dios, en orden a realizar sus planes. Por ejemplo podemos ayunar, azotarnos; con estos casos hago resaltar lo que generalmente se llaman medios excepcionales para aceptar con mortificación su voluntad, es decir, para introducirse con esfuerzo en la voluntad de Dios y aceptar plenamente sus planes. Es preciso reconocer que todos estos medios son valiosos para adentrarnos cada vez más en la voluntad de Dios, pero que ninguno de ellos alcanza a igualar el poder de la oración. Debemos agregar, por supuesto, que el poder de la oración no excluye los otros medios citados, los que muchas veces son conscientemente incluidos, pero hay que insistir que es sólo a la oración a la que se le atribuye este inmenso poder.
Con la oración nos adaptamos
al plan de Dios
Tomemos, por ejemplo, una expresión clásica de Tertuliano, quien nos dice: «El poder», más precisamente, «el único poder ante el que Dios se inclina es el de la oración». Fácilmente esta expresión puede ser mal interpretada, aunque nosotros, en las otras pláticas sobre la oración, ya hemos rechazado el falso concepto de que podríamos cambiar el plan divino con la oración, o que, por medio de ella, podemos hacer cambiar de opinión a Dios, o decirle algo que él ya no lo supiese. Se trata de algo totalmente distinto. Porque, con la oración, sólo perseguimos adaptarnos nosotros mismos al plan de Dios.
Entonces, ¿cómo puede entenderse la frase: «La oración es el único poder ante el cual la voluntad de Dios se inclina»? Debemos interpretar esa sentencia de la siguiente manera: La oración es el único poder que tiene la fuerza para apartar todo lo que impide la realización del plan divino en nuestra vida y en el acontecer mundial.
No debemos pasar por alto lo que san Agustín nos ha señalado en cuanto a que Dios nos ha creado sin nosotros, pero no quiere redimimos sin nosotros, sin nuestra cooperación. ¿En qué consiste esta cooperación? Consiste en que apartemos los impedimentos para la realización del plan de Dios. El quiere nuestra cooperación, no desea redimir al mundo sin que cooperemos. A este querer de Dios deseamos dar un «sí», y por ello debemos hacer el esfuerzo de introducirnos en la voluntad de Dios, a través de la oración.
Sí, pero ¿no rezamos para que Dios, en su bondad, nos muestre su amor?
En la práctica podemos decir esto, pero Dios no necesita que se le pida amor. ¡El es el amor por excelencia! Debemos pedir la capacidad de reconocer y aceptar el amor del eterno Padre Dios en la vida diaria y de inclinarnos ante él. Debemos reiterar, una vez más, que el sentido de la oración no puede ser el inclinar la voluntad de Dios, o el hacer cambiar de opinión a Dios. ¡El es el amor! Y su plan es un plan señaladamente de amor. Pero, él no quiere realizar este plan sin que nosotros, por nuestra parte, le demos un sí sincero, libremente escogido y libremente deseado.