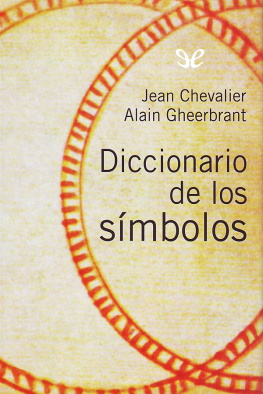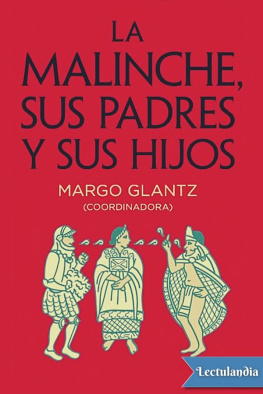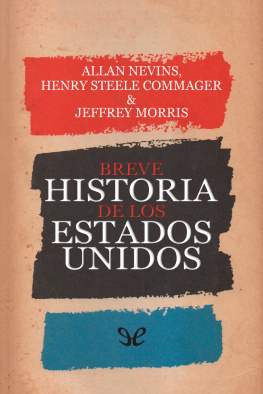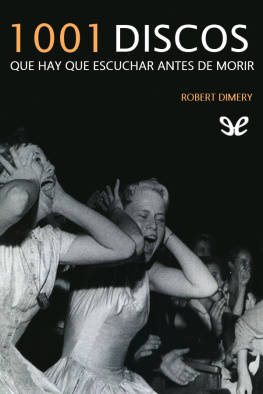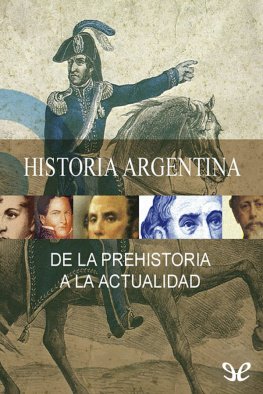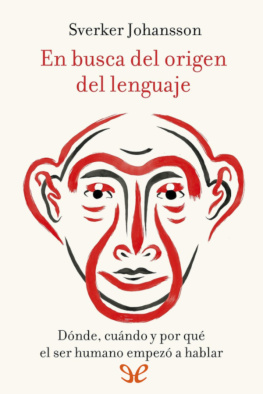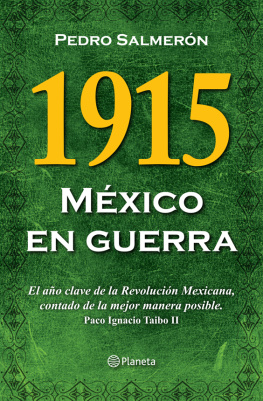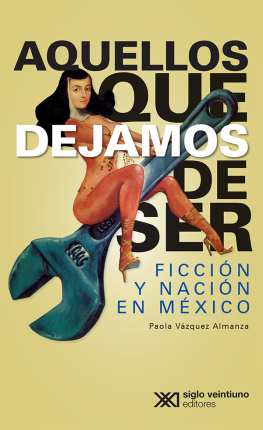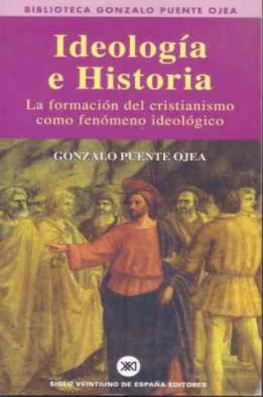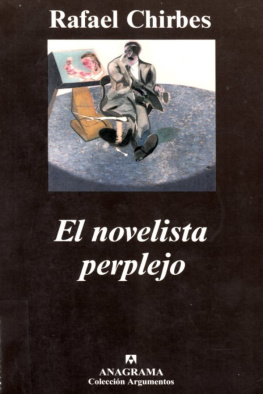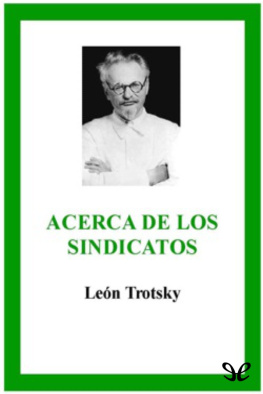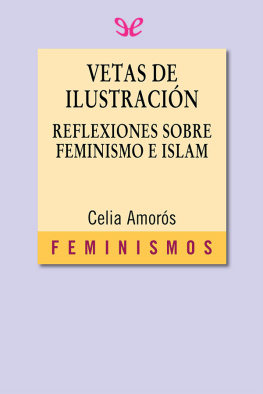ADVERTENCIA
Enfrentados a la tarea de ordenar toneladas de documentos, organizarlos, clasificarlos y limpiarlos —literalmente— del polvo de los tiempos, quienes colaboraron entre 1977 y 1980 con el Archivo General de la Nación, conocieron el entusiasmo, la rutina y algunas veces la franca desesperanza. En muchas ocasiones se planteó la duda: ¿y para qué va a servir todo esto? Esa y otras preguntas semejantes no sólo cuestionaban la función y el papel de los archivos: planteaban también problemas acerca del sentido y la función de la historia.
Aun cuando los historiadores no parecen poner en duda la utilidad o la legitimidad de la historia, lo cierto es que pocas veces responden expresamente a esas preguntas. Tampoco se dispone de textos razonados que a partir de distintas prácticas y usos de la historia den cuenta del porqué y el para qué se rescata, se ordena y se busca explicar el pasado. Para comenzar a llenar esas lagunas el Archivo General de la Nación invitó a un grupo de historiadores y escritores a dar respuesta a esas preguntas. Los ensayos que prepararon con ese fin forman el cuerpo de este libro, que ahora publica Siglo XXI.
ALEJANDRA MORENO TOSCANO
CARLOS PEREYRA
HISTORIA, ¿PARA QUÉ?
I
Cuando se interroga por la finalidad de la investigación histórica quedan planteadas cuestiones cuya conexión íntima no autoriza a confundirlas. La pregunta ¿historia para qué? pone a debate de manera explícita el problema de la función o utilidad del saber histórico. Sin embargo, como lo vio acertadamente Marc Bloch, con tal pregunta también se abre el asunto de la legitimidad de ese saber. Se recordará el comienzo de la Apologie pour l’histoire : «“Papá, explícame para qué sirve la historia”, pedía hace algunos años a su padre, que era historiador, un muchachito allegado mío… algunos pensarán, sin duda, que es una fórmula ingenua; a mí, por el contrario, me parece del todo pertinente. El problema que plantea… es nada menos que el de la legitimidad de la historia». Se trata de cuestiones vinculadas pero discernibles: unos son los criterios conforme a los cuales el saber histórico prueba su legitimidad teórica y otros, de naturaleza diferente, son los rasgos en cuya virtud este saber desempeña cierta función y resulta útil más allá del plano cognoscitivo. Por ello aclara Bloch párrafos adelante que «el problema de la utilidad de la historia, en sentido estricto, en el sentido “pragmático” de la palabra útil, no se confunde con el de su legitimidad, propiamente intelectual».
No siempre se mantiene con rigor la distinción entre legitimidad y utilidad; nada hay de extraño en ello pues desde antiguo ambas aparecen entremezcladas. En las primeras páginas de la Guerra del Peloponeso, Tucídides escribe: «Aquellos que quisieren saber la verdad de las cosas pasadas y por ellas juzgar y saber otras tales y semejantes que podrán suceder en adelante, hallarán útil y provechosa mi historia; porque mi intención no es componer farsa o comedia que dé placer por un rato, sino una historia provechosa que dure para siempre». Este pasaje muestra hasta qué grado estaba convencido Tucídides de que su intención (elaborar una historia provechosa) se realizaría en la medida en que la investigación permitiera «saber la verdad de las cosas pasadas». En este caso verdad y utilidad son mutuamente correspondientes porque se parte del supuesto de que el conocimiento de ciertos fenómenos constituye una guía para comportarse cuando ocurran de nuevo cosas semejantes. Una larga tradición encuentra el sentido de la investigación histórica en su capacidad para producir resultados que operen como guía para la acción.
La eficacia del discurso histórico (como, en general, de las distintas formas del discurso científico) no se reduce a su función de conocimiento: posee también una función social cuyas modalidades no son exclusiva ni primordialmente de carácter teórico. Sin ninguna duda, pues, el estudio del movimiento de la sociedad, más allá de la validez o legitimidad de los conocimientos que genera, acarrea consecuencias diversas para las confrontaciones y luchas del presente. No hay discurso histórico cuya eficacia sea puramente cognoscitiva; todo discurso histórico interviene (se inscribe) en una determinada realidad social donde es más o menos útil para las distintas fuerzas en pugna. Ello no conduce, sin embargo, a medir con el mismo rasero las cualidades teóricas de un discurso histórico (su legitimidad) y su funcionamiento en el debate social: su utilidad ideológico-política no es una magnitud directamente proporcional a su validez teórica. Es preciso no incurrir, como lo advierte Hobsbawm, en la «confusión que se hace entre las motivaciones ideológicas o políticas de la investigación o de su utilización y su valor científico».
La tendencia a identificar utilidad y legitimidad del discurso histórico tiene con frecuencia su origen en la idea de que la historia sigue un curso ineluctable: los historiadores procuran entonces formular reglas de conducta —en los comienzos, por ejemplo, de esta disciplina en Grecia y Roma— porque se presupone la repetición del proceso conforme a ciertas pautas establecidas de una vez por todas. La confianza en que hay una vinculación directa e inmediata entre conocimiento y acción se apoya en la creencia de que la comprensión del pasado otorga pleno manejo de la situación actual: de ahí el peculiar carácter pragmático de la indagación histórica tradicional. Esa identificación también se origina a veces en el convencimiento de que unos u otros grupos sociales extraen provecho de la interpretación histórica y de que, en este sentido, la captación intelectual del pasado desempeña cierto papel en la coyuntura social dada. Debiera ser claro, sin embargo, que el provecho extraído es independiente de la validez del relato en cuestión; utilidad y legitimidad no son, en consecuencia, magnitudes equivalentes.
Se puede convenir, por tanto, con el modo en que Bloch plantea el asunto: «¿Qué es justamente lo que legitima un esfuerzo intelectual? Me imaginé que nadie se atrevería hoy a decir, con los positivistas de estricta observancia, que el valor de una investigación se mide, en todo y por todo, según su aptitud para servir a la acción… aunque la historia fuera eternamente indiferente al homo faber o al homo politicus, bastaría para su defensa que se reconociera su necesidad para el pleno desarrollo del homo sapiens». Tal vez sea preferible decirlo en otros términos: sin negar, por supuesto, el impacto de la historia que se escribe en la historia que se hace, la apropiación cognoscitiva del pasado es un objetivo válido por sí mismo o, mejor todavía, la utilización (siempre presente) ideológico-política del saber histórico no anula la significación de éste ni le confiere su único sentido. La utilidad del discurso histórico no desvirtúa su legitimidad, es cierto, pero ésta no se reduce a aquélla.
No obstante, al parecer hay cierto apresuramiento en la opinión de Bloch según la cual «nadie se atrevería hoy a decir que el valor de una investigación se mide según su aptitud para servir a la acción». Chesneaux, por ejemplo, se atreve y, más aún, encuentra en esa tesis de Bloch un ejemplo del intelectualismo profundamente arraigado en los historiadores de oficio quienes distinguirían, según este reproche, entre la historia-asunto de los políticos y la historia a cargo de los historiadores. El argumento de autoridad que ofrece Chesneaux a favor de su posición es tan inconsistente como son siempre los argumentos de esta índole. «Marx no consideró jamás el estudio del pasado como duna actividad intelectual en sí, que tuviera su fin en sí misma, enraizada en una zona autónoma del conocimiento… lo que contaba para él era pensar históricamente, políticamente… el estudio del pasado no era para Marx indispensable sino al servicio del presente… su opción era política: el conocimiento profundo y sistemático del pasado no constituye un fin en sí mismo. Marx no era un “historiador marxista”, pero sí ciertamente un intelectual revolucionario». No hace falta colocarse en una endeble posición